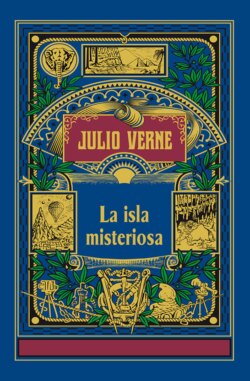Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 10
CAPÍTULO VI
ОглавлениеEl inventario de los objetos que poseían aquellos náufragos del aire, arrojados a una costa que parecía deshabitada, quedó muy pronto hecho.
No tenían nada, a excepción de las ropas con que se cubrían en el momento de la catástrofe. Sin embargo, hay que añadir un cuaderno y un reloj que Gedeon Spilett había conservado, por descuido, sin duda; pero no tenían ni un arma, ni un instrumento, ni siquiera una pequeña navaja. Todo lo habían arrojado fuera de la barquilla para aligerar de lastre al globo.
Los héroes imaginarios de Daniel Defoe, o de Wyss, lo mismo que los de Selkirk y Raynal, náufragos arrojados a la isla de Juan Fernández o el archipiélago de las islas Auckland, no se vieron en una desnudez tan absoluta. Aquéllos sacaban recursos abundantes de sus buques encallados, ya en granos, ya en ganados, ya en útiles y municiones; o bien llegaba a la costa algún resto de naufragio que les permitía subvenir a las primeras necesidades de la vida. No se encontraban de un golpe absolutamente desarmados frente a la naturaleza. Pero aquí nuestros náufragos no tenían un solo utensilio. De nada les era preciso llegar a todo.
Y si al menos Ciro Smith hubiera estado con ellos; si el ingeniero hubiera podido poner su ciencia práctica, su espíritu inventivo al servicio de aquella situación, no todo se habría perdido quizá; pero, ¡ah! ya no era posible contar con Ciro Smith. Los náufragos no debían esperar nada más que de sí mismos y de aquella Providencia que no abandona nunca a los que en ella tienen fe.
Pero ante todo, ¿debían instalarse en aquella parte de la costa sin tratar de saber a qué continente pertenecía, si estaba habitada, o si aquel litoral no era más que la orilla de una isla desierta?
Ésta era una cuestión importante de resolver y que no admitía espera. De su solución dependían las medidas que debían adoptarse. Sin embargo, siguiendo el parecer de Pencroff, pareció conveniente a los náufragos esperar algunos días antes de emprender una expedición, porque, en efecto, era preciso preparar víveres y procurarse un alimento más fortificante que el de los huevos o los moluscos. Los exploradores, expuestos a sufrir largas fatigas sin abrigo para descansar, debían, ante todo, reponer sus fuerzas.
Las chimeneas ofrecían un retiro provisional suficiente. El fuego estaba encendido; sería fácil conservar brasas; por el momento los moluscos y los huevos no faltaban en las rocas y en la playa; ya se encontraría modo de matar algunas palomas de las que volaban a centenares hacia la cresta de la meseta, aunque fuese a palos o a pedradas; tal vez los árboles del bosque inmediato darían frutos comestibles, y en fin, no faltaba tampoco el agua dulce. Convinieron, pues, en que durante algunos días permanecerían en las chimeneas, a fin de prepararse para una exploración del litoral, o del interior del bosque.
Este proyecto convenía particularmente a Nab. Obstinado en sus ideas, como en sus presentimientos, no tenía prisa por abandonar aquella parte de la costa, teatro de la catástrofe. No creía, ni quería creer, en la pérdida de Ciro Smith; no le parecía posible que un hombre semejante hubiera acabado su vida de aquella manera vulgar, arrastrado por un golpe de mar, ahogado por las olas a pocas varas de la orilla. Mientras las olas no hubieran arrojado el cadáver del ingeniero a la playa, mientras él, Nab, no hubiera visto con sus ojos y tocado con sus manos aquel cadáver, no creería a su amo muerto. Aquella idea se arraigó más que nunca en su obstinado corazón: ilusión tal vez, ilusión sin embargo respetable, que el marino no quiso destruir. Para Pencroff no había ya esperanza y el ingeniero había perecido verdaderamente entre las olas, pero con Nab no era posible discutir. Era como el perro que no quiere abandonar el sitio donde está enterrado su amo; y su dolor era tal, que probablemente no debería sobrevivirle.
Aquella mañana, el 26 de marzo, al rayar el alba, Nab tomó de nuevo la dirección del norte, siguiendo la costa y volviendo al sitio donde sin duda el mar había cubierto con sus olas al infortunado Smith.
El almuerzo de aquel día se compuso únicamente de huevos de paloma y litódomos. Harbert había encontrado sal en los huecos de las rocas, formada por evaporación, y aquella sustancia mineral les vino muy a propósito.
Terminado el almuerzo, Pencroff preguntó al corresponsal si quería acompañarles al bosque, donde Harbert y él iban a tratar de cazar alguna cosa. Pero reflexionando después, convinieron en que era necesario que alguno se quedase, a fin de alimentar el fuego y para el caso, aunque muy improbable, de que Nab tuviese necesidad de auxilio. El corresponsal se quedó por consiguiente en las chimeneas.
—Vamos de caza, Harbert —dijo el marino—. Ya encontraremos municiones en el camino y cortaremos nuestros fusiles en el bosque.
Pero en el momento de partir, Harbert observó que ya que les faltaba yesca sería prudente reemplazarla por otra sustancia.
—¿Cuál? —preguntó Pencroff.
—Trapo quemado —respondió el joven—; en caso de necesidad, eso puede servir de yesca.
El marino encontró bastante sensata esta opinión. Solamente tenía el inconveniente de necesitar el sacrificio de un pedazo de su pañuelo. Sin embargo, la cosa valía la pena y el pañuelo de grandes cuadros de Pencroff quedó en breve reducido por una parte al estado de trapo medio quemado. Aquella materia inflamable fue guardada en la habitación central en el fondo de un agujero de la roca, al abrigo de todo viento y de toda humedad.
Eran las nueve de la mañana, el tiempo se presentaba entonces amenazador y la brisa soplaba del sudeste. Harbert y Pencroff doblaron el ángulo de las chimeneas, no sin haber dirigido una mirada hacia el humo que salía en espiral por una punta de la roca, y después subieron por la orilla izquierda del río.
Al llegar al bosque, Pencroff rompió en el primer árbol dos sólidas ramas que transformó en armas y cuya punta afiló Harbert sobre una roca. ¡Ah! ¡Que no hubiera podido tener un cuchillo! Después, los dos cazadores se adelantaron entre las altas yerbas siguiendo la orilla del río. A partir del recodo que torcía la corriente al sudeste, el río se estrechaba poco a poco y sus altas orillas formaban un lecho muy encajonado cubierto por un doble arco de árboles. Pencroff, a fin de no extraviarse, resolvió seguir la corriente de agua que de todos modos le había de llevar a su punto de partida. Pero la orilla no dejaba de presentar algunos obstáculos: aquí árboles, cuyas ramas flexibles se encorvaban hasta el nivel de la corriente, allí lianas o espinos que era preciso romper a palos. Con frecuencia Harbert se introducía entre los troncos rotos, con la presteza de un gato joven, y desaparecía en la espesura. Pero Pencroff le llamaba inmediatamente rogándole que no se alejase mucho.
Entretanto, el marino observaba con atención la disposición de la naturaleza y de los lugares que recorrían.
En aquella orilla izquierda, el suelo era llano y subía insensiblemente hacia el interior. Algunas veces se presentaba húmedo y tomaba una apariencia pantanosa. Los cazadores sentían bajo sus pies como una red subyacente de filetes líquidos que sin duda por conductos subterráneos debían desembocar en el río. Otras veces corría un arroyuelo a través de la espesura, arroyuelo por el que atravesaban sin trabajo. La orilla opuesta parecía más accidentada, y el valle cuyo fondo ocupaba el río se dibujaba en ella más claramente. La colina cubierta de árboles dispuestos como en anfiteatro, formaba una cortina que ocultaba el resto del paisaje. Por aquella orilla derecha, la marcha hubiera sido difícil, porque los declives y los barrancos eran muchos y profundos y los árboles, encorvados sobre el agua, sólo se mantenían por la fuerza de sus raíces.
Huelga decir que aquel bosque, lo mismo que la costa ya recorrida, estaba virgen de toda huella humana. Pencroff sólo observó en él señales de cuadrúpedos, huellas recientes de animales, cuya especie no podía conocer. Sin duda, y ésta fue también la opinión de Harbert, algunas de estas huellas eran de fieras, con las cuales, en adelante, sería preciso contar; pero en ninguna parte se veía la marca de un hacha sobre un tronco de árbol, ni los restos de un fuego apagado, ni la huella de un pie, de lo cual debían quizá felicitarse, porque en aquella tierra, en medio del mar Pacífico, la presencia del hombre hubiera sido tal vez más de temer que de desear.
Harbert y Pencroff apenas hablaban, porque las dificultades del camino eran grandes, y avanzaban lentamente, de suerte que al cabo de una hora de marcha, apenas habían andado una milla. Hasta entonces la caza no había dado resultado. Sin embargo, algunas aves cantaban y revoloteaban entre las ramas y se mostraban muy esquivas, como si el hombre les hubiera inspirado instintivamente un justo temor. Entre otras volátiles, Harbert señaló en una parte pantanosa del bosque un ave de pico agudo y prolongado que parecía anatómicamente un martín pescador. Sin embargo, se distinguía de este último por su plumaje bastante áspero, revestido de un brillo metálico.
—Debe ser un jacamar —dijo Harbert, tratando de acercarse al animal al alcance del palo.
—Buena ocasión para probar a qué sabe el jacamar —respondió el marino—, si ese animal estuviese de humor de dejarse asar.
En aquel momento una piedra diestra y vigorosamente lanzada por el joven, hirió al volátil en el nacimiento del ala; pero el golpe no fue suficiente, porque el jacamar huyó con toda la velocidad de sus patas y desapareció en un instante.
—¡Qué torpe he sido! —exclamó Harbert.
—No tanto, hijo mío —respondió el marino—. El golpe ha sido bueno, y más de un buen tirador lo habría errado. Vamos, no te desesperes, sigue adelante y otro día lo atraparemos.
Continuó la exploración. A medida que avanzaban, los árboles más espaciados iban siendo magníficos; pero ninguno producía frutos comestibles. Pencroff buscaba en vano alguna de esas preciosas palmeras que se prestan a tantos usos de la vida doméstica, y cuya presencia ha sido señalada hasta los cuarenta grados de latitud norte y sólo hasta los treinta y cinco de latitud sur. Pero aquel bosque no se componía sino de coníferas como deodares, ya reconocidos por Harbert, douglas semejantes a los que crecen en la costa noroeste de América y abetos admirables que medían cincuenta pies de altura.
En aquel momento, una bandada de aves pequeñas de lindo plumaje y de larga cola, salió de entre las ramas, sembrando sus plumas débilmente adheridas que cubrieron el suelo de un fino vello. Harbert recogió algunas de las plumas, y después de haberlas examinado dijo:
—Son curucus.
—Preferiría una pintada o un pato —dijo Pencroff—; pero, en fin, ¿son buenos de comer?
—Son buenos para comer, y hasta es muy delicada su carne —replicó Harbert—. Por lo demás, si no me engaño, es fácil acercarse a ellos y hasta matarlos a palos.
El marino y el joven, introduciéndose entre las hierbas, llegaron al pie de un árbol cuyas ramas bajas estaban cubiertas de aquellas aves. Los curucus esperaban al paso los insectos que les servían de alimento. Veíanse sus patas emplumadas apretar fuertemente las ramitas que les servían de apoyo.
Los cazadores se irguieron entonces y, maniobrando con sus palos como con una hoz, arrasaron filas enteras de aquellos curucus, que no pensando volar se dejaron derribar estúpidamente. Un centenar de ellos cubría ya el suelo cuando los otros se decidieron a huir.
—Bien —dijo Pencroff—, ésta es una caza hecha a propósito para cazadores como nosotros, casi podríamos cogerlos a mano.
El marino ensartó los curucus, como si fueran cogujadas, por medio de una varita flexible, y continuó la exploración. Observaron entonces que la orilla se redondeaba ligeramente, como formando un corchete hacia el sur; pero aquel rodeo no se prolongaba verosímilmente mucho, porque el río debía tener sus fuentes en la montaña y alimentarse de las nieves fundidas que alfombraban las laderas del cono central.
El objeto particular de esta excursión era, como es sabido, proporcionar a los huéspedes de las chimeneas la mayor cantidad posible de carne. No se podía decir que se hubiera conseguido hasta entonces, y por lo mismo el marino proseguía activamente sus investigaciones y maldecía cuando algún animal, que no había tenido tiempo siquiera de reconocer, huía entre las altas hierbas. ¡Si al menos hubiera estado allí el perro Top! Pero Top había desaparecido al mismo tiempo que su amo, y probablemente había muerto con él.
Hacia las tres de la tarde entrevieron nuevas bandadas de aves a través de ciertos árboles, donde estaban picoteando las bayas aromáticas. De repente, una verdadera llamada de trompetas resonó en el bosque. Aquel trompeteo extraño y sonoro era producido por esas gallináceas que se llaman tetras en los Estados Unidos. En breve se vieron algunas parejas de plumaje variado entre leonado y pardo y con la cola parda. Harbert conoció los machos en las alas puntiagudas, formadas por las plumas levantadas del cuello. Pencroff juzgó necesario apoderarse de una de estas gallináceas, grandes como una gallina, y cuya carne equivale a la de ésta; pero era difícil, porque no dejaban a los cazadores acercarse. Después de varias tentativas infructuosas, que no tuvieron más resultado que asustar a las tetras, el marino dijo al joven:
—Decididamente, ya que no se las puede matar al vuelo, será preciso pescarlas con caña.
—¿Como una carpa? —exclamó Harbert sorprendido de la proposición.
—Como una carpa —respondió seriamente el marino.
Pencroff había encontrado entre las hierbas una media docena de nidos de tetras, cada uno de los cuales tenía media docena de huevos, y se había guardado bien de tocar aquellos nidos, a los cuales pensó que sus propietarios no tardarían en volver. Alrededor de ellos imaginó tender sus varas, verdaderas varas con anzuelo y no con lazo. Llevó a Harbert a alguna distancia de los nidos y allí preparó sus aparatos singulares con el cuidado que hubiera puesto para ello un discípulo de Isaac Walton, célebre autor de un tratado sobre la pesca con caña.
Harbert examinaba aquel trabajo con un interés fácil de comprender, dudando que sirviese para algo. Hiciéronse las cañas de lianas delgadas, atadas una a otra y de quince a veinte pies de longitud. Pencroff ató a los extremos de estas cañas, a guisa de anzuelo, gruesas espinas muy fuertes y de punta encorvada que se proporcionó en una espesura de acacias enanas; y le sirvieron de cebo unos gruesos gusanos rojos que encontró en el suelo.
Hecho esto, Pencroff, pasando entre las hierbas y procurando ocultarse con destreza, colocó el extremo de las varas armadas de anzuelos cerca de los nidos de tetras, y asiendo el otro extremo, se ocultó con Harbert detrás de un árbol corpulento. Ambos esperaron pacientemente, y Harbert, preciso es decirlo, sin contar mucho con el éxito del invento de Pencroff.
Así transcurrió media hora; pero tal como había previsto el marino, varias parejas de tetras volvieron a sus nidos, saltando a uno y otro lado, picoteando el suelo, y sin presentir de modo alguno la presencia de los cazadores, que por otra parte habían tenido cuidado de situarse a sotavento de las gallináceas.
En aquel momento, el joven sintió despertarse vivamente su interés. Contenía el aliento, y Pencroff, con los ojos y la boca muy abiertos, los labios avanzados como si tratase de probar un pedazo de tetra, apenas respiraba.
Las gallináceas se paseaban entre los anzuelos, sin cuidarse demasiado de ellos.
Pencroff, entonces, les imprimió una pequeña sacudida, que agitó los cebos como si los gusanos hubiesen estado todavía vivos.
Seguramente el marino experimentaba en aquel momento una emoción mucho más fuerte que la del pescador de caña que no ve venir su presa entre las aguas.
Las sacudidas despertaron en breve la atención de las gallináceas, y los anzuelos fueron atacados a picotazos. Tres tetras, muy voraces sin duda, tragaron a la vez el cebo y el anzuelo. Inmediatamente, con un golpe seco, Pencroff cerró su aparato, y el aleteo de los animales le indicó que habían sido cogidos.
—¡Hurra! —exclamó precipitándose hacia la caza, de la cual se apoderó en un instante.
Harbert aplaudió. Era la primera vez que veía pescar aves con caña, pero el marino, muy modesto, le afirmó que no era aquél su primer ensayo, y que por otra parte no era suyo el mérito del invento.
—En todo caso —añadió—, en la situación en que estamos, debemos esperar otros inventos más importantes.
Las tetras fueron atadas por las patas, y Pencroff, satisfecho de no volver ya con las manos vacías, viendo que el día empezaba a declinar, juzgó conveniente volver a su morada.
La dirección que debían tomar estaba indicada por el río; no se trataba sino de seguir su curso, y a las seis de la tarde, Harbert y Pencroff, bastante cansados de su expedición, entraban en las chimeneas.