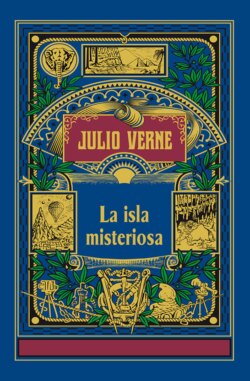Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 9
CAPÍTULO V
ОглавлениеEl primer cuidado de Pencroff cuando el tren de leña estuvo descargado, fue hacer habitables las chimeneas, obstruyendo los corredores a través de los cuales se establecía la corriente de aire. Con arena, piedra, ramas entrelazadas y barro taparon herméticamente las galerías de la & abiertas a los vientos del sur aislando el anillo superior. Un solo agujero estrecho y sinuoso, que se abría en la parte lateral, fue dejado abierto para que condujese el humo al exterior y tuviese tiro el hogar. De esta manera se encontraron las chimeneas divididas en tres o cuatro departamentos, si se puede dar este nombre a cuevas sombrías con las cuales apenas se hubiera contentado una fiera. Pero allí podía mantenerse en pie, al menos en la principal habitación que ocupaba el centro. Una arena fina cubría el suelo, y en última instancia podía servir perfectamente aquel asilo, mientras se disponía de otro mejor.
Durante la tarea, Harbert y Pencroff, sin dejar de trabajar, hablaban.
—Tal vez —decía Harbert—, nuestros compañeros habrán encontrado mejor habitación que la nuestra.
—Es posible —respondió el marino—, pero en la duda no te abstengas. Más vale una cuerda más en tu arco que no tener ninguna.
—¡Ah! —respondió Harbert—. Con tal de que traigan al señor Smith, con tal de que le encuentren, todo lo demás importa poco y deberemos dar infinitas gracias al cielo.
—Sí —murmuró Pencroff—, Ciro Smith era todo un hombre.
—¿Era? —preguntó Harbert—; ¿es que tú desesperas de volverle a ver?
—Dios me libre —respondió el marino.
Ejecutado el trabajo de arreglo de las chimeneas, Pencroff se declaró satisfecho y dijo:
—Ahora ya pueden venir nuestros amigos, que aquí hallarán un abrigo suficiente.
Faltaba establecer el hogar y preparar la comida; tarea sencilla y fácil en verdad. Al extremo del primer corredor de la izquierda, junto al estrecho orificio que se había reservado para chimenea, pusieron grandes piedras planas. El calor que por aquel agujero no se escapase con el humo, bastaría evidentemente para mantener en el interior una temperatura agradable. Almacenóse la leña en otra de las habitaciones, y el marino puso sobre las piedras del hogar algunos leños mezclados con astillas menudas.
Estando en este trabajo, Harbert le preguntó si tenía fósforos.
—Ciertamente —contestó Pencroff—, y añadiré que por fortuna, porque sin fósforos o sin yesca nos veríamos muy apurados.
—Siempre nos quedaría el recurso de hacer fuego como los salvajes —respondió Harbert—, frotando dos maderos secos uno contra otro.
—Prueba, hijo mío, y veremos si consigues otra cosa más que romperte los brazos.
—Sin embargo, es un procedimiento muy sencillo y muy usado en las islas del Pacífico.
—No digo que no —respondió Pencroff—, pero hay que creer que los salvajes conocen la manera de practicarlo, o que emplean una madera particular, porque más de una vez he querido proporcionarme fuego de esa suerte y nunca lo he podido lograr. Confieso, por consiguiente, que prefiero los fósforos. ¿Dónde están mis fósforos?
Pencroff buscó en su chaleco la caja, que no dejaba jamás, porque era un fumador empedernido, pero no la encontró; buscó en los bolsillos del pantalón y tampoco halló nada, con lo cual llegó al colmo de su estupor.
Pencroff no ocultó su vivo descontento.
—Buena es ésta; y más que buena —dijo mirando a Harbert—. La caja de los fósforos se me ha caído del bolsillo y la he perdido. Pero tú, Harbert, ¿no tienes nada? ¿Ni eslabón ni nada que pueda servir para hacer fuego?
—Nada, Pencroff.
El marino salió seguido del joven rascándose la frente con viveza.
En la arena, en las rocas, a la orilla del río, ambos buscaron con el mayor cuidado, pero inútilmente. La caja era de cobre y no podía ocultarse a sus miradas si hubiera estado allí.
—Pencroff —dijo Harbert—, ¿no tiraste la caja de fósforos cuando estábamos en la barquilla?
—Me guardé mucho de hacerlo —respondió el marino—, pero cuando uno ha sido sacudido como nosotros por los aires y por el agua, bien puede haber desaparecido un objeto tan pequeño, sin echarlo de ver. ¡Diablo de caja! ¡Dónde puede estar!
—El mar se retira —dijo Harbert—, corramos al sitio donde hemos tomado tierra.
Era poco probable que se encontrase allí la caja, porque las olas habían debido arrastrarla por los guijarros en la marea alta; sin embargo, bueno era verlo. Harbert y Pencroff se dirigieron rápidamente hacia el punto donde les había echado el huracán a doscientos pasos poco más o menos de las chimeneas.
Allí entre los guijarros, y en el hueco de las rocas, registraron minuciosamente, pero sin ningún resultado. Si la caja había caído en aquel paraje, había debido ser arrastrada por las olas. A medida que el mar se retiraba, el marino registraba todos los intersticios de las rocas, pero inútilmente. Aquélla era una pérdida grave en tales circunstancias, pérdida por el momento irreparable.
Pencroff no ocultó su vivo descontento. Su frente se había fruncido notablemente y no pronunciaba una sola palabra. Harbert quiso consolarle diciendo que, según todas las probabilidades, los fósforos estarían mojados por el agua del mar y habría sido imposible servirse de ellos.
—No, hijo mío, no —respondió el marino—, estaban en una caja de cobre que cerraba muy bien. ¿Y ahora qué hacer?
—Ya encontraremos medio de proporcionarnos fuego —dijo Harbert—. Smith o Spilett sabrán hacerlo mejor que nosotros.
—Sí —respondió Pencroff—; pero entretanto no tenemos lumbre y nuestros compañeros sólo encontrarán a su vuelta una comida poco satisfactoria.
—Pero —dijo Harbert—, es imposible que no traigan ni yesca, ni fósforos.
—Sospecho que no los traerán —respondió el marino sacudiendo la cabeza—. En primer lugar, Nab y Smith no fuman, y me temo que Spilett haya preferido conservar su cuaderno y su lápiz, en vez de la caja de fósforos.
Harbert no respondió. La pérdida de la caja era evidentemente una cosa muy sensible; sin embargo, el joven contaba que de una manera o de otra, acabarían por proporcionarse fuego. Pencroff, más experimentado, aunque no era hombre a quien asustaran las dificultades grandes ni pequeñas, no era de la misma opinión. Pero de todos modos no había más que un partido que tomar y era esperar la vuelta de Nab y del corresponsal, renunciando a la cena de huevos duros que quería prepararles. En cuanto al régimen de carne cruda, no le parecía, ni para ellos ni para él mismo, una perspectiva agradable.
Antes de volver a las chimeneas, el marino y Harbert, previendo el caso de que les faltara definitivamente el fuego, hicieron una nueva recolección de litódomos y tomaron silenciosamente el camino de su morada.
Pencroff, con los ojos fijos en tierra, continuaba buscando su caja de fósforos. Volvió a subir por la orilla izquierda del río, desde su desembocadura, hasta el ángulo en que había quedado amarrado el tren; subió a la meseta superior, la recorrió en todos los sentidos, registró las altas hierbas y la orilla del bosque; pero todo en vano.
Eran la cinco de la tarde, cuando Harbert y él volvieron a las chimeneas. Huelga decir que registraron también los corredores, hasta en sus más oscuros rincones y que siendo también inútiles estas pesquisas, tuvieron que renunciar a ellas definitivamente.
Hacia las seis de la tarde, en el momento en que el sol desaparecía detrás de las tierras altas del oeste, Harbert, que iba y venía por la playa, anunció la vuelta de Nab y de Gedeon Spilett.
Volvían solos; el joven experimentó un gran dolor; el marino no se había engañado en sus presentimientos; el ingeniero Ciro Smith no había aparecido.
El corresponsal, al llegar, se sentó sobre una roca sin decir una palabra. Abrumado de fatiga y muerto de hambre, no tenía fuerza para hablar.
En cuanto a Nab, sus ojos enrojecidos probaban cuánto había llorado; y las nuevas lágrimas, que no podía contener, decían demasiado claramente que había perdido toda esperanza.
Después de haber tomado algún descanso, el corresponsal hizo el relato de las pesquisas que habían realizado en la costa en un espacio de más de ocho millas, por consiguiente, mucho más allá del punto en que había ocurrido la penúltima caída del globo, caída que había sido seguida de la desaparición del ingeniero y del perro. La playa estaba desierta, sin que hubiera en ella ninguna señal, ninguna huella, ni vestigio de ser viviente. No habían visto ni un guijarro fuera de su sitio, ni un indicio sobre la arena, ni la huella de un pie humano en toda aquella parte del litoral. Era evidente que ningún habitante frecuentaba aquel sitio de la costa.
El mar estaba tan desierto como la orilla y allí era, sin embargo, a pocos centenares de pies, donde el ingeniero había encontrado su tumba.
En aquel momento, Nab se levantó y con voz que denotaba que aún le quedaba un resto de esperanza exclamó:
—No, no, no ha muerto, eso no puede ser. ¡Él morir! Si fuera yo o cualquier otro, sería posible; pero él, nunca. Es un hombre que sabe salir airoso de cualquier peligro.
Después, abandonándole las fuerzas, murmuró:
—¡Ah! No puedo más.
Harbert corrió hacia él.
—Nab —le dijo—, ya lo encontraremos. Dios nos lo devolverá; pero entre tanto usted no ha comido. Coma un poco, se lo ruego.
Y diciendo esto, ofreció al pobre negro algunos puñados de mariscos, triste e insuficiente alimento. Nab no había comido desde hacía muchas horas; pero no aceptó el ofrecimiento. Privado de su amo, Nab no podía o no quería vivir.
En cuanto a Gedeon Spilett, devoró los moluscos y después se echó sobre la arena, al pie de una roca. Estaba extenuado, pero tranquilo.
Entonces Harbert se acercó a él y tomándole por la mano le dijo:
—Señor Spilett, hemos descubierto un abrigo, donde estará usted mejor que aquí. La noche se acerca, venga usted a descansar, mañana veremos.
El corresponsal se levantó y guiado por el joven se dirigió hacia las chimeneas.
En aquel momento, Pencroff se acercó a él y con el tono más natural le preguntó si por casualidad tendría un fósforo.
El corresponsal se detuvo, registró sus bolsillos, no encontró nada y dijo:
—Lo tenía, pero he debido arrojarlo todo...
El marino llamó a Nab, le hizo la misma pregunta y recibió la misma respuesta.
—¡Maldición! —exclamó sin poder contenerse.
El corresponsal le preguntó:
—¿No tiene usted un fósforo?
—Ni uno, y por consiguiente no hay fuego.
—Ah —exclamó Nab—, si estuviese aquí mi amo sabría encenderlo.
Los cuatro náufragos quedaron inmóviles, mirándose no sin inquietud. Harbert fue el primero que rompió el silencio diciendo:
—Señor Spilett, usted es fumador y siempre ha tenido fósforos. Quizá no ha registrado usted bien sus bolsillos. Busque usted; uno solo nos bastaría.
El corresponsal registró de nuevo los bolsillos del pantalón, del chaleco, del gabán y al fin, con gran júbilo de Pencroff y con gran sorpresa suya, sintió un pedacito de madera entre el forro del chaleco. Sus dedos lo habían sentido a través de la tela; pero no podía sacarlo. Como debía de ser un fósforo y no había más, se trataba de que no se encendiese prematuramente.
—¿Quiere usted que yo lo saque? —dijo el joven.
Y muy diestramente, sin romperlo, logró extraer el pedacito de astilla, miserable y precioso regalo que para aquella pobre gente tenía tan gran importancia. Estaba intacto.
—¡Un fósforo! —exclamó Pencroff—. Ah, es como si tuviéramos un cargamento entero.
Lo tomó y, seguido de sus compañeros, llegó a las chimeneas.
Aquel pedacito de madera que en los países habitados se prodiga con tanta indiferencia y cuyo valor es nulo, exigía, en las circunstancias en que se hallaban los náufragos, una gran precaución. El marino se cercioró de que estaba bien seco. Después dijo:
—Necesitaríamos un poco de papel.
—Aquí hay —respondió Gedeon Spilett, que después de haber vacilado un instante, desgarró una hoja de su cuaderno.
Pencroff tomó el pedazo de papel que le tendía el corresponsal, y se puso de cuclillas delante del hogar. Allí tomó un puñado de hierbas y hojas secas, y lo puso bajo los leños y astillas, dispuesto de manera que el aire pudiese circular fácilmente e inflamar con rapidez la leña muerta.
Dobló después el papel en forma de corneta, como hacen los fumadores de pipa para evitar el impulso del viento, y lo introdujo entre las astillas. Enseguida tomó un guijarro un poco escabroso, lo limpió con cuidado y, no sin que le palpitase el corazón, frotó suavemente el fósforo conteniendo la respiración.
El primer frote no produjo ningún efecto; Pencroff no había apoyado la mano bastante, temiendo arrancar la cabeza de fósforo.
—No, no podré —dijo—, mi mano tiembla... no voy a conseguir nada... no quiero... no quiero...—. Y levantándose, dio a Harbert el encargo de reemplazarle.
Ciertamente, el joven no había experimentado en su vida tanta impresión. Su corazón le latía con fuerza. Prometeo, cuando iba a robar el fuego del cielo, no debía estar tan conmovido. Sin embargo, no vaciló y frotó rápidamente el fósforo contra el guijarro. Oyóse un pequeño chasquido y surgió una ligera llama azulada que produjo un humo acre. Harbert volvió suavemente el palito de modo que se pudiera alimentar la llama, y después lo introdujo en el cañón del papel: éste prendió y en pocos segundos se prendieron las hojas secas y las astillas.
Algunos instantes después crujía la madera seca y una alegre llama, avivada por el soplo vigoroso del marino, surgió en medio de la oscuridad.
—¡Al fin! —exclamó Pencroff levantándose—. En mi vida me he visto más apurado.
El fuego ardía perfectamente en el hogar formado de piedras planas. El humo se escapaba con facilidad por el estrecho conducto; la chimenea tiraba y no tardó en esparcirse por la habitación un agradable calor.
Por lo demás, era preciso tener cuidado de no dejar apagar el fuego y conservar siempre algunas brasas bajo la ceniza; pero éste era un asunto de cuidado y atención tan sólo, porque no faltaba leña y podía renovarse la provisión en tiempo oportuno.
Pencroff pensó desde luego en utilizar el hogar preparando una cena más nutrida que los litódomos. Harbert llevó dos docenas de huevos.
El corresponsal, recostado en un rincón, miraba aquellos preparativos sin decir una palabra: su ánimo estaba ocupado en tres pensamientos: ¿Vive Ciro todavía? Si vive, ¿dónde puede estar? Si ha sobrevivido al naufragio, ¿cómo explicar que no haya encontrado medio de dar a conocer su existencia? En cuanto a Nab, vagaba por la playa como un cuerpo sin alma.
Pencroff, que sabía cincuenta y dos manera de arreglar los huevos, no tenía, sin embargo, en qué elegir en aquel momento, y tuvo que contentarse con introducirlos entre la ceniza y dejarlos asar a fuego lento.
En pocos minutos estuvieron asados, y el marino invitó al corresponsal a participar de su cena. Tal fue la primera de los náufragos en aquella costa desconocida. Aquellos huevos duros eran excelentes, y como el huevo contiene todos los elementos indispensables para la alimentación del hombre, los pobres náufragos se sintieron confortados, después de haberlos comido.
¡Ah, si uno de sus compañeros no hubiera faltado para celebrar aquel banquete! ¡Si los cinco prisioneros escapados de Richmond hubiesen estado todos allí, bajo aquellas rocas amontonadas, delante de aquel fuego chispeante y claro, sobre aquella arena seca, tal vez no habrían tenido más que hacer que dar mil gracias al cielo! Pero el más ingenioso, el más sabio, el que era su jefe reconocido unánimemente, Ciro Smith, en una palabra, faltaba y su cuerpo no había podido obtener sepultura.
Así transcurrió el día 25 de marzo. Llegó la noche; oyóse a lo lejos silbar el viento, y la resaca con su ruido monótono batía la costa. Los guijarros, empujados y arrastrados otras veces por las olas, rodaban con estrépito atronador.
El corresponsal se había retirado al fondo de un corredor oscuro, después de haber anotado sumariamente los accidentes del día; la primera aparición de una tierra, la desaparición del ingeniero, la exploración de la costa, el incidente de los fósforos, etc., y ayudado del cansancio que sentía, logró encontrar algunos momentos de olvido y de descanso en el sueño.
Harbert también se durmió pronto. El marino, velando con un ojo, pasó la noche cerca del hogar, añadiendo combustible de vez en cuando. Uno solo de los náufragos no descansó en las chimeneas: era el inconsolable, el desesperado Nab, que toda la noche, a pesar de las exhortaciones de sus compañeros, que le invitaban a tomar descanso, anduvo vagando por la playa y llamando a su amo.