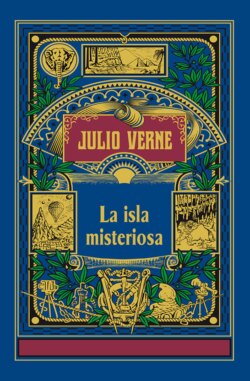Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 15
CAPÍTULO XI
ОглавлениеMedia hora después, Ciro Smith y Harbert estaban de vuelta en el campamento. El ingeniero se limitó a decir a sus compañeros «que la tierra a donde la casualidad les había arrojado era una isla, y que a la mañana siguiente verían lo que había que hacer». Después cada uno se arregló como pudo para dormir, y en aquella cueva de basalto, a una altitud de dos mil quinientos pies sobre el nivel del mar, y en una noche apacible, los isleños gozaron de un reposo profundo.
A la mañana siguiente, 30 de marzo, después de un breve almuerzo, compuesto únicamente del tragopán asado, el ingeniero quiso volver a subir a la cima del volcán, a fin de observar con atención la isla donde él y sus compañeros estaban aprisionados, tal vez para toda su vida. Quería averiguar si aquella isla estaba situada lejos de toda tierra, o si se hallaba en las rutas de los buques que visitan los archipiélagos del océano Pacífico. Aquella vez sus compañeros le siguieron en la nueva expedición, porque ellos también querían ver la isla que había de subvenir en adelante a todas sus necesidades.
Serían las siete de la mañana cuando Ciro Smith, Harbert, Pencroff, Gedeon Spilett y Nab dejaron el campamento. Ninguno parecía alarmarse demasiado por la situación en que se hallaban. Tenían confianza sin duda en sí mismos, pero hay que observar que el punto de apoyo de esta confianza no era el mismo en Ciro Smith que en sus compañeros. El ingeniero tenía fe porque se sentía capaz de arrancar a aquella naturaleza salvaje todo lo que fuese necesario para la vida de sus compañeros y la suya, y éstos no temían nada, precisamente porque Ciro Smith estaba con ellos. Ya se comprenderá la razón de esta diferencia; Pencroff, sobre todo desde el incidente del fuego, no habría desesperado un instante, aun cuando se hubiese encontrado en una roca desnuda, con tal de que el ingeniero hubiera estado a su lado en ella.
—Bah —dijo—, hemos salido de Richmond sin el permiso de las autoridades, y malo ha de ser que no salgamos un día u otro de aquí, donde ciertamente nadie nos ha de detener.
Ciro Smith siguió el mismo camino que el día anterior. Dieron la vuelta al cono por la meseta en que se apoyaba, hasta la boca de la enorme grieta. El tiempo estaba magnífico; el sol ascendía en un cielo puro y cubría con sus rayos todo el lado oriental de la montaña.
Llegaron al cráter. Era lo mismo que el ingeniero había visto en la oscuridad, es decir, un vasto embudo que iba ensanchándose hasta una altura de mil pies por encima de la meseta inferior. Al pie de la grieta, grandes y espesas capas de lava serpenteaban por las laderas del monte y marcaban el camino con materias eruptivas hasta los valles inferiores que surcaban la parte septentrional de la isla.
El interior del cráter, cuya inclinación no pasaba de 35 a 40 grados, no presentaba ni dificultades ni obstáculos para la ascensión. Veíanse en él señales de lavas muy antiguas que probablemente se derramaron por la cima del cono antes de que la grieta natural de la garganta les hubiese abierto una vía nueva.
En cuanto a la chimenea volcánica que establecía la comunicación entre las capas subterráneas y el cráter, la vista no podía calcular su profundidad, porque se perdía en la oscuridad; pero no era dudosa de modo alguno la extensión completa del volcán.
Antes de las ocho, Ciro Smith y sus compañeros estaban reunidos en la cima del cráter sobre una eminencia cónica que tenía en el borde septentrional.
—¡El mar, el mar por todas partes! —exclamaron como si sus labios no hubieran podido contener aquella frase que les declaraba insulares.
El mar, en efecto, una inmensa sábana de agua circular, les rodeaba. Tal vez al subir al vértice del cono Ciro Smith había tenido la esperanza de descubrir alguna costa, alguna isla cercana que no hubiera podido divisar la noche anterior en medio de la oscuridad. Pero nada se presentaba a la vista en todo lo que alcanzaba el horizonte, es decir, en un radio de más de cincuenta millas. No se veía ni tierra ni buque alguno; toda aquella inmensidad estaba desierta, y la isla ocupaba el centro de una circunferencia que parecía ser infinita.
El ingeniero y sus compañeros, mudos, inmóviles, recorrieron con la mirada por espacio de algunos minutos todos los puntos del océano. Aquel océano fue registrado por su vista hasta en sus últimos límites; pero Pencroff, que poseía tan maravilloso poder visual, no vio nada, y ciertamente si se hubiera levantado una tierra al extremo del horizonte, aunque no hubiera sido sino en forma de un tenue vapor, el marino la hubiera conocido inmediatamente, porque eran sin duda dos verdaderos telescopios los que la naturaleza había colocado bajo sus cejas.
Del océano se dirigieron sus miradas sobre la isla, cuya totalidad dominaban, y la primera pregunta que se hizo salió de los labios de Gedeon Spilett en estos términos.
—¿Cuál podría ser la extensión de esta isla?
Verdaderamente no parecía muy grande en medio de aquel inmenso océano.
Ciro Smith reflexionó algunos instantes; observó atentamente el perímetro de la isla teniendo en cuenta la altura en que se encontraban, y después dijo:
—Amigos míos, no creo engañarme dando al litoral de la isla un desarrollo de más de cien millas.
—Y por consiguiente su superficie...
—Es difícil de calcular —respondió el ingeniero—, porque está demasiado caprichosamente accidentada.
Si Ciro Smith no se engañaba en su cálculo, la isla tenía aproximadamente la extensión de Malta o de Zante en el Mediterráneo; pero era al mismo tiempo mucho más irregular y menos rica en cabos, promontorios, puntas, bahías, ansas y abras. Su forma verdaderamente extraña sorprendía desde luego, y cuando Gedeon Spilett, por consejo del ingeniero, hubo trazado la circunferencia, se halló que se parecía a un animal fantástico, a una especie de pterópodo monstruoso que estuviese dormido sobre la superficie del Pacífico.
Véase en efecto la configuración exacta de esta isla, que importa dar a conocer, y cuya carta levantó inmediatamente el corresponsal con bastante precisión.
La parte este del litoral, es decir, aquella en que los náufragos habían tomado tierra se escotaba anchamente y formaba una vasta bahía terminada al sudeste por un cabo agudo que Pencroff no había podido ver en su primera exploración a causa de una punta que no ocultaba. Al norte, otros dos cabos cerraban la bahía, y entre ellos se abría un estrecho golfo que parecía la mandíbula entreabierta de alguna formidable lija.
De nordeste a noroeste la costa se redondeaba como el cráneo achatado de una fiera, para levantarse luego formando una especie de joroba que daba una forma vaga a esta parte de la isla, cuyo centro estaba ocupado por la montaña volcánica.
Desde este punto el litoral corría bastante regularmente al norte y al sur, abierto a los dos tercios de su perímetro por una ensenada estrecha, a partir de la cual concluía en una larga cola semejante a la de un gigantesco cocodrilo.
Esta cola formaba una verdadera península que se adentraba más de treinta millas en el mar a partir del cabo sudeste de la isla y se redondeaba describiendo una rada avanzada muy abierta, que formaba el litoral inferior de aquella tierra de tan extraños recortes.
La isla en su anchura más pequeña, es decir entre las chimeneas y la ensenada visible en la costa occidental que le correspondía en latitud, medía diez millas solamente, pero su mayor longitud desde la mandíbula del nordeste al estrecho de la costa del sudoeste no tenía menos de treinta millas.
En cuanto al interior de la isla, el aspecto general era el siguiente: muy frondosa en toda su parte meridional desde la montaña hasta la costa, pero arenosa y árida en su parte septentrional. Entre el volcán y la costa del este Ciro Smith y sus compañeros vieron con gran sorpresa un lago encerrado entre orillas pobladas de árboles verdes, lago cuya existencia no sospechaban. Visto desde aquella altura, parecía estar al nivel del mar; pero el ingeniero, después de haber reflexionado, explicó a sus compañeros que la altura de aquella sábana de agua debía ser de trescientos pies porque la meseta que le servía de cuenca no era más que la prolongación de la del litoral.
—¿Es, pues, un lago de agua dulce? —preguntó Pencroff.
—Necesariamente —respondió el ingeniero—, porque debe de estar alimentado por las aguas que bajan de la montaña.
—Veo un riachuelo que desemboca en él —dijo Harbert mostrando una estrecha senda de agua cuya fuente debía manar de los contrafuertes del oeste.
—En efecto —respondió Ciro Smith—; y puesto que ese riachuelo alimenta el lago, es probable que del lado del mar exista un desagüe por el cual se escape el sobrante de las aguas. A nuestra vuelta lo veremos.
Aquel riachuelo bastante sinuoso y el río ya reconocido constituían el sistema hidrográfico de la isla, al menos tal como se desenvolvía a la vista de los exploradores. Sin embargo, era posible que entre aquellas masas de árboles, que formando una selva inmensa ocupaban las dos terceras partes de la isla, hubiera otros ríos que desembocaran en el mar. Esta suposición adquiriría grandes probabilidades en vista de que la región se mostraba rica y fértil, presentando magníficos ejemplares de la flora de las zonas templadas. En cuanto a la parte septentrional, no presentaba ningún indicio de aguas corrientes; tal vez las hubiera estancadas en la parte pantanosa del nordeste, pero nada más. En suma, en esta porción del norte de la isla no se veían sino dunas, arenas y una aridez marcada que contrastaba vivamente con la opulencia del suelo en su mayor extensión.
El volcán no ocupaba la parte central de la isla. Por el contrario, se levantaba en la región del noroeste y parecía marcar el límite de las dos zonas. Al sudoeste, al sur y al sudeste, las primeras estribaciones de los contrafuertes desaparecían bajo masas de verdor. Al norte, por el contrario, podían seguirse sus ramificaciones que iban a morir en las llanuras arenosas. Este lado era el que había dado paso en la época de las erupciones a la lava vomitada por el volcán, y una ancha calzada de lavas se prolongaba hasta la estrecha mandíbula que formaba el golfo del nordeste.
Ciro Smith y sus compañeros permanecieron una hora en la cima de la montaña. La isla se presentaba a su vista como un plano en relieve, con sus diversas tintas verdes en los bosques, amarillas en las arenas, azules en las aguas. Su vista la abarcaba en todo su conjunto y no se escapaba de sus investigaciones más que aquel suelo oculto bajo el follaje, la cuenca de los valles sombríos y el interior de las gargantas estrechas abiertas al pie del volcán.
Quedaba una cuestión grave que resolver, la cual debía influir singularmente en el porvenir de los náufragos.
¿Estaba la isla habitada?
El corresponsal fue quien hizo esta pregunta, a la cual parecía que ya podía responder negativamente después del minucioso examen que acababa de hacerse de las diversas regiones de la isla.
En ninguna parte se veía la obra del hombre, ni una aglomeración de casas, ni una cabaña aislada, ni una pesquería en el litoral, ni la menor humareda que empañase el aire y anunciase la presencia de seres humanos.
Es verdad que separaba a los observadores de los puntos extremos de la isla, es decir de aquella cola que se proyectaba al sudoeste, una distancia de treinta millas poco más o menos y hubiera sido difícil, aun para los ojos de Pencroff, descubrir a tal distancia una habitación. Tampoco se podía correr la cortina de verdor que cubría las tres cuartas partes de la isla y ver si abrigaba o no algún pueblecillo. Pero generalmente los insulares, en sus espacios estrechos que han surgido de las olas del Pacífico, habitan con preferencia el litoral, y éste parecía hallarse absolutamente desierto.
Podía, pues, admitirse que la isla estaba deshabitada hasta que una exploración completa hubiera demostrado la exactitud o la inexactitud de esta opinión.
¿Pero estaba frecuentada, al menos temporalmente, por indígenas de las islas inmediatas? A esta pregunta era difícil responder. En un radio de cerca de cincuenta millas pueden atravesarse fácilmente, ya por praos malayos, ya por grandes piraguas polinesias. Todo dependía, pues, de la situación de la isla, de su aislamiento en el Pacífico o de su proximidad a los archipiélagos. Ciro Smith, desprovisto de instrumentos, ¿llegaría al fin a determinar su posición en latitud y longitud? Difícil era; y en la duda, lo prudente era tomar ciertas precauciones contra un desembarco posible de los indígenas más próximos.
Acabada la exploración de la isla, determinada su configuración, fijado su relieve, calculada su extensión, reconocidas su hidrografía y su orografía, y anotada de una manera general en el plano levantado por Gedeon Spilett la disposición de los bosques y llanuras, no había que hacer otra cosa más que bajar las laderas de la montaña y explorar el suelo bajo los tres puntos de vista de sus recursos, minerales, vegetales y animales.
Pero Ciro Smith, antes de dar a sus compañeros la señal de marcha, les dijo con su voz tranquila y grave:
—Éste es, amigos míos, el estrecho rincón de tierra sobre el cual nos ha arrojado la mano del Omnipotente. Aquí debemos vivir quizá por largo tiempo; quizá también un socorro inesperado venga a salvarnos si algún buque pasa por casualidad... Digo por casualidad, porque esta isla es poco importante; no ofrece ni siquiera un puerto que pueda servir de escala a los buques y es de temer que se encuentre situada fuera del rumbo que siguen ordinariamente, es decir, demasiado al sur para los buques que frecuentan los archipiélagos del Pacífico, y demasiado al norte para los que se dirigen a Australia doblando el cabo de Hornos. No quiero ocultar a ustedes nada de la situación.
—Y tiene usted razón, mi querido Ciro —respondió vivamente el corresponsal—. Habla usted con hombres que tienen confianza en usted, así como usted puede contar con ellos. ¿No es verdad, amigos míos?
—Yo le obedeceré a usted en todo, señor Ciro —dijo Harbert tomando la mano del ingeniero.
—Yo amo a mi señor siempre y en todas partes —exclamó Nab.
—En cuanto a mí —dijo el marino—, juro por el nombre que tengo que no rehuiré ningún trabajo, y si usted lo quiere, señor Smith, haremos de la isla una pequeña América. Construiremos ciudades, construiremos ferrocarriles, estableceremos telégrafos, y un día, cuando esté bien arreglada, transformada y civilizada, iremos a ofrecerla al gobierno de la Unión. Solamente pido una cosa.
—¿Cuál? —preguntó el corresponsal.
—Que no nos consideremos como náufragos, sino como colonos que han venido aquí para establecerse y colonizar.
Ciro Smith no pudo menos de sonreírse y la proposición del marino fue aprobada. Después el ingeniero dio las gracias a sus compañeros y añadió que contaba con su energía y con la ayuda del cielo.
—Así pues, en marcha hacia las chimeneas —exclamó Pencroff.
—Un instante, amigos míos —dijo el ingeniero—, me parece conveniente dar un nombre a esta isla, así como a los cabos, promontorios y corrientes de aguas que tenemos a la vista.
—Muy bien —dijo el corresponsal—, eso simplificará para en adelante las instrucciones que tengamos que dar y que seguir.
—En efecto —repuso el marino—, ya es algo poder decir a dónde se va y de dónde se viene, y saber que uno ha estado en alguna parte.
—En las chimeneas, por ejemplo —dijo Harbert.
—Justo —repuso Pencroff—, ese nombre era ya muy cómodo y se me ha ocurrido desde luego. ¿Conservaremos a nuestro primer campamento el nombre de Chimeneas, señor Ciro?
—Sí, Pencroff, pues que usted lo ha bautizado.
—Bueno, en cuanto a los otros será fácil bautizarlos —dijo el marino—. Démosles nombres como los Robinsón, cuyas historias me ha leído Harbert; la bahía de la Providencia, la punta de los Cachalotes, el cabo de la Esperanza frustrada.
—O todavía mejor —respondió Harbert—, los nombres de Smith, Spilett, Nab.
—¡Mi nombre! —exclamó Nab mostrando sus dientes de brillante blancura.
—¿Por qué no? —replicó Pencroff—. El puerto Nab suena muy bien. ¿Pues y el cabo Gedeon?
—Preferiría nombres tomados de nuestro país —respondió el corresponsal—, y que nos recordasen América.
—Es verdad; respecto de los principales —dijo Ciro Smith—, como las bahías o los mares, me adhiero con gusto a esa opinión. Propongo, pues, que demos a esta gran bahía del este el nombre de bahía de la Unión, por ejemplo; a esa ancha escotadura del sur el de bahía de Washington; al monte donde estamos en este momento, el de Monte Franklin, y a ese lago que se extiende a nuestros pies el de lago de Grant. Estos nombres nos recordarán, amigos míos, nuestro país y los de los grandes ciudadanos que lo han honrado; pero en cuanto a los ríos, golfos, cabos y promontorios que vemos desde lo alto de esta montaña, propongo que elijamos denominaciones que ante todo recuerden su configuración particular, porque así se grabarán mejor en nuestra memoria y serán al mismo tiempo más prácticos. La forma de la isla es bastante extraña, hasta el punto de no podernos imaginar nombres que den idea de su figura. En cuanto a las corrientes de agua desbocadas, a las diversas partes del bosque que exploraremos más adelante, a las ensenadas que descubriremos después, las bautizaremos a medida que se presenten a nosotros. ¿Qué piensan ustedes?
La proposición del ingeniero fue unánimemente aceptada por los compañeros. La isla estaba allí a su vista como un mapa desplegado, y no había que hacer más que poner un nombre a todos los ángulos entrantes y salientes y a todos los relieves. Gedeon Spilett los inscribía en el sitio correspondiente y la nomenclatura geográfica de la isla quedaría definitivamente adoptada.
Desde luego se dieron los nombres de bahía de la Unión, bahía de Washington y Monte Franklin a las dos bahías y a la montaña, como había propuesto el ingeniero.
—Ahora —dijo el corresponsal— propongo que a esa península que se proyecta al sudoeste de la isla le demos el nombre de península Serpentina, y el de Promontorio del Reptil a la cola encorvada que la termina, porque es verdaderamente una cola de reptil.
—Aprobado —dijo el ingeniero.
—Ahora —dijo Harbert—, ese otro extremo de la isla, ese golfo que se parece tanto a una mandíbula abierta, debe llamarse, en mi concepto, el golfo del Tiburón.
—¡Bien dicho! —exclamó Pencroff—. Y completaremos la imagen llamando cabo de la Mandíbula a las dos partes que forman la boca.
—Pero hay dos cabos —dijo el corresponsal.
—No importa —respondió Pencroff—, tendremos el cabo Mandíbula del Norte y el cabo Mandíbula del Sur.
—Ya están inscritos —respondió Gedeon Spilett.
—Falta dar nombre a la punta sudeste de la isla —dijo Pencroff.
—¿Es decir, al extremo de la bahía de la Unión? —preguntó Harbert.
—Cabo de la Garra —exclamó Nab, que quería también por su parte ser padrino de algún lugar de sus dominios.
Y en efecto, Nab había encontrado un nombre excelente, porque aquel cabo representaba la poderosa garra del animal fantástico que figuraba aquella isla de tan singulares formas.
Pencroff estaba entusiasmado al ver el giro que tomaban las cosas.
Excitada la imaginación de todos, pronto se dieron los nombres siguientes:
Al río que proporcionaba agua potable a los colonos y cerca del cual les había arrojado el globo, el nombre de río de la Merced, verdadera acción de gracias a la Providencia.
Al islote en el que los náufragos habían tomado tierra al principio, el nombre de islote de la Seguridad.
A la meseta que coronaba la alta muralla de granito encima de las Chimeneas y desde donde la vista podía abarcar toda la gran bahía, el nombre de meseta de la Gran Vista.
En fin, a toda la masa de bosques impenetrable que cubría la península Serpentina, el nombre de bosques del Lejano Oeste.
La toponimia de las partes visibles y conocidas de la isla quedaba así terminada, sin perjuicio de completarla después a medida que se hicieran nuevos descubrimientos.
En cuanto a la orientación de la isla, el ingeniero la había determinado aproximadamente por la altura y posición del sol, poniendo al este la bahía de la Unión y toda la meseta de la Gran Vista. Pero al día siguiente, tomando la hora exacta de la salida y de la puesta del sol y determinando su posición por el tiempo medio transcurrido entre la una y la otra, contaba fijar exactamente el norte, pues a consecuencia de su situación en el hemisferio austral, el sol, en el momento preciso de llegar al cenit, pasaba al norte y no al mediodía como en su movimiento aparente parece hacerlo respecto de los sitios situados en el hemisferio boreal.
Todo estaba, pues, terminado, y los colonos se disponían a bajar del monte Franklin para volver a las Chimeneas, cuando Pencroff exclamó:
—¡Qué aturdidos somos!
—¿Por qué? —preguntó Gedeon Spilett que había cerrado su cuaderno y se disponía a marchar.
—¿Y nuestra isla, cómo nos hemos olvidado de bautizarla?
Harbert iba a proponer que se le diera el nombre del ingeniero y todos sus compañeros hubieran aplaudido la idea, cuando Ciro dijo sencillamente:
—Llamémosla con el nombre del gran ciudadano que lucha en este momento por defender la unidad de la República americana. Llamémosla isla de Lincoln.
Tres vivas fueron la respuesta dada a la proposición del ingeniero.
Y aquella noche, antes de dormirse, los nuevos colonos hablaron de su país lejano; de aquella terrible guerra que lo ensangrentaba, no dudando que el Sur fuese pronto reducido a obediencia y que la causa del Norte, la causa de la justicia, triunfaría, gracias a Grant, gracias a Lincoln.
Esto ocurría el 30 de marzo de 1865 y no podían adivinar que dieciséis días después se cometería en Washington un crimen espantoso, y que el Viernes Santo, Abraham Lincoln caería herido de muerte por la bala de un fanático.