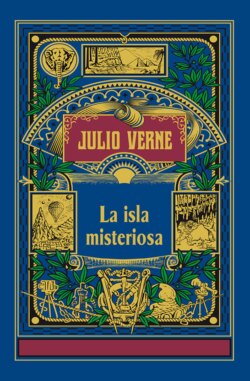Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 17
CAPÍTULO XIII
Оглавление—Y bien, señor Ciro, ¿por dónde vamos a empezar? —preguntó a la mañana siguiente Pencroff al ingeniero.
—Por el principio —respondió Ciro Smith.
Y en efecto, por el principio se veían obligados a empezar los colonos. No poseían ni aun los útiles necesarios para hacer herramienta alguna, y no se encontraban en las condiciones de la naturaleza, que teniendo tiempo economiza fuerzas. Faltábales el tiempo, pues debían subvenir inmediatamente a las necesidades de la vida, y si aprovechando la experiencia adquirida no tenían nada que inventar, tenían por lo menos que fabricarlo todo. Su hierro y su acero se hallaban todavía en estado mineral, su vajilla en estado de barro, su lienzo y sus ropas en estado de materias textiles.
Por lo demás, debemos decir que aquellos colonos eran hombres en la hermosa y poderosa acepción de la palabra. El ingeniero Smith no podía estar secundado por compañeros más inteligentes ni más adictos y celosos. Les había sondeado y conocía la diversa aptitud de cada uno.
Gedeon Spilett, corresponsal de gran talento, que había aprendido de todo, para poder hablar de todo, debía contribuir grandemente con su inteligencia y con sus manos a la colonización de la isla. No retrocedería ante ninguna dificultad, y, cazador apasionado, convertiría en oficio lo que para él hasta entonces no había sido más que un placer.
Harbert, buen muchacho, notablemente instruido ya en las ciencias naturales, sería utilísimo para la causa común.
Nab era la adhesión personificada. Diestro, inteligente, infatigable, robusto, de una salud de hierro, entendía algo de trabajos de fragua, y no podía menos de ser muy útil a la colonia.
En cuanto a Pencroff, había sido marino en todos los océanos, carpintero en los talleres de construcción de Brooklyn, ayudante de sastre en los buques del Estado, jardinero y cultivador en sus temporadas de licencia, y como los marinos, dispuesto a todo y útil para todo.
Habría sido verdaderamente difícil reunir cinco hombres más a propósito para luchar contra la suerte y más seguros de triunfar de ella.
Por el principio, había dicho Ciro Smith. Ahora bien, aquel principio de que hablaba el ingeniero era la construcción de un aparato que pudiese servir para transformar las sustancias naturales. Sabido es el papel que desempeña el calor en estas transformaciones; por consiguiente, el combustible, vegetal o mineral, era inmediatamente utilizable. Tratábase, pues, de construir un horno para utilizarlo.
—¿Para qué servirá este horno? —preguntó Pencroff.
—Para hacer las vasijas que necesitamos —respondió Ciro Smith.
—¿Y con qué vamos a hacer el horno?
—Con ladrillos.
—¿Y los ladrillos?
—Con arcilla. En marcha, amigos míos. Para evitar los transportes estableceremos el taller en el mismo lugar de producción. Nab traerá provisiones y no nos faltará fuego para preparar los alimentos.
—No —respondió el corresponsal—, ¿pero y si nos faltan los alimentos por no tener instrumentos de caza?
—¡Ah! ¡Si tuviera siquiera un cuchillo! —exclamó el marino.
—¿Qué? —preguntó Ciro Smith.
—Que entonces pronto haría yo un arco y flechas, y tendríamos caza abundante en la despensa.
—Sí, un cuchillo, una hoja cortante... —dijo el ingeniero como hablando consigo mismo.
En aquel momento sus miradas se dirigieron hacia Top que iba y venía por la playa.
De repente se animó la mirada de Ciro, y exclamó:
—¡Top, aquí!
El perro acudió al llamamiento de su amo. Éste le tomó la cabeza entre las manos, y desatándole el collar que llevaba, lo rompió en dos partes diciendo:
—Aquí hay dos cuchillos, Pencroff.
Dos hurras del marino le respondieron.
El collar de Top estaba hecho de una delgada lámina de acero templado. Bastaba afilarlo primero sobre una piedra de asperón para aguzar el ángulo cortante, y luego quitarle el filván con un asperón más fino. Ahora bien, este género de roca arenisca se encontraba abundantemente en la playa, y dos horas después la herramienta de la colonia se componía de dos láminas cortantes, a las cuales fue fácil poner un mango de madera sólida.
La conquista de esta primera herramienta fue saludada como un triunfo: conquista preciosa, en efecto, y que llegaba muy a propósito.
Pusiéronse en marcha. La intención de Ciro Smith era volver a la orilla occidental del lago, donde la víspera había notado la existencia de aquella tierra arcillosa, de la cual había tomado una muestra. Echaron a andar por la orilla del Merced, atravesaron la meseta de la Gran Vista, y después de haber andado cinco millas, llegaron a un claro situado a doscientos pasos del lago Grant.
Por el camino Harbert había descubierto un árbol cuyas ramas emplean los indios de América Meridional para hacer sus arcos. Era el crejimba, de la familia de las palmeras que no producen frutos comestibles. Cortáronse varias ramas largas y rectas, que se despojaron de sus hojas y se dejaron más fuertes en el medio y más débiles en los extremos. Faltaba encontrar una planta a propósito para formar la cuerda del arco: esta planta fue una especie perteneciente a la familia de las malváceas, un hibiscus heterophyllus, que da fibras de una tenacidad tan notable, que pueden compararse con tendones de animales. Pencroff obtuvo de este modo arcos de gran alcance, a los cuales no faltaban más que las flechas. Éstas eran fáciles de hacer con ramas rectas y rígidas sin nudosidades, pero no podía encontrarse tan fácilmente la punta que debía guarnecerlas, es decir, una sustancia que pudiera reemplazar al hierro. Pencroff, sin embargo, pensó que habiendo él puesto su parte en el trabajo, el destino haría lo demás.
Los colonos llegaron al terreno que el día antes habían reconocido. Componíase de la arcilla figulina que sirve para hacer los ladrillos y las tejas: arcilla por consiguiente muy conveniente para la operación que se trataba de llevar a cabo. La mano de obra no presentaba ninguna dificultad. Bastaba purificar la figulina con arena, amoldar los ladrillos y cocerlos al calor de un fuego alimentado con leña.
Ordinariamente los ladrillos se hacen con moldes, pero el ingeniero se contentó con modelarlos a mano. Todo aquel día y el siguiente se emplearon en este trabajo. La arcilla, empapada en agua y amasada después con los pies y las manos de los manipuladores, fue dividida en prismas de igual tamaño. Un obrero práctico puede hacer sin máquina hasta diez mil ladrillos en doce horas, pero en los dos días de trabajo los cinco alfareros de la isla de Lincoln no hicieron más que tres mil, que fueron colocados uno junto a otro hasta el momento en que su completa desecación permitió ejecutar la cocción, es decir, hasta tres o cuatro días después.
El día 2 de abril fue cuando Ciro Smith se ocupó de fijar la orientación de la isla.
El día antes había anotado exactamente la hora en que el sol había desaparecido debajo del horizonte, teniendo en cuenta la refracción. Aquella mañana no anotó menos exactamente la hora de la salida. Entre la puesta y la salida habían transcurrido doce horas y veinticuatro minutos. Así pues, seis horas y doce minutos después de su salida el sol debía pasar aquel día exactamente por el meridiano, y el punto del cielo que ocupase en aquel momento sería el norte.
A dicha hora Ciro anotó aquel punto, y poniendo uno con otro con el sol dos árboles que debían servirle de jalones, obtuvo una meridiana invariable para sus operaciones ulteriores.
Durante los dos días que precedieron a la cocción de los ladrillos, se ocupó la colonia en hacer provisión de combustible. Cortáronse ramas alrededor del claro del bosque y se recogió toda la leña seca caída de los árboles. Esto no se hizo sin descubrir alguna caza en los alrededores, y sin aprovechar el descubrimiento, tanto más cuanto que Pencroff poseía ya algunas docenas de flechas armadas de puntas muy fuertes. Top era el que le había proporcionado aquellas puntas, trayendo un puerco espín, bastante malo como caza, pero de incontestable valor, gracias a las púas de que estaba erizado. Aquellas púas fueron ajustadas sólidamente al extremo de las flechas, asegurándose la dirección por medio de plumas de cacatúas. El corresponsal y Harbert llegaron a ser pronto diestros tiradores de arco; por consiguiente, la caza de pelo y de pluma abundó en las Chimeneas, no faltando cabieles, palomas, agutíes y gallináceas. La mayor parte de estos animales fueron muertos en la parte del bosque situada a la orilla izquierda del Merced y a la cual se había dado el nombre de bosque del Jacamar, en recuerdo del volátil que Pencroff y Harbert habían perseguido en su primera exploración.
Aquella carne se comió fresca, pero se conservaron los jamones de cabiel aromatizados con hojas odoríferas. Sin embargo, el alimento de los colonos, aunque muy fortificante, era siempre asado y más asado, y hubieran tenido mucho gusto en oír cantar en el hogar una olla sencilla, pero era preciso esperar a hacerla, y por consiguiente a que se hiciese el horno donde había de cocerse.
Durante estas excursiones, que sólo se hicieron en un radio muy restringido alrededor del tejar, los cazadores pudieron observar huellas de pasos recientes de animales de gran tamaño armados de garras poderosas, cuya especie no pudieron reconocer. Ciro Smith les recomendó por tanto la mayor prudencia, porque era probable que el bosque albergase fieras peligrosas.
E hizo bien en recomendarles prudencia, porque, en efecto, Gedeon Spilett y Harbert vieron un día un animal que parecía un jaguar. Por fortuna, la fiera no les atacó, porque de otro modo tal vez no hubieran escapado sin una herida grave. Pero cuando tuviera un arma formal, es decir, uno de esos fusiles que Pencroff reclamaba, Gedeon Spilett se prometía hacer una guerra encarnizada a las fieras y purgar de ellas la isla.
Las Chimeneas en aquellos días no fueron objeto de reforma alguna dirigida a hacerlas más cómodas, porque el ingeniero pensaba descubrir, o fabricar, si era necesario, una morada más conveniente. Contentáronse con extender sobre la arena de los corredores frescos lechos de musgos y hojas secas, y sobre estos lechos, un poco primitivos, los trabajadores cansados dormían con profundo sueño.
Hízose también el cómputo de los días transcurridos en la isla de Lincoln desde que habían llegado los colonos, teniendo desde entonces cuenta regular con el tiempo. El 5 de abril, que era un miércoles, hacía doce días que el viento había arrojado a los náufragos al litoral.
El 6 de abril, al rayar el alba, el ingeniero y sus compañeros estaban reunidos en el claro del bosque y en el lugar en el que iba a verificarse la cocción de los ladrillos. Naturalmente, la operación debía hacerse al aire libre y no en hornos, o más bien la aglomeración de los ladrillos sería un horno enorme que habría de cocerse a sí mismo. El combustible, hecho de fajinas bien preparadas, fue dispuesto en el suelo, rodeándolo de muchas filas de ladrillos secos que formaron pronto un grueso cubo, al exterior del cual se dejaron algunas aberturas para la circulación del aire. Aquel trabajo duró todo el día, y solamente por la noche se puso fuego a las fajinas.
Aquella noche nadie se acostó, velando con cuidado porque el fuego no se apagara ni disminuyera.
La operación duró cuarenta y ocho horas y tuvo el mejor éxito. Fue preciso entonces dejar enfriar la masa humeante, y durante aquel tiempo Nab y Pencroff, guiados por Ciro Smith, acarrearon sobre unas parihuelas hechas de ramas entrelazadas, muchas cargas de carbonato de cal, piedras muy comunes que se encontraban abundantemente al norte del lago. Estas piedras, descompuestas por el calor, dieron una cal viva muy crasa y abundante, tan pura, en fin, como si hubiera sido producida por la calcinación de la greda o del mármol. Esta cal, mezclada con arena, cuyo efecto es atenuar la reducción de la pasta cuando se solidifica, produjo un mortero excelente.
De estos diversos trabajos resultó que el 9 de abril el ingeniero tenía a su disposición cierta cantidad de cal bien preparada y algunos millares de ladrillos.
Comenzóse, pues, sin perder un instante, la construcción de un horno que debía servir para cocer los diversos utensilios indispensables para el uso doméstico. Esta operación se llevó a cabo sin dificultad. Cinco días después el horno fue cargado con hulla, cuyo nacimiento había descubierto el ingeniero a cielo abierto hacia la desembocadura del Arroyo Rojo, y los primeros humos se escaparon de una chimenea de veinte pies de altura. El claro del bosque se había transformado en fábrica, y Pencroff no estaba lejos de creer que de aquel horno iban a salir todos los productos de la industria moderna.
Entretanto, lo que hicieron los colonos al principio fue una vajilla común de barro, pero muy a propósito para la cocción de los alimentos. La materia prima era esa misma arcilla del suelo, con la cual Ciro Smith mezcló un poco de cal y de cuarzo. En realidad aquella pasta constituía el verdadero barro de pipa, y con ella se hicieron pucheros y tazas, para los cuales sirvieron de molde varios cantos de formas convenientes, grandes jarros, cántaros y cubetas para contener el agua, etc. La forma de estos objetos era defectuosa y fea, pero después que se hubieron cocido a una alta temperatura, la cocina de las Chimeneas se halló provista de cierto número de utensilios tan preciosos como si hubiera entrado en su composición el más hermoso caolín.
Aquí debemos advertir que Pencroff, deseoso de saber si aquella arcilla así preparada justificaba su nombre de barro de pipa, se fabricó algunas pipas bastante bastas, que halló muy finas, pero a las cuales ¡ah! no faltaba más que el tabaco. Ésta era, preciso es decirlo, una gran privación para Pencroff.
—Pero el tabaco vendrá a su vez, como todas las cosas —repetía para sí mismo en sus momentos de confianza absoluta.
Los trabajos de que hemos hablado duraron hasta el 15 de abril, y ya se comprenderá que aquel tiempo no fue de ningún modo perdido. Los colonos, convertidos en alfareros, no hicieron más que utensilios de cocina. Cuando conviniese a Ciro Smith transformarlos en herreros, serían herreros. Pero siendo al día siguiente domingo, y domingo de Pascua, todos convinieron en santificar aquel día por el descanso. Aquellos norteamericanos eran hombres religiosos, escrupulosos observadores de los preceptos de la Biblia, y la situación en que se encontraban no podía menos de desarrollar sus sentimientos de confianza en el Autor de todas las cosas.
En la noche del 15 de abril volvieron, pues, todos definitivamente a las Chimeneas. El resto de la vajilla fue llevada a su lugar, y el horno se apagó esperando un nuevo destino. La vuelta fue señalada por un incidente afortunado, que fue el descubrimiento que hizo el ingeniero de una sustancia propia para reemplazar a la yesca.
Sabido es que esta sustancia esponjosa y aterciopelada proviene de ciertos hongos del género políporo. Convenientemente preparada, es muy inflamable, sobre todo cuando ha sido antes saturada de pólvora o cocida en una disolución de nitrato o de clorato de potasa. Pero hasta entonces no se había encontrado ninguno de aquellos políporos ni de otros hongos que pudieran reemplazarlos. Aquel día el ingeniero, habiendo reconocido cierta planta del género Artemisia, que cuenta entre sus principales especies el ajenjo, el toronjil, el estragón, etc., arrancó varios tallos, y presentándolos al marino le dijo:
—Tome usted, Pencroff, esto le va a usted a poner contento.
Pencroff miró atentamente la planta, revestida de pelos sedosos y largos, cuyas hojas estaban cubiertas de un suave vello parecido al algodón.
—¿Y qué es esto, señor Ciro? —preguntó Pencroff—. ¡Santo cielo! ¿Es tabaco?
—No —respondió Ciro—, es artemisa, artemisa china para los sabios, y para nosotros será yesca.
En efecto, aquella artemisa, convenientemente desecada, dio una sustancia muy inflamable, sobre todo cuando después el ingeniero la impregnó de aquel nitrato de potasa que la isla tenía en abundancia en muchas capas, y que no es más que el salitre.
Aquella noche todos los colonos reunidos en la habitación central cenaron convenientemente; Nab había preparado una olla de agutí y un jamón de cabiel aromatizado, al cual se unieron los tubérculos cocidos del Calidium macrorhizum, especie de planta herbácea de la familia de las aráceas, y que en la zona tropical habría tenido forma arborescente. Aquellos tubérculos eran de un excelente sabor, muy nutritivos y semejantes a la sustancia que se vende en Inglaterra con el nombre de sagú de Portland, pudiendo en cierto modo reemplazar al pan, del que estaban enteramente privados los colonos de la isla de Lincoln.
Terminada la cena, y antes de entregarse al sueño, Ciro Smith y sus compañeros salieron a tomar el aire en la playa. Eran las ocho de la noche, noche que se anunciaba magnífica. La luna, que había entrado en su pleno cinco días antes, no había aparecido aún, pero el horizonte se argentaba ya con esos matices suaves y pálidos que podrían llamarse el alba lunar. En el cenit austral las constelaciones circumpolares resplandecían, y entre todas, aquella Cruz del Sur, a la cual el ingeniero, pocos días antes, saludaba en la cima del monte Franklin.
Ciro Smith observó por algún tiempo la espléndida constelación, que tiene en su cima y en su base dos estrellas de primera magnitud, en el brazo izquierdo una estrella de segunda, y en el derecho una de tercera.
Después de haber reflexionado preguntó a Harbert:
—¿No estamos a 15 de abril?
—Sí, señor —respondió Harbert.
—Pues, bien, si no me engaño, mañana será uno de los cuatro días del año en los cuales el tiempo verdadero se confunde con el tiempo medio, es decir, hijo mío, que mañana, con corta diferencia de segundos, el Sol pasará por el meridiano precisamente cuando los relojes señalen las doce. Si pues el tiempo es bueno, creo que podré obtener la longitud de la isla con una aproximación de pocos grados.
—¿Sin instrumentos, sin sextante? —preguntó Gedeon Spilett.
—Sí —continuó el ingeniero—. Por lo mismo, ya que la noche es tan clara, en el momento de obtener su latitud voy a tratar de calcular la altura de la Cruz del Sur, es decir, del polo austral, por encima del horizonte. Ya comprenden ustedes, amigos míos, que antes de emprender obras serias de instalación, no basta haber averiguado que esta tierra es una isla, sino que es necesario hacer lo posible por reconocer a qué distancia está situada, del continente americano, de Australia, de los principales archipiélagos del Pacífico.
—En efecto —dijo el corresponsal—, en vez de construir una casa, podremos tener interés por construir un buque, si por ventura no estamos más que a un centenar de millas de alguna costa habitada.
—Por eso mismo —repuso Ciro Smith—, es por lo que voy a tratar de obtener esta noche la latitud de la isla de Lincoln, y mañana al mediodía procuraré averiguar la longitud.
Si el ingeniero hubiera poseído un sextante, aparato que permite medir con gran exactitud la distancia angular de los objetos por reflexión, la operación no habría ofrecido dificultad alguna. Aquella noche por la altura del polo, y al día siguiente por el paso del sol por el meridiano, habría obtenido las coordenadas de la isla. Pero faltando el aparato, era necesario suplirlo de todo modo.
Ciro Smith volvió, pues, a las Chimeneas, y allí, al resplandor del hogar, cortó dos reglas chatas que unió entre sí por sus extremos, de manera que formasen una especie de compás, cuyas ramas pudieran abrirse o cerrarse. El punto de unión estaba fijo por medio de una fuerte espina de acacia que Ciro tomó de la leña seca del hogar.
Terminado el instrumento, volvió el ingeniero a la playa, y como era preciso tomar la altura del polo por encima de un horizonte de mar, y como el cabo de la Garra le ocultaba el horizonte del sur, tuvo que ir en busca de una estación más conveniente. La mejor habría sido sin duda el litoral expuesto directamente al sur, pero había que atravesar el Merced, cuya profundidad en aquel lugar era grande, y ésta era una dificultad grave.
Por consiguiente, Ciro Smith resolvió hacer su observación desde la meseta de la Gran Vista, reservándose anotar su altura sobre el nivel del mar, altura que pensaba calcular al día siguiente por medio de un simple procedimiento de geometría elemental.
Los colonos se trasladaron, pues, a la meseta subiendo por la orilla izquierda del Merced, y fueron a situarse en el límite que se orientaba al noroeste y sudeste, es decir, en la línea de rocas caprichosamente cortadas que formaban la orilla del río.
Aquella parte de la meseta dominaba en unos cincuenta pies las alturas de la orilla derecha, que bajaban por una doble pendiente hasta el extremo del cabo de la Garra hasta la costa meridional de la isla.
Ningún obstáculo detenía, pues, las miradas, que abarcaban el horizonte en una semicircunferencia, desde el cabo hasta el promontorio del Reptil. Al sur este horizonte, iluminado desde su parte inferior por los primeros fulgores de la luna, se destacaba vivamente sobre el cielo y podía ser notado con gran exactitud.
En aquel momento la Cruz del Sur se presentaba al observador en posición invertida, señalando la estrella Alfa su base, que es la más próxima al polo austral.
Esta constelación no está situada tan cerca del polo Antártico como la estrella Polar lo está del polo Ártico.
La estrella Alfa está a unos 27º aproximadamente del primero; pero Ciro Smith lo sabía y tenía en cuenta esta distancia para su cálculo. También cuidó de observarla en el momento en que pasaba por el meridiano debajo del polo, lo cual debía simplificar su operación.
Dirigió, pues, una rama de su compás de madera sobre el horizonte de mar, y la otra sobre la estrella Alfa, como hubiera hecho con dos anteojos de un círculo repetidor, y la abertura de las dos ramas le dio la distancia angular que separaba a la estrella Alfa del horizonte. A fin de fijar de una manera inmutable el ángulo obtenido, sujetó por medio de espinas las dos tablillas de su aparato sobre una tercera que situó transversalmente, de suerte que la abertura quedase sólidamente conservada.
Hecho esto, sólo quedaba por hacer calcular el ángulo obtenido, trayendo la observación al nivel del mar, de manera que se tomara en cuenta la depresión del horizonte, para lo cual era preciso medir la altura de la meseta. El valor de este ángulo daría así la altura de la estrella Alfa, y por consiguiente la del polo por encima del horizonte, es decir, la latitud de la isla, pues que la latitud de un punto del globo es siempre igual a la altura del polo sobre el horizonte de aquel punto.
La realización de estos cálculos se aplazó para la mañana siguiente, y a las diez de la noche todos dormían con sueño profundo.