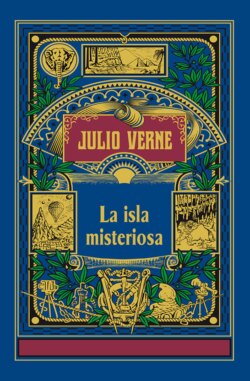Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 18
CAPÍTULO XIV
ОглавлениеAl día siguiente, 16 de abril, domingo de Pascua, los colonos salían de las Chimeneas al nacer el día, y se dedicaban a lavar sus prendas de ropa. El ingeniero pensaba hacer jabón cuando dispusiera de las materias primas necesarias para la saponificación, sosa o potasa, y grasa o aceite. La cuestión importantísima de la renovación del guardarropa, debía ser tratada igualmente en su tiempo y lugar oportunos. En todo caso, las ropas podían durar todavía seis meses más, porque eran de tela fuerte y podían resistir la fatiga de los trabajos manuales. Pero todo dependía de la situación de la isla respecto de las tierras habitadas, situación que debía terminarse aquel mismo día si el tiempo lo permitía.
El sol, alzándose sobre un horizonte puro, anunciaba un día magnífico, uno de esos hermosos días de otoño que son como la última despedida de la estación calurosa. Tratábase, pues, de completar los elementos de las observaciones hechas la víspera midiendo la altura de la meseta de la Gran Vista sobre el nivel del mar.
—¿No necesitará usted un instrumento análogo al que le sirvió ayer? —preguntó Harbert al ingeniero.
—No, hijo mío —respondió éste—; vamos a proceder de otro modo y de una manera casi tan exacta.
Harbert, que tenía curiosidad por todo, siguió al ingeniero, el cual se apartó del pie de la muralla de granito, bajando hasta el extremo de la playa, mientras Pencroff, Nab y el corresponsal se ocupaban en diversas tareas.
Ciro Smith se había provisto de una especie de vara recta de unos doce pies de longitud, que había medido con toda la exactitud posible, comparándola con su propia estatura, cuya altura conocía aproximadamente. Harbert llevaba una plomada que le había dado Ciro Smith; es decir, una simple piedra atada al extremo de una hebra flexible.
Al llegar a veinte pies del extremo de la playa, y a unos quinientos pies de la muralla de granito que se levantaba perpendicularmente, Ciro Smith hundió la vara unos dos pies en la arena calzándola con cuidado, y por medio de la plomada consiguió ponerla perpendicular al plano del horizonte.
Hecho esto, se retiró a la distancia necesaria para que, echado sobre la arena, el rayo visual de su ojo derecho rozase a la vez el extremo de la vara y la cresta de la muralla. Después marcó cuidadosamente aquel punto con un piquete.
Luego dirigiéndose a Harbert, le dijo:
—¿Conoces los primeros principios de la geometría?
—Un poco, señor Ciro —respondió Harbert, que no quería comprometerse demasiado.
—¿Recuerdas bien las propiedades de los triángulos semejantes?
—Sí —respondió Harbert—. Sus lados homólogos son proporcionales.
—Pues bien, hijo mío, acabo de construir dos triángulos semejantes, ambos rectángulos: el primero, el más pequeño, tiene por lados la vara perpendicular, la distancia que separa el piquete del extremo inferior de la vara y el rayo visual por hipotenusa; el segundo tiene por lados la muralla perpendicular, cuya altura se trata de medir, la distancia que separa el piquete del extremo inferior de esta muralla, y un rayo visual que forma igualmente su hipotenusa, la cual viene a ser la prolongación de la del primer triángulo.
—¡Ah señor Ciro, ya comprendo! —exclamó Harbert—. Así como la distancia del piquete a la vara es proporcional a la distancia del piquete a la base de la muralla, del mismo modo la altura de la vara es proporcional a la altura de esa muralla.
—Eso es, Harbert —respondió el ingeniero—; y cuando hayamos medido las dos primeras distancias, conociendo la altura de la vara, no tendremos que hacer más que un cálculo de proporción, el cual nos dará la altura de la muralla y nos evitará el trabajo de medirla directamente.
Tomáronse las dos distancias horizontales por medio de la vara, cuya longitud sobre la arena era exactamente de diez pies.
La primera distancia era de quince pies, que mediaban entre el piquete y el punto en el que la vara estaba hundida en la arena.
La segunda distancia entre el piquete y la base de la muralla era de quinientos pies.
Terminadas estas medidas, Ciro y el joven volvieron a las Chimeneas.
Allí el ingeniero tomó una piedra chata que había llevado en sus precedentes excursiones, especie de esquisto pizarroso, sobre la cual era fácil trazar números por medio de una concha aguda, y estableció la proporción siguiente:
Quedó, pues, averiguado que la muralla de granito medía 333 pies de altura.
Ciro Smith tomó entonces el instrumento que había hecho la víspera, y cuyas dos ramas, por su separación, le daban la distancia angular de la estrella Alfa al horizonte. Midió exactamente la abertura de aquel ángulo en una circunferencia que dividió en trescientas sesenta partes iguales. Ahora bien, aquel ángulo, añadiéndole los 27º que separan a Alfa del polo Antártico, y reduciendo al nivel del mar la altura de la meseta sobre la cual se había hecho la observación, se encontró que era de 53º. Estos 53º, restados de los 90, distancia del polo al ecuador, daban por resto 37º; de donde dedujo Ciro Smith que la isla Lincoln estaba situada en el grado 37 de latitud austral, o teniendo en cuenta, a causa de la imperfección de los instrumentos, un error de cinco grados, debería estar situada entre el paralelo 35 y el 40.
Faltaba obtener la longitud para completar las coordenadas de la isla, y esto fue lo que se propuso el ingeniero determinar a las doce del mismo día, es decir, en el momento en que el sol pasara por el meridiano.
Decidióse que aquel domingo se emplearía en un paseo, o más bien en una exploración de aquella parte de la isla situada entre el norte del lago y el golfo de Tiburón, y que si el tiempo lo permitía se extendería el reconocimiento hasta la vuelta septentrional del cabo Mandíbula Sur. Según este proyecto, debía almorzarse en las dunas y no regresar hasta la tarde.
A las ocho y media de la mañana la pequeña caravana seguía la orilla del canal. Del otro lado, en el islote de la Seguridad, muchas aves se movían gravemente. Eran aves acuáticas de la especie llamada bocineros, que se distinguen perfectamente por su grito desagradable, algo parecido al rebuzno del asno. Pencroff sólo las consideraba desde el punto de vista comestible, y supo, con cierta satisfacción, que su carne, aunque negruzca, era bastante apetitosa.
Podían verse también arrastrándose por la arena grandes anfibios, focas sin duda, que parecían haber elegido el islote por refugio. No era posible examinar aquellos animales desde el punto de vista alimentario porque su carne aceitosa es pésima; sin embargo, Ciro Smith los observó con atención, y sin descubrir sus ideas anunció a sus compañeros que muy próximamente se haría una visita al islote.
La orilla que seguían los colonos estaba sembrada de innumerables conchas, algunas de las cuales habrían hecho la felicidad de un aficionado a malacología. Había, entre otras, fasinelas, terebrátulas, trigonias, etc.; pero lo que debía ser más útil fue un gran banco de ostras, descubierto en la baja marea y que Nab señaló entre las rocas a cuatro millas aproximadamente de las Chimeneas.
—Nab no ha perdido el día —exclamó Pencroff, observando el banco de ostras que se extendía a larga distancia.
Ciro Smith se arrodilló sobre la arena y comenzó a apuntar
la disminución sucesiva de la sombra.
—Es un feliz descubrimiento, en efecto —dijo el corresponsal—, y si, como se dice, cada ostra pone al año de 50 a 60.000 huevos, tendremos ahí una reserva inagotable.
—Yo creo, sin embargo, que la ostra no es muy alimenticia —dijo Harbert.
—No —respondió Ciro Smith—. La ostra sólo contiene muy poca materia nitrogenada, y si un hombre hubiera de mantenerse con ellas exclusivamente, necesitaría por lo menos de quince a dieciséis docenas al día.
—Bueno —respondió Pencroff—, comeremos docenas de docenas antes de haber agotado el banco. ¿No sería bueno tomar algunas para almorzar?
Y sin esperar respuesta a su proposición, sabiendo que estaba aprobada de antemano, arrancó, ayudado por Nab, cierta cantidad de aquellos moluscos. Pusiéronlos en una especie de red hecha de fibras de hibisco perfeccionada por Nab, y que contenía las provisiones para el almuerzo, y luego continuaron subiendo por la costa entre las dunas y el mar.
De cuando en cuando Ciro Smith consultaba su reloj, a fin de prepararse a tiempo para la observación solar que debía hacerse precisamente a las doce.
Toda aquella parte de la isla era muy árida, hasta el punto que cerraba la bahía de la Unión, y que había recibido el nombre de cabo Mandíbua Sur. No se veían más que arena y conchas mezcladas con restos de lava. Algunas aves marinas frecuentaban aquella árida costa, como gaviotas, grandes albatrones y patos silvestres, que excitaron con justa razón la gula de Pencroff. Éste trató de matar algunos a flechazos, pero sin resultado, porque no se detenían en ninguna parte, y habría sido preciso derribarlos al vuelo.
El marino, en vista del mal resultado de sus tentativas, dijo al ingeniero:
—Ya ve usted, señor Ciro, que mientras no tengamos uno o dos fusiles de caza nuestro material dejará todavía mucho que desear.
—Sin duda, Pencroff —respondió el corresponsal—, pero eso sólo depende de usted. Proporciónenos usted hierro para los cañones, acero para las baterías, salitre, carbón y azufre para la pólvora, mercurio y ácido de nitrógeno para el fulminante y plomo para las balas, y creo yo que Ciro nos hará fusiles de primera clase.
—¡Oh! —respondió el ingeniero—. Todas estas sustancias se podrían encontrar sin duda en la isla; pero un arma de fuego es un instrumento delicado que necesita útiles de gran precisión. En fin, más adelante veremos.
—¿Por qué arrojaríamos al mar —exclamó Pencroff— todas las armas que llevaba la barquilla y todos los utensilios y hasta las navajas de los bolsillos?
—Si no los hubiéramos arrojado, Pencroff, seríamos nosotros los que abríamos ido al fondo del mar —dijo Harbert.
—Es verdad, hijo mío —respondió el marino.
Después, pasando a otra idea, añadió:
—Pero, ahora que pienso en ello, ¿qué dirían Jonathan Forster y sus compañeros cuando viesen a la mañana siguiente la plaza vacía por haber volado su máquina?
—Lo último de que yo me cuido es de lo que hayan podido pensar esos señores —dijo el corresponsal.
—Pues yo fui el que tuvo la idea —dijo Pencroff, satisfecho.
—Magnífica idea, Pencroff —respondió Gedeon Spilett—; sin ella no estaríamos donde estamos.
—Prefiero estar aquí a estar en manos de los sudistas —exclamó el marino—, sobre todo habiendo el señor Ciro tenido la bondad de acompañarnos.
—Y yo también, ciertamente —dijo el corresponsal—. Por lo demás, ¿qué nos falta? Nada.
—Nada, excepto... todo —respondió Pencroff, que soltó una gran carcajada—. Pero un día u otro ya encontraremos el medio de salir de aquí.
—Y más pronto quizá de lo que ustedes se imaginan —dijo entonces el ingeniero—, si la isla de Lincoln está a una distancia media de algún archipiélago habitado o de algún continente, cosa que sabremos antes de una hora. No tengo mapa del Pacífico, pero mi memoria ha conservado un recuerdo bastante claro de su parte meridional. La latitud que obtuve ayer pone a la isla de Lincoln entre Nueva Zelanda, al oeste, y la costa de Chile, al este. Pero entre estas dos tierras la distancia es, por lo menos, de 6.000 millas. Falta, pues, determinar qué punto ocupa la isla en este gran espacio de mar, y esto es lo que nos dirá dentro de poco la longitud, según espero, con bastante aproximación.
—¿No es el archipiélago de las Pomotú el más próximo a nosotros en latitud? —preguntó Harbert.
—Sí —respondió el ingeniero—, pero la distancia que de él nos separa es mayor de 1.200 millas.
—¿Y por allí? —dijo Nab, que seguía la conversación con gran interés, y cuya mano señalaba la dirección del sur.
—Por allí nada —respondió Pencroff.
—Nada, en efecto —añadió el ingeniero.
—Dígame usted, Ciro —preguntó el corresponsal—, ¿si la isla de Lincoln se encontrara sólo a 200 o 300 millas de Nueva Zelanda o de Chile?...
—Entonces —respondió el ingeniero—, en vez de construir una casa, construiremos un buque, y maese Pencroff se encargará de dirigirlo.
—Sin duda alguna, señor Ciro —exclamó el marino— estoy dispuesto a hacerme capitán tan pronto como usted haya encontrado el medio de construir una embarcación suficiente para navegar por alta mar.
—La construiremos si es necesario —respondió Ciro Smith.
Mientras hablaban aquellos hombres, que verdaderamente no dudaban de nada, se aproximaba la hora de la observación. ¿Cómo se las arreglaría Ciro Smith para averiguar el paso del sol por el meridiano de la isla sin instrumento? Éste era el problema que Harbert se proponía en su interior y que no podía resolver.
Los observadores se hallaban entonces a una distancia de seis millas de las Chimeneas, no lejos de aquella parte de las dunas en que habían encontrado al ingeniero, después de su enigmática salvación. Hicieron alto en aquel sitio y lo prepararon todo para el almuerzo, porque eran las once y media. Harbert fue a buscar agua dulce al arroyo que corría inmediato, y la trajo en un jarro, de que Nab se había provisto.
Durante aquellos preparativos, Ciro Smith lo dispuso todo para su observación astronómica. Eligió en la playa un sitio despejado, que el mar, al retirarse, había nivelado perfectamente. Aquella capa de arena muy fina estaba tersa como un espejo, sin que un grano sobresaliese entre los demás. Poco importaba, por otra parte, que fuese horizontal o no, ni tampoco que la varita de seis pies que Ciro plantó en ella se levantase perpendicularmente. Por el contrario, el ingeniero la inclinó hacia el sur, es decir, del lado opuesto al sol, porque no debe olvidarse que los colonos de la isla de Lincoln, por lo mismo que ésta estaba situada en el hemisferio austral, veían el astro radiante describir un arco diurno por encima del horizonte del norte y no por encima del horizonte del sur.
Harbert comprendió entonces el procedimiento que iba a emplear el ingeniero para averiguar la sombra del sol, es decir, su paso por el meridiano de la isla, o en otros términos, el mediodía del lugar. Era por medio de la sombra proyectada sobre la arena por la vara plantada en ella: medio que, a falta de instrumento, le daría una aproximación conveniente para el resultado que quería obtener.
En efecto, el momento en que aquella sombra llegase al mínimo de su longitud, sería exactamente el mediodía, y bastaría seguir el extremo de aquella sombra para recoger el instante en que después de haber disminuido sucesivamente comenzara a prolongarse. Inclinando la vara del lado opuesto al sol, Ciro Smith alargaba la sombra, y por consiguiente sus modificaciones serían más fáciles de observar. En efecto, cuanto mayor es la aguja de un cuadrante, mejor puede seguirse el movimiento de su punta. La sombra de la vara no era, en efecto, más que la aguja de un cuadrante.
Ciro Smith, cuando creyó llegado el momento, se arrodilló sobre la arena, y por medio de jalones de madera que fijaba en ella, comenzó a apuntar la disminución sucesiva de la sombra. Sus compañeros, inclinados por encima de él, seguían la operación con gran interés.
El corresponsal tenía su cronómetro en la mano, pronto a decir la hora que marcase cuando la sombra llegase a su mínima longitud. Además, como Ciro Smith operaba el 16 de abril, día en el cual se confunden el tiempo medio y el tiempo verdadero, la hora dada por Gedeon Spilett sería la hora verdadera de Washington en aquel momento, lo cual simplificaría el cálculo.
El sol se inclinaba lentamente; la sombra de la vara iba disminuyendo poco a poco, y cuando pareció a Ciro Smith que comenzaba a aumentar, preguntó:
—¿Qué hora es?
—Las cinco y un minuto —respondió inmediatamente Gedeon Spilett.
No había más que anotar con números la operación, cosa facilísima. Como se ve había cinco horas de diferencia, para hablar en números redondos, entre el meridiano de Washington y el de la isla de Lincoln, es decir, que eran las doce en punto en la isla de Lincoln, cuando ya eran las cinco de la tarde en Washington. Ahora bien, el Sol en su movimiento aparente alrededor de la Tierra, recorre un grado cada cuatro minutos, o sea quince grados por hora. Quince grados multiplicados por cinco horas daban 75 grados.
Así pues, estando Washington a los 77 grados, tres minutos, once segundos, o digamos a los 77 grados del meridiano de Greenwich, que los norteamericanos, lo mismo que los ingleses, toman por punto de partida de las longitudes, seguíase, como consecuencia, que la isla estaba situada a los 77 grados, más 75º al oeste del meridiano de Greenwich, es decir, hacia los 152 grados de longitud oeste.
Ciro Smith anunció este resultado a sus compañeros, y teniendo en cuenta los errores de observación, como los había tenido respecto de la latitud, creyó poder afirmar que la isla de Lincoln debía estar entre el grado 35 y el 37 de latitud austral y el 150 y el 155 de longitud oeste del meridiano de Greenwich.
El posible error que se atribuía a la observación era, como se ve, de cinco grados en los dos sentidos, que a 60 millas por grado podía dar un error de 300 millas en latitud o en longitud, para el cálculo exacto.
Pero este error no debía influir en el partido que convenía tomar. Era evidente que la isla de Lincoln se hallaba a tal distancia de toda tierra o archipiélago que no era posible aventurarse a atravesar semejante distancia en una sencilla y frágil canoa.
En efecto, los cálculos la situaban por lo menos a 1.200 millas de Tahití y de las islas del archipiélago Pomotú, a más de 1.800 millas de Nueva Zelanda, y a más de 4.500 de la costa americana.
Y cuando Ciro Smith consultaba su memoria, no recordaba de modo alguno una isla que ocupara en aquella parte del Pacífico la situación señalada a la isla de Lincoln.