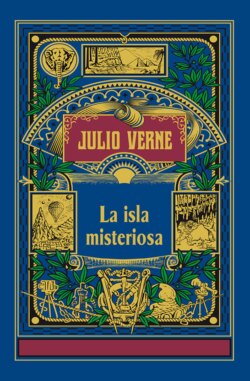Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 16
CAPÍTULO XII
ОглавлениеPencroff pensó que ya era hora de almorzar, y con este motivo se trató de arreglar los dos relojes, el de Ciro Smith y el del corresponsal.
Sabido es que el de Gedeon Spilett había sido respetado por el agua del mar, pues el corresponsal había sido arrojado desde luego sobre la arena, fuera del alcance de las olas. Era un instrumento de construcción excelente, un verdadero cronómetro de bolsillo, y Gedeon Spilett no se había olvidado nunca de darle cuerda todos los días.
En cuanto al reloj del ingeniero necesariamente se había parado mientras Ciro Smith había estado exánime en las dunas.
El ingeniero le dio cuerda, calculando aproximadamente por la hora del sol, que debían ser las nueve de la mañana y poniéndolo en aquella hora.
Gedeon Spilett iba a imitarle, cuando el ingeniero le detuvo diciéndole:
—No, querido Spilett, espere usted. ¿Ha conservado usted la hora de Richmond?
—Sí, Ciro.
—Por consiguiente, su reloj está arreglado al meridiano de aquella ciudad, meridiano que sobre poco más o menos es el de Washington.
—Sin duda.
—Pues bien, consérvelo usted así. Conténtese usted con darle cuerda muy exactamente, pero sin tocar las agujas, porque eso podrá servirnos.
—¿Para qué? —pensó el marino.
Almorzaron, y con tanto apetito, que la reserva de caza y de piñones quedó totalmente agotada. Pero Pencroff no se asustó por eso; podrían adquirir provisiones por el camino; Top, cuya ración había sido muy escasa, sabría sin duda encontrar alguna nueva pieza entre la espesura. Además, el marino pensaba pedir al ingeniero muy sencillamente que fabricase pólvora y una o dos escopetas de caza, en lo cual no creía que tuviera dificultad.
Al bajar de las mesetas, Ciro Smith propuso a sus compañeros que tomaran un nuevo camino para volver a las Chimeneas. Deseaba reconocer aquel lago de Grant tan magnífico, encajado entre festones de árboles y maleza. Siguieron, pues, la cresta de uno de los contrafuertes, entre los cuales tenía probablemente su origen el arroyo que le alimentaba. Al hablar los colonos, ya no empleaban más que los nombres propios que acababan de escoger, lo cual facilitaba singularmente la conversación. Harbert y Pencroff, el uno joven, el otro algo niño, iban entusiasmados y el marino decía:
—Bien, Harbert, esto marcha perfectamente. Imposible que nos perdamos, hijo mío, pues ya sigamos el camino del lago Grant, ya volvamos al río de la Merced atravesando los bosques del Lejano Oeste, necesariamente llegaremos a la meseta de la Gran Vista, y por consiguiente llegaremos a la bahía de la Unión.
Se había convenido en que, sin formar una tropa compacta, no se apartarían sin embargo demasiado uno de otro, porque sin duda había animales peligrosos en los espesos bosques de la isla y era prudente caminar con precaución. Por lo general, Pencroff, Harbert y Nab marchaban a vanguardia precedidos de Top, que registraba los menores rincones. El corresponsal y el ingeniero iban juntos detrás; Gedeon dispuesto a anotar todos los incidentes, y Ciro Smith silencioso la mayor parte del tiempo y sin apartarse del camino más que para recoger ya un mineral, ya un vegetal que se metía en el bolsillo sin hacer ninguna reflexión.
—¿Qué diablos recogerá? —murmuraba Pencroff—. Por más que miro no veo nada que valga la pena de agacharse.
Hacia las diez los colonos bajaban las últimas rampas del monte Franklin. El suelo no producía allí todavía más que arbustos y algún que otro árbol. Caminaban por un terreno amarillento y calcinado que formaba una llanura de una milla de extensión poco más o menos, más allá de la cual se entraba en el bosque. Grandes trozos de aquel basalto, que según los experimentos de Birchoff ha exigido para enfriarse trescientos cincuenta millones de años, cubrían la llanura, muy accidentada en ciertos parajes. Sin embargo, no había señales de lava, las cuales se habían extendido principalmente por las laderas septentrionales.
Ciro Smith creía, pues, que podrían llegar sin incidente al curso del arroyo, que según sus cálculos debía correr entre los árboles por el lindero del bosque, cuando vio volver precipitadamente a Harbert mientras Nab y el marino se ocultaban detrás de las rocas.
—¿Qué hay, hijo mío? —preguntó Gedeon Spilett.
—Una humareda —respondió Harbert—. Hemos visto humo subir entre las rocas a cien pasos de nosotros.
—¡Habrá hombres en este lugar! —exclamó el corresponsal.
—Evitemos que nos vean antes de saber quiénes son —respondió Ciro Smith—. Si hay indígenas en esta isla, más bien temo que deseo encontrarme con ellos. ¿Dónde está Top?
—Top marcha delante.
—¿Y no ladra?
—No.
—Es extraño. Sin embargo, tratemos de llamarlo.
En pocos instantes el ingeniero, Gedeon Spilett y Harbert llegaron a donde estaban los dos compañeros, y como ellos, se ocultaron detrás de los trozos de basalto.
Desde allí vieron claramente una humareda que se levantaba en torbellinos por el aire y cuyo color amarillento era muy característico.
Top, llamado por un ligero silbido de su amo, corrió a él, y entonces Ciro Smith, haciendo seña a sus compañeros de que le esperasen, se adelantó ocultándose entre las rocas.
Los colonos, inmóviles, esperaban con cierta ansiedad el resultado de aquella exploración, cuando la voz de Ciro Smith que les llamaba les hizo acudir. Llegaron a donde estaba y les chocó desde luego el olor desagradable que impregnaba la atmósfera.
Aquel olor cuya causa podía conocerse fácilmente, había bastado al ingeniero para adivinar de dónde provenía el humo que al principio, no sin razón, les había alarmado a todos.
—Este fuego —dijo—, o por mejor decir, este humo, proviene espontáneamente de la naturaleza; no hay ahí más que una fuente de agua sulfurosa que nos permitirá curar eficazmente nuestras laringitis.
—Bueno —exclamó Pencroff—. ¡Qué lástima que no esté resfriado!
Los colonos se dirigieron entonces hacia el lugar de donde salía el humo, y allí vieron una fuente sulfurosa sódica, que corría con bastante abundancia entre las rocas y cuyas aguas despedían un fuerte olor de ácido sulfhídrico después de haber absorbido el oxígeno del aire.
Ciro Smith metió la mano en el agua y la encontró untuosa al tacto. La probó y halló que su sabor era un tanto azucarado. En cuanto a su temperatura, la calculó en 35 ºC sobre cero. Preguntóle Harbert en qué fundaba aquel cálculo y Ciro dijo:
—Me fundo, hijo mío, en que metiendo la mano en esa agua, no he experimentado ninguna sensación de frío ni de calor. Esto prueba que se encuentra a la misma temperatura que el cuerpo humano, que es aproximadamente de 35 ºC.
No ofreciendo la fuente sulfurosa ninguna utilidad por el momento a los colonos, se dirigieron éstos hacia el espeso bosque, que se presentaba a algunos centenares de pasos de distancia.
Allí, según todos habían presumido, el arroyo paseaba sus aguas vivas y límpidas entre altas orillas de tierra roja, cuyo color revelaba la presencia del óxido de hierro. Este color hizo dar inmediatamente a la corriente el nombre de Arroyo Rojo.
Era un arroyo ancho y muy profundo y claro formado de las aguas de la montaña, mitad río, mitad torrente, que corriendo aquí pacíficamente por la arena, murmurando allí sobre puntas de rocas o precipitándose en cascada, se dirigía hacia el lago en una longitud de milla y media y en una anchura que variaba de 30 a 40 pies. Sus aguas eran dulces, lo que debían suponer que las del lago lo eran también: circunstancia feliz para el caso de que en sus inmediaciones se hallara una habitación más conveniente que las Chimeneas.
En cuanto a los árboles que algunos centenares de pies más allá sombreaban las orillas del riachuelo, pertenecían en su mayor parte a las especies que abundan en la zona media de Australia o de Tasmania y no ya a las de las coníferas que erizaban la parte de la isla ya explorada a pocas millas de la meseta de la Gran Vista. En aquella época del año, al principio del mes de abril, que representa en aquel hemisferio nuestro mes de octubre, es decir, el principio del otoño, todavía no se les habían caído las hojas. Eran sobre todo casuarinas y eucaliptos, algunos de los cuales debían dar en la primavera próxima un maná azucarado enteramente análogo al de oriente. Grupos de cedros de Australia se hallaban también en los claros, revestidos de ese alto césped que se llama tusac en Nueva Holanda; pero no parecía existir en la isla, cuya latitud sin duda era demasiado baja, aquel cocotero tan abundante en los archipiélagos del Pacífico.
—¡Qué desgracia! —dijo Harbert—. ¡Un árbol tan útil y que tiene tan hermosas nueces!
Respecto a las aves, pululaban entre las delgadas ramas de los eucaliptos y casuarinas, que no estorbaban el despliegue de sus alas, las cacatúas negras, blancas o grises, loros y papagayos de plumaje matizado de todos colores, reyes de verde brillante y coronados de rojo, loris azules y verdemontes que parecían no dejarse ver sino a través de un prisma y revoloteaban lanzando gritos atronadores.
De repente, un extraño concierto de voces discordantes resonó en medio de una espesura. Los colonos oyeron sucesivamente el canto de las aves, el grito de los cuadrúpedos y una especie de aullido que habrían podido creer escapado de los labios de un indígena. Nab y Harbert se lanzaron hacia aquella espesura olvidando los principios más elementales de la prudencia. Por fortuna no había allí ni fieras temibles ni indígenas peligrosos, sino simplemente media docena de esas aves cantoras y mofadoras que desde luego fueron clasificadas como faisanes de la montaña. Algunos garrotazos diestramente asestados terminaron la escena de imitación, lo cual proporcionó un excelente plato para la comida de la tarde.
Harbert observó también magníficas palomas de alas bronceadas, unas coronadas de un soberbio moño, otras con matices verdes como sus congéneres de Port-Macquarie; pero fue imposible alcanzarlas, como tampoco a varios cuervos y urracas que huían a bandadas. Una perdigonada habría producido una hecatombe entre aquellos volátiles, pero los cazadores estaban reducidos, en materia de armas arrojadizas, a la piedra, y en materia de armas portátiles, al garrote, máquina primitiva, pero muy insuficiente.
Esta insuficiencia se demostró más claramente cuando una tropa de cuadrúpedos, corriendo aquí y allá, y a veces dando saltos de 30 pies como verdaderos mamíferos volantes, salieron huyendo de entre los árboles tan presto y a tal altura que hubiera podido creerse que pasaban de un árbol a otro como ardillas.
—¡Son canguros! —exclamó Harbert.
—¿Y eso se come? —preguntó Pencroff.
—En estofado —respondió el corresponsal—; vale tanto como la mejor carne de venado.
Gedeon Spilett no había acabado esta frase excitante, cuando ya el marino, seguido de Nab y de Harbert, se había lanzado siguiendo la pista de los canguros. En vano les llamó Ciro Smith, pero también en vano perseguían los cazadores aquella caza elástica que saltaba y rebotaba como una pelota. Al cabo de cinco minutos de carrera, volvieron todos sofocados y los canguros habían desaparecido de la vista. Top no había obtenido más éxito que sus amos.
—Señor Ciro —dijo Pencroff cuando el ingeniero y el corresponsal llegaron donde estaban—, ya ve usted que es indispensable hacer fusiles: ¿cree usted que será posible?
—Quizá —respondió el ingeniero—, pero empezaremos por hacer arcos y flechas, y no dudo que ustedes llegarán a ser tan diestros en su manejo como los cazadores de Australia.
Nab y Pencroff prepararon en breve un asado de agutí.
—¡Arcos y flechas! —dijo Pencroff con gesto desdeñoso—. Eso es bueno para niños.
—No tenga usted orgullo, amigo Pencroff —respondió el corresponsal—. Los arcos y las flechas han bastado durante siglos para ensangrentar el mundo. La pólvora es invención de ayer, y la guerra, una desgracia, es tan antigua como la raza humana.
—Tiene usted razón, señor Spilett —contestó el marino—, y yo siempre hablo sin saber lo que digo. Perdone usted.
Entretanto Harbert, entregado a su ciencia favorita, la historia natural, hizo de nuevo girar la conversación sobre los canguros, diciendo:
—Por lo demás, esa especie de canguros no es la más difícil de cazar. Eran gigantes de piel gris pero si no me engaño existen canguros negros y rojos, canguros de rocas, canguros ratas, de los cuales es más difícil apoderarse. Se cuentan una docena de especies...
—Harbert —replicó sentenciosamente el marino—, para mí no hay más que una sola especie de canguros, que es el canguro del asador, precisamente el que no tenemos esta noche.
Los colonos no pudieron menos de reír al oír la nueva calificación del maestro Pencroff. El buen marino no ocultó su sentimiento por verse reducido a comer faisanes cantores; pero la fortuna debía mostrarse otra vez complaciente con él.
En efecto, Top, que comprendía por su parte que estaba tan interesado en el negocio como el que más, iba registrando por todas partes con un instinto duplicado por su apetito feroz. Era probable que si alguna pieza de caza le caía entre los dientes, no quedaría a los cazadores la menor parte de ella, pues en aquel momento Top parecía cazar por su propia cuenta. Sin embargo, Nab le vigilaba, y hacía perfectamente en vigilarlo.
Hacia las tres de la tarde el perro desapareció entre la maleza, y sus gruñidos sordos indicaron en breve que había dado con algún animal.
Nab se lanzó en su busca, y efectivamente vio a Top devorando con avidez un cuadrúpedo cuya naturaleza, diez segundos más tarde, hubiera sido imposible reconocer. Por fortuna el perro había dado en una camada; había allí tres individuos, y otros dos roedores, pues aquellos animales pertenecían a este orden, yacían estrangulados por el suelo.
Nab reapareció, pues, triunfante, llevando en cada mano uno de aquellos roedores cuyo tamaño era superior al de una liebre. Su pelaje amarillo estaba mezclado de manchas verdosas, y su cola no existía sino en estado rudimentario.
Ciudadanos de la Unión como eran aquellos cazadores, no podían vacilar en dar a aquellos roedores el nombre que les convenía. Eran maras, especie de agutíes un poco mayores que sus congéneres de los países tropicales, verdaderos conejos de América, de largas orejas y de mandíbulas armadas en cada lado de cinco molares, lo cual les distingue precisamente de los agutíes.
—¡Hurra! —exclamó Pencroff—. El plato de asado es ya seguro, y ahora podemos volver a casa.
Continuaron la marcha un instante interrumpida. El arroyo Rojo seguía su curso bajo la bóveda de las casuarinas, de las banksias y los gigantescos árboles de la goma. Liliáceas magníficas se elevaban hasta una altura de veinte pies, y otras especies arborescentes, desconocidas del joven naturalista, se inclinaban sobre el arroyo, que se oía murmurar bajo aquella cúpula de verdor.
La corriente de agua se ensanchaba después sensiblemente, y Ciro Smith llegó a creer que en breve encontraría su desembocadura. En efecto, al salir de un espeso bosquecillo de hermosos árboles se presentó de repente a sus ojos.
Los exploradores habían llegado a la orilla occidental del lago Grant: el sitio valía la pena de ser contemplado. Aquella extensión de agua, de una circunferencia de siete millas aproximadamente, y de una superficie de doscientas hectáreas, reposaba entre festones de árboles diversos. Hacia el este, al través de una cortina de verdor pintorescamente levantada en ciertos sitios, aparecía un resplandeciente horizonte de mar. Al norte el lago trazaba una curva ligeramente cóncava, que contrastaba con la forma aguda de su punta inferior. Muchas aves acuáticas frecuentaban las orillas de aquel pequeño Ontario, cuyas mil isletas de su homónimo americano estaban representadas por una roca que surgía en su superficie a pocos centenares de pies de la orilla meridional. Allí vivían en comunidad varias parejas de martines pescadores posadas sobre alguna piedra, graves, inmóviles, espiando los peces al paso, después lanzándose, sumergiéndose con un agudo grito y reapareciendo con la presa en el pico. En otros parajes, en las orillas y en el islote, se pavoneaban patos silvestres, pelícanos, gallinas de agua, picos rojos, filedones provistos de una lengua en forma de pincel, y algún ejemplar de esas aves espléndidas llamadas mesures, cuya cola se desarrolla en la forma graciosa de una lira.
Las aguas del lago eran dulces, límpidas, un poco oscuras, y a juzgar por ciertas ebulliciones y por los círculos concéntricos que se encontraban en su superficie, no podía dudarse de que en él abundaba mucho la pesca.
—¡Es verdaderamente hermoso este lago! —dijo Gedeon Spilett—, y cualquiera viviría de buena gana en sus orillas.
—¡Veremos! —respondió Ciro Smith.
Los colonos, queriendo entonces volver a las Chimeneas por el camino más corto, subieron hasta el ángulo formado al sur por la unión de las orillas del lago, allí, no sin trabajo, se abrieron camino entre aquella espesura y aquellas malezas que jamás habían sido apartadas por mano de hombre, y se dirigieron hacia el litoral buscando el norte de la Gran Vista. Así atravesaron dos millas en esta dirección, y luego, pasada la última cortina de árboles, apareció la meseta tapizada de un espeso césped y más allá el mar infinito.
Para volver a las Chimeneas bastaba atravesar oblicuamente la meseta por espacio de una milla y bajar luego hasta el primer recodo del río de la Merced. Pero el ingeniero deseaba averiguar cómo y por dónde se escapaba el excedente de las aguas del lago, y por eso la exploración se prolongó entre los árboles durante milla y media hacia el norte. Era probable un desagüe en alguna parte, y sin duda existía a través de alguna abertura en el granito. El lago no era más que un inmenso receptáculo que se había llenado poco a poco por las aguas del arroyo, y era preciso que el excedente corriese hacia el mar por alguna salida. Si así era, el ingeniero pensaba que sería posible utilizar la cascada y aprovecharse de su fuerza, que se perdía entonces sin provecho para nadie. Continuaron, pues, siguiendo las orillas del lago Grant y subiendo hacia la meseta. Pero después de haber andado una milla, Ciro Smith no pudo descubrir el desagüe, a pesar de que debía existir sin duda.
Eran las cuatro y media de la tarde, y los preparativos de la comida exigían que los colonos volviesen sin demora a su refugio. Retrocedieron, pues, y por la orilla izquierda del Merced llegaron a las Chimeneas.
Allí se encendió el fuego, y Nab y Pencroff, a quienes correspondían las funciones de cocineros, el uno como negro y el otro como marino, prepararon en breve un asado de agutí, al cual se hicieron grandes honores.
Terminada la comida, cuando todos iban a entregarse al sueño, Ciro Smith sacó del bolsillo varias muestras de minerales de especies diferentes, y se limitó a decir:
—Amigos míos, éste es mineral de hierro, éste es de pirita, ésta es arcilla, esto es cal, esto es carbón. Aquí tienen ustedes lo que nos da la naturaleza, y ésta es la parte que ha tomado en el trabajo común. Mañana emprenderemos la nuestra.