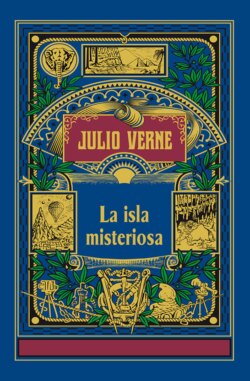Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 7
CAPÍTULO III
ОглавлениеEl ingeniero había sido arrastrado por un golpe de mar y su perro había desaparecido igualmente. El fiel animal se había precipitado inmediatamente en auxilio de su amo.
—¡Adelante! —gritó el corresponsal.
Y los cuatro, Gedeon, Spilett, Harbert, Pencroff y Nab, olvidando el cansancio y la fatiga, comenzaron sus investigaciones.
El pobre Nab lloraba de rabia y de desesperación a la vez, pensando haber perdido todo lo que más quería en el mundo.
Sólo habían transcurrido dos minutos entre el momento en que Ciro Smith había desaparecido y el instante en que sus compañeros habían tomado tierra. Éstos podían, por consiguiente, esperar que aún llegarían a tiempo para salvarle.
—Busquemos, busquemos —gritaba Nab.
—Sí, Nab —respondió Gedeon Spilett—, buscaremos y le encontraremos.
—¿Vivo?
—Vivo.
—¿Sabe nadar? —preguntó Pencroff.
—Sí —respondió Nab—, y además Top está con él.
El marino, oyendo los bramidos del mar, sacudió la cabeza.
El ingeniero había desaparecido hacia el norte de la costa y a una media milla del lugar en que los náufragos habían tomado tierra. Si hubiese podido llegar al punto más próximo del litoral, éste debía estar situado una media milla más allá.
Eran ya cerca de las seis de la tarde. La bruma se levantaba y hacía la noche más oscura. Los náufragos marchaban hacia el norte siguiendo la costa oriental de aquella tierra, sobre la cual el destino les había arrojado, tierra desconocida cuya situación geográfica no podían adivinar. El piso era arenoso, lleno de piedras y parecía desprovisto de toda especie de vegetación. Aquel suelo, muy desigual, lleno de barrancos, parecía en ciertos sitios acribillado de hoyos, que hacían la marcha muy penosa. De aquellos agujeros se escapaban a cada instante grandes aves de pesado vuelo que huían en todas direcciones, y que apenas eran visibles a causa de la oscuridad. Otras más ágiles se levantaban a bandadas y pasaban como nubes sobre la cabeza de los náufragos. Al marino le parecieron gaviotas, cuyos gritos agudos competían con los rugidos del mar.
De vez en cuando, los náufragos se detenían llamando a Smith a grandes gritos y escuchando por si se oía alguna voz hacia el lado del océano. Debían pensar, en efecto, que si hubiera podido tomar tierra, los ladridos de Top, en el caso en que Ciro Smith no pudiera dar señales de vida, llegarían hasta ellos. Pero ningún grito se destacaba sobre el bramido de las olas y los chasquidos de la resaca. Entonces la caravana volvió a emprender su marcha, registrando las menores anfractuosidades del litoral.
Después de veinte minutos de marcha, los cuatro náufragos se encontraron súbitamente detenidos por una linde espumosa de olas. Faltaba allí el terreno sólido y se hallaron al extremo de una punta aguda, sobre la cual la mar rompía con furor.
—Es un promontorio —dijo el marino—, es preciso volver atrás, inclinándonos a la derecha, y así volveremos a tierra firme.
—¡Pero, y si está allí! —respondió Nab, señalando al océano, cuyas olas enormes blanqueaban en la oscuridad.
—Dices bien, llamémosle.
Y todos, uniendo sus voces, lanzaron un grito vigoroso; pero nadie les respondió. Esperaron un momento de calma y gritaron de nuevo. Ninguna voz contestó a su nuevo llamamiento. Retrocedieron entonces, siguiendo la parte opuesta del promontorio, por un lugar igualmente arenoso y lleno de guijarros. Sin embargo, Pencroff observó que el litoral era allí más escarpado, que el terreno subía, y supo que debía llegar por una rampa bastante larga a una costa alta cuya masa se dibujaba confusamente en la sombra. Las aves eran menos abundantes en aquella parte de la playa y la mar se mostraba también menos gruesa, menos ruidosa, disminuyendo sensiblemente la agitación de las olas. Apenas se oía el ruido de la resaca; y era que sin duda aquel lado del promontorio formaba una ansa semicircular, protegida por su punta aguda, contra las ondulaciones del mar.
Pero siguiendo aquella dirección tenían que marchar hacia el sur, y esto era dirigirse al lado opuesto de la parte de costa a la que hubiera podido llegar Ciro Smith.
Después de haber andado milla y media, el litoral no presentaba todavía ninguna curvatura que permitiese tomar la dirección primera.
Su desesperación fue, pues, grande cuando, después de haber recorrido unas dos millas, se vieron otra vez detenidos por el mar en una punta bastante elevada, formada de rocas resbaladizas.
—Estamos en un islote —dijo Pencroff—, y lo hemos recorrido de un extremo a otro.
La observación del marino era acertada. Los náufragos habían sido arrojados no a un continente, ni siquiera a una isla, sino a un islote que no medía más de dos millas de longitud y cuya anchura era evidentemente poco considerable.
Aquel islote árido, sembrado de piedras, sin vegetación, refugio desolado de aves acuáticas, ¿formaba parte de un archipiélago más importante? No era posible afirmarlo. Los pasajeros del globo, cuando habían visto desde su barquilla aquella tierra, a través de la bruma, no habían podido reconocer su importancia. Sin embargo, Pencroff, con su vista de marino, habituada a penetrar en la oscuridad, creyó distinguir en aquel momento, hacia el oeste, masas confusas que anunciaban una costa elevada.
Pero a la sazón, en medio de la oscuridad reinante, era imposible determinar a qué sistema, simple o complejo, pertenecía el islote. Tampoco era posible salir de él, pues la mar lo rodeaba, y era preciso dejar para el día siguiente la búsqueda del ingeniero, que por lo demás no había dado señales de vida por medio de ninguna voz.
—El silencio de Ciro no prueba nada —dijo el corresponsal—. Puede estar desmayado, herido, imposibilitado momentáneamente de responder; pero no desesperemos.
El corresponsal sugirió entonces la idea de encender, en un punto cualquiera del islote, una gran hoguera que pudiese servir de señal al ingeniero. Pero en vano buscaron leña o arbustos secos; no había en la isla más que arena y piedras.
Se comprende cuál debió ser el dolor de Nab y de sus compañeros, que profesaban gran cariño al intrépido Ciro Smith. Era demasiado evidente que se hallaban por entonces en la imposibilidad de socorrerle. Era preciso esperar el día: o el ingeniero había podido salvarse solo, y había encontrado ya refugio en cualquier punto de la costa, o estaba perdido para siempre.
Las horas de la noche fueron largas y penosas; el frío era vivo; los náufragos padecían cruelmente; pero apenas hacían caso de sus padecimientos, no pensando siquiera en tomar un instante de reposo. Todo lo olvidaban por su jefe, manteniendo viva la esperanza de encontrarle, yendo y viniendo por aquel islote árido. Y volviendo incesantemente hacia la punta norte, donde creían estar más próximos al lugar de la catástrofe, escuchaban, gritaban, procuraban sorprender alguna exclamación suprema y sus voces debían trasmitirse a lo lejos, porque entonces reinaba cierta calma en la atmósfera y los ruidos del mar comenzaban a apaciguarse, así como la agitación de las olas.
Uno de los gritos de Nab pareció en cierto momento que se reproducía por el eco.
Harbert hizo esta observación a Pencroff, añadiendo:
—Si hay eco, en efecto, probará que tenemos hacia el oeste una costa bastante cercana.
El marino hizo una señal afirmativa. Por lo demás, su vista no podía engañarle y si había distinguido tierra, por escasa que fuese, era indudable que había tierra cerca.
Pero aquel eco lejano fue la única respuesta que obtuvieron los gritos de Nab, y la inmensidad en toda la parte oriental del islote permaneció silenciosa.
Entre tanto, el cielo se iba aclarando poco a poco.
Hacia las doce de la noche brillaron algunas estrellas, y si el ingeniero hubiera estado allí al lado de sus compañeros, habría podido observar que aquellas estrellas no eran las del hemisferio boreal. En efecto, la estrella Polar no se presentaba en aquel nuevo horizonte; las constelaciones zenitales no eran las que tenía costumbre de observar en la parte norte del nuevo continente, y la Cruz del Sur resplandecía entonces en el polo austral del mundo.
Pasó la noche. Hacia las cinco de la mañana, el 25 de marzo, se matizaron ligeramente las alturas del cielo. El horizonte permanecía oscuro todavía, pero con los primeros albores del día se levantó del mar una bruma opaca, de tal suerte que el radio visual no podía extenderse a más de veinte pasos. La niebla se desarrolló en gruesas volutas, que se movían pesadamente.
Era un contratiempo. Los náufragos no podían distinguir nada en torno a ellos. Mientras las miradas de Nab y del corresponsal se dirigían al océano, el marino y Harbert escudriñaban la costa, que debía estar, hacia el oeste, pero no veían ni un palmo de tierra.
—No importa —dijo Pencroff—, si no veo la tierra, por lo menos la siento y sé que está allí, y estoy tan seguro de esto, como de que no estamos en Richmond.
Pero la niebla no debía tardar en disiparse; no era más que una bruma precursora del buen tiempo; un hermoso sol caldeaba las capas superiores y aquel calor se tamizaba hasta la superficie del islote.
En efecto, hacia las seis y media de la mañana, tres cuartos de hora después de la salida del sol, la bruma se hizo más transparente, espesándose hacia la parte superior, pero disipándose en la inferior. En breve apareció a los ojos de los náufragos todo el islote como si hubiera bajado de una nube; después se mostró el mar circundando a los náufragos, infinito hacia el este, pero limitado al oeste por una costa elevada y abrupta.
Sin embargo, uno de los náufragos, no escuchando más que el grito de su corazón, se precipitó desde luego en la corriente sin consultar a sus compañeros y sin decir una sola palabra: era Nab. Estaba impaciente por llegar a aquella costa y seguirla en dirección norte. Nadie hubiera podido detenerlo; Pencroff le llamó, pero en vano. El corresponsal se dispuso a seguirle.
Pencroff entonces se acercó a él y le dijo:
—¿Quiere usted atravesar ese canal?
—Sí —respondió Gedeon Spilett.
—Pues bien, créame usted y espere; Nab bastará para socorrer a su amo. Si nos metemos en ese canal, corremos el riesgo de que la corriente nos arrastre hasta el mar, porque es muy violenta; pero si no me engaño, es una corriente de reflujo; véalo usted; la marea está bajando, y teniendo un poco de paciencia en la bajamar es posible que encontremos un paso vadeable.
—Tiene usted razón —respondió el corresponsal—. Separémonos lo menos posible.
Entretanto Nab luchaba con valor contra la corriente, atravesándola en dirección oblicua. Veíanse sus negros hombros salir a la superficie a cada movimiento de avance; se desviaba de la línea recta con mucha celeridad, pero también ganaba espacio hacia la costa. Empleó más de media hora en atravesar la media milla que separaba el islote de la tierra y no pudo saltar sino a muchos miles de pies del sitio que hacía frente al punto de donde había partido.
Tomó tierra en la falda de una alta roca de granito y se sacudió vigorosamente, después de lo cual echó a correr y desapareció detrás de una punta de rocas que se proyectaba hacia el mar como a la altura de la extremidad septentrional del islote.
Los compañeros de Nab habían seguido con ansiedad su atrevida tentativa y cuando estuvo fuera del alcance de su vista volvieron sus miradas a aquella tierra a la cual iban a pedir refugio mientras comían algunos mariscos de que la playa estaba sembrada. La comida aquélla era pobre, pero al fin era una comida.
La costa opuesta formaba una gran bahía terminada al sur por una punta muy aguda desprovista de toda vegetación y de un aspecto muy árido. Aquella punta se unía al litoral formando dibujos caprichosos y enlazándose con altas rocas graníticas. Hacia el norte, por el contrario, la bahía se ensanchaba formando una costa más redondeada, que corría de sudoeste a nordeste y terminaba en un agudo cabo. Entre estos dos puntos extremos, sobre los cuales se apoyaba el arco de la bahía, la distancia podía ser de ocho millas. A una media milla de la playa el islote ocupaba una estrecha zona de mar y parecía un enorme cetáceo que hubiera sacado a la superficie su gran dorso desmesuradamente aumentado. Su mayor anchura no pasaba de un cuarto de milla.
Delante del islote el litoral se componía en primer término de una playa de arena sembrada de rocas negruzcas que en aquel momento reaparecían poco a poco bajo la marea baja. En segundo término se destacaba una especie de cortina granítica, cortada a pico y coronada por una caprichosa arista a la altura de trescientos pies por lo menos. Así se perfilaba en una longitud de tres millas terminando bruscamente por un acantilado que se hubiera creído cortado por mano del hombre. A la izquierda, por el contrario, por encima del promontorio aquella especie de cortadura irregular desgranándose en bloques prismáticos y formada de rocas aglomeradas y de productos de aluvión, se deprimía formando una rampa prolongada que se confundía poco a poco con las rocas de la punta meridional.
En la meseta superior de la costa no había ningún árbol: era una llanura como la que dominaba la Ciudad del Cabo en el de Buena Esperanza, pero de proporciones más reducidas, o al menos tal parecía a los náufragos, vista desde el islote. Sin embargo, a la derecha, detrás del acantilado, no faltaba verdor, distinguiéndose fácilmente una masa confusa de grandes árboles, cuya aglomeración se prolongaba aún más allá del alcance de la vista. Aquel verdor alegraba los ojos entristecidos por las ásperas líneas del paramento de granito.
En último término, y por encima de la meseta en dirección noroeste y a distancia por lo menos de siete millas, resplandecía una cima blanca herida por los rayos del sol. Era una caperuza de nieve que cubría la cúspide de algún monte lejano.
No podía, pues, resolverse la cuestión de si aquella tierra era isla o pertenecía a un continente. Pero a la vista de las rocas que llevaban las señales de antiguas convulsiones y que se aglomeraban a la izquierda, un geólogo no habría vacilado en atribuirles un origen volcánico, porque eran incontestablemente producto de un trabajo plutoniano.
Gedeon Spilett, Pencroff y Harbert observaban atentamente aquella tierra, en la cual quizá iban a vivir largos años, y quizá también a morir si no se hallaban en el camino de los buques.
—¿Qué te parece, Pencroff? —preguntó Harbert.
—Que tiene de todo —respondió el marino—, de bueno y de malo; ya veremos. Pero observo que empieza el reflujo; dentro de tres horas intentaremos el paso, y una vez allí procuraremos arreglarnos todo lo mejor que se pueda, y sobre todo hallar a Smith.
Pencroff no se había engañado en su previsión. Tres horas después, en la marea baja, estaba descubierta la mayor parte de las arenas que formaban el lecho del canal, y no quedaba entre el islote y la costa sino un estrecho pequeño, que sin duda sería fácil atravesar.
En efecto, hacia las diez Gedeon Spilett y sus dos compañeros se desnudaron, y formando un paquete con sus ropas y poniéndolo sobre la cabeza, se aventuraron a atravesar el estrecho, cuya profundidad no pasaba de cinco pies. Harbert, para quien el agua estaba sin embargo, demasiado alta, nadaba como un pez y salió perfectamente del paso. Los tres llegaron sin dificultad a la orilla opuesta, y allí, secados por el sol rápidamente, se vistieron la ropa que habían reservado de la humedad, y celebraron consejo.