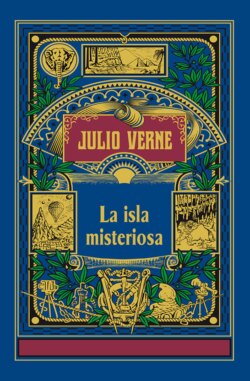Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 13
CAPÍTULO IX
ОглавлениеEn pocas palabras, Gedeon Spilett, Harbert y Nab quedaron enterados de la situación. Aquel accidente, que podía tener consecuencias muy graves, al menos a juicio de Pencroff, produjo efectos diversos en los compañeros del honrado marino.
Nab, entregado por completo al júbilo de haber recobrado a su amo, no escuchó, o por mejor decir no quiso tener en cuenta lo que Pencroff decía.
Harbert pareció participar en cierto modo de los temores del marino.
En cuanto al corresponsal, respondió simplemente a las palabras de Pencroff:
—Le aseguro a usted, Pencroff, que para mí eso es indiferente.
—Pero repito a usted que no tenemos fuego.
—¡Pse!
—Ni medio alguno de encenderlo.
—No importa.
—Sin embargo, señor Spilett...
—¿No tenemos aquí a Ciro? —dijo el corresponsal—. ¿No está vivo nuestro ingeniero? Él encontrará medio de hacer fuego.
—¿Con qué?
—Con nada.
¿Qué podía responder Pencroff?
De ningún modo habría respondido aunque hubiese hallado contestación, porque en el fondo participaba de la confianza que sus compañeros tenían en Ciro Smith. El ingeniero era para ellos un microcosmos, un epítome de toda la ciencia y de toda la inteligencia humanas. Tanto valía hallarse con Ciro en una isla desierta, como sin Ciro en la ciudad más industriosa de la Unión. Con él no era posible que faltase nada; con él no había que desesperar. Aunque se hubiera dicho a aquella buena gente que una erupción volcánica iba a destruir aquella tierra y a hundirles en los abismos del Pacífico, habrían respondido imperturbablemente: «Ahí tenemos a Ciro; ahí está Ciro».
Sin embargo, el ingeniero estaba todavía sumergido en una postración nueva ocasionada por el movimiento del traslado, y en aquel momento no se podía recurrir a su ciencia. La cena debía ser necesariamente muy escasa; en efecto, toda la carne de tetras se había consumido y no existía medio alguno de condimentar nada de caza. Además, los curucus que servían de reserva habían desaparecido y era preciso por consiguiente tomar alguna disposición.
Ante todo, Ciro Smith fue trasladado al corredor central, donde se consiguió arreglarle una cama de algas y hierbas marinas casi secas. El profundo sueño que se había apoderado de él era lo más adecuado para reparar sus fuerzas, y valía sin duda más que un alimento abundante.
Había llegado la noche y con ella la temperatura, modificada por un salto del viento al nordeste, descendió bastante. Como el mar había destruido los tabiques construidos por Pencroff en ciertos puntos de los corredores, se establecieron corrientes de aire que hacían las chimeneas poco habitables. El ingeniero se hubiera encontrado por consiguiente en malas condiciones si sus compañeros, despojándose de sus gabanes, de sus chalecos o chaquetas, no le hubieran cubierto cuidadosamente.
La cena aquella noche se compuso tan sólo de los inevitables litódomos, de los cuales Harbert y Nab hicieron una copiosa recolección en la playa. Sin embargo, el joven añadió a aquellos moluscos cierta cantidad de algas comestibles, que recogió en unas rocas altas, cuyas paredes no mojaba el mar sino en la época de las grandes mareas. Aquellas algas pertenecían a la familia de las fucáceas y eran una especie de sargazos que secos producían una materia gelatinosa bastante rica en elementos nutritivos. El corresponsal y sus compañeros, después de haber comido una cantidad considerable de litódomos, chuparon aquellos sargazos, que encontraron de un sabor bastante tolerable. Conviene aquí decir que en las playas asiáticas esta especie de alga es un ingrediente frecuente en la alimentación de los indígenas.
—A pesar de todo —dijo el marino—, ya es hora de que el señor Ciro Smith nos preste su auxilio.
El frío se hizo muy vivo y para colmo de desdicha no había ningún medio de combatirlo.
El marino, verdaderamente incomodado, trató de proporcionarse fuego por todos los medios, y Nab le ayudó en esta operación. Había encontrado algunos musgos secos, y golpeando uno con otros dos cantos obtuvo algunas chispas; pero el musgo, que no era bastante inflamable, no ardió, y por otra parte aquellas chispas, que no eran más que sílice incandescente, no tenían la consistencia de las que se escapan del acero en el eslabón usual. La operación, pues, no tuvo éxito.
Pencroff, aunque no tenía ninguna confianza en el procedimiento, trató después de frotar dos pedazos de madera seca uno contra otro al estilo de los salvajes. Ciertamente, el movimiento que Nab y él se dieron a sí propios, si se hubiera transformado en calor según las nuevas teorías, habría bastado para hacer hervir el agua de una caldera de vapor.
Pero el resultado fue nulo; los trozos de madera se calentaron, pero mucho menos que los operadores del trabajo.
Después de una hora de trabajo, Pencroff, sudando a mares, tiró lejos de sí con despecho los trozos de madera.
—Cuando me hagan creer a mí que los salvajes encienden fuego de este modo —exclamó—, ya habrá llovido y hecho calor. Mejor creeré que se encenderán mis brazos restregándolos uno contra otro.
El marino no tenía razón al negar la eficacia del procedimiento. Es cierto que los salvajes inflaman la leña mediante una frotación rápida; pero no cualquier especie de leña es adecuada para esta operación; y además se necesita maña, según la expresión consagrada, y sin duda Pencroff no la tenía.
El mal humor de Pencroff no duró mucho. Harbert recogió los dos trozos de madera que el marino había arrojado y se esforzó en frotarlos con rapidez. El robusto marino no pudo contener una carcajada al ver los esfuerzos del adolescente por obtener un resultado que él no había podido conseguir.
—Frota, hijo mío, frota —dijo.
—Ya froto —respondió Harbert riéndose—, pero no tengo más pretensión que la de calentarme a mí mismo en lugar de tiritar, y en breve tendré tanto calor como tú, Pencroff.
Esto fue lo que sucedió. De todos modos, hubo necesidad de renunciar por aquella noche a proporcionarse fuego. Gedeon Spilett repitió por vigésima vez que Ciro Smith no encontraría dificultades para cosa tan nimia, y entretanto se tendió en uno de los corredores sobre la cama de arena. Harbert y Pencroff le imitaron, mientras Top dormía a los pies de su amo.
Al día siguiente, 28 de marzo, cuando el ingeniero se despertó hacia las ocho de la mañana, vio a sus compañeros cerca de él espiando aquel momento, e igual que la víspera, sus primeras palabras fueron:
—¿Isla o continente?
Como se ve, ésta era su idea fija.
—No sabemos nada —respondió Pencroff.
—¿No lo saben ustedes todavía?
—Pero lo sabremos —añadió Pencroff—, cuando usted nos haya servido de piloto en este país.
—Creo que me encuentro en situación de hacer una prueba —respondió el ingeniero, que sin grandes esfuerzos se levantó y se puso en pie.
—Perfectamente —exclamó el marino.
—Lo que más me molestaba era el cansancio —respondió Ciro Smith—. Si me dan ustedes un poco de alimento, me sentiré perfectamente bien. Tienen ustedes fuego, ¿no es verdad?
Aquella pregunta no obtuvo respuesta inmediata; pero después de algunos instantes dijo Pencroff:
—¡Ah, señor Ciro, no tenemos fuego! Lo teníamos, pero se ha apagado.
Y el marino relató lo que había ocurrido la víspera, divirtiendo al ingeniero con la historia de su único fósforo y con su tentativa abortada de proporcionarse fuego a la manera de los salvajes.
—Ya veremos —respondió el ingeniero—, si no encontramos una sustancia análoga a la yesca...
—¿Qué? —preguntó el marino.
—Haremos fósforos.
—¡Fósforos!
—Sí, señor.
—La cosa no es difícil —exclamó el corresponsal dando un golpecito en el hombro del marino.
Éste no la encontraba tan sencilla, pero no protestó. Todos salieron. El tiempo se había despejado; un vivo sol se levanta sobre el horizonte del mar y hacía brillar como pajillas de oro las rugosidades prismáticas de la enorme muralla.
El ingeniero, después de haber dirigido en torno suyo una rápida mirada, se sentó en una roca. Harbert le ofreció algunos puñados de moluscos y de sargazos diciendo:
—Esto es todo lo que tenemos, señor Ciro.
—Gracias, hijo mío —respondió Ciro Smith—, esto me basta, al menos para el almuerzo.
Y comió con apetito aquel sencillo alimento, bebiendo después un poco de agua fresca cogida en el río en una gran concha.
Sus compañeros le contemplaban sin hablar. Después de haber satisfecho bien o mal su hambre y su sed, se cruzó de brazos y dijo:
—De modo, amigos míos, que todavía no saben ustedes si la suerte nos ha arrojado a un continente o a una isla.
—No, señor —respondió el joven.
—Mañana lo sabremos —repuso el ingeniero—. Hasta entonces no hay nada que hacer.
—Sí —repuso Pencroff.
—¿Qué?
—Fuego —dijo el marino, que también por su parte tenía su idea fija.
—Lo haremos, Pencroff —respondió Ciro Smith—. Mientras ustedes me trasladaban ayer, me parece haber visto hacia el oeste una montaña que domina este país.
—Sí —respondió Gedeon Spilett—, una montaña que debe de ser muy alta.
—Bien —repuso el ingeniero—. Mañana subiremos a su cima y veremos si esta tierra es isla o continente. Hasta entonces repito que nada hay que hacer.
—Sí, fuego —dijo otra vez el obstinado marino.
—Ya haremos fuego —replicó Gedeon Spilett—; un poco de paciencia, Pencroff.
El marino miró a Gedeon Spilett con un aire que parecía decir: «si es usted quien lo ha de hacer, me parece que no comeremos asado tan pronto». Pero guardó silencio.
Ciro Smith no había respondido; parecía cuidarse muy poco de la cuestión del fuego. Por algunos instantes permaneció absorto en sus reflexiones, y después, tomando de nuevo la palabra, dijo:
—Amigos míos, nuestra situación es quizá deplorable, pero en todo caso es muy sencilla. O estamos en un continente, y entonces, a costa de fatigas más o menos grandes, llegaremos a cualquier punto habitado, o estamos en una isla. En este último caso, una de dos, o la isla está habitada y podremos procurar entrar en relaciones con sus habitantes, o está desierta y entonces tendremos que vivir por nosotros mismos.
—Cierto que nada hay más sencillo —respondió Pencroff.
—Pero sea continente o isla —dijo Gedeon Spilett dirigiéndose a Ciro—, ¿a dónde cree usted que nos ha arrojado el huracán?
—A ciencia cierta no puedo saberlo —respondió el ingeniero—; pero presumo que nos encontramos en una tierra del Pacífico. En efecto, cuando salimos de Richmond, el viento soplaba del nordeste y su misma violencia prueba que su dirección no debió variar. Si esta dirección se mantuvo del nordeste al sudoeste, hemos atravesado los estados de Carolina del Norte, de Carolina del Sur, de Georgia, el golfo de México, el territorio mexicano mismo en su parte estrecha, y luego una parte del océano Pacífico. No calculo en menos de seis a siete mil millas la distancia recorrida por el globo, y por poco que el viento variase en medio cuarto, debió llevarnos al archipiélago de Mendana, a las islas Pomotú, o, si tenía mayor velocidad de la que supongo, hasta las tierras de Nueva Zelanda. Si esta última hipótesis se ha realizado, nuestra vuelta a la patria será fácil, porque no tardaremos en encontrar con quien hablar, ya sean ingleses o maorís. Si, por el contrario, esta costa pertenece a cualquier isla desierta de algún archipiélago de la Micronesia, tal vez podremos conocerlo desde lo alto de ese cono que domina el país, y entonces trataremos de establecernos aquí como si no debiéramos salir jamás.
—¡Jamás! —exclamó el corresponsal—. ¿Dice usted jamás, mi querido Ciro?
—Más vale ponerse desde luego en lo peor —respondió el ingeniero—; así se reserva uno la sorpresa de lo mejor.
—Bien dicho —replicó Pencroff—. Sin embargo, debemos esperar que esta isla, si lo es, no se encontrará precisamente situada fuera de todas las rutas de los buques. Sería verdaderamente tener desgracia.
—No sabremos a qué atenernos hasta después de haber subido a esa montaña —respondió al ingeniero.
—Pero mañana, señor Ciro —preguntó Harbert—, ¿se encontrará usted en estado de sufrir la fatiga de la ascensión?
—Así lo espero —respondió el ingeniero—; pero con la condición de que maese Pencroff y tú, hijo mío, os mostréis cazadores inteligentes y diestros.
—Señor Ciro —respondió el marino—, ya que habla usted de caza, si a mi vuelta estuviese yo tan seguro de poder asarla como lo estoy de traerla...
—Tráigala usted de todos modos, Pencroff —respondió Ciro Smith.
Se convino, pues, que el ingeniero y el corresponsal pasarían el día en las chimeneas, a fin de examinar el litoral y la meseta superior. Entre tanto Nab, Harbert y el marino volverían al bosque, renovarían la provisión de leña y harían riza de todo animal de pluma o de pelo que pasara a su alcance.
Partieron hacia las diez de la mañana, Harbert muy confiado, Nab gozoso y Pencroff murmurando aparte:
—Si a mi vuelta encuentro fuego en casa, será porque el rayo en persona haya venido a encenderlo.
Los tres subieron por la orilla del río, y al llegar al recodo que formaba, el marino deteniéndose, dijo a sus dos compañeros:
—¿Comenzaremos por ser cazadores o leñadores?
—Cazadores —respondió Harbert—, ya está Top en campaña.
—Cacemos, pues —dijo el marino—, luego vendremos aquí y haremos nuestra provisión de leña.
Dicho esto, Harbert, Nab y Pencroff, después de haber arrancado tres gruesas ramas del tronco de un abeto joven, siguieron a Top, que saltaba entre las altas hierbas.
Los cazadores, en vez de seguir el curso del río, penetraron más directamente en el corazón de la selva. Hallaron los mismos árboles que el primer día pertenecientes en su mayor parte a la familia de los pinos. En ciertos lugares, donde el bosque era menos espeso, había matas aisladas de pinos que presentaban dimensiones considerables y parecían indicar por su desarrollo que el país se hallaba en una latitud más elevada que la que suponía el ingeniero. Algunos claros, erizados de troncos roídos por el tiempo, estaban cubiertos de leña seca y formaban inagotables reservas de combustible. Después, pasado el claro se estrechaba el bosque y se hacía casi impenetrable.
Orientarse entre aquella espesura, sin camino, ni practicado ni practicable, era cosa muy difícil. Por eso el marino, de vez en cuando, establecía jalones, rompiendo algunas ramas que pudieran después servir de señal para la vuelta. Pero tal vez no había hecho bien en no seguir el curso del río como Harbert y él lo habían seguido en su primera excursión, porque ya hacía una hora que caminaban, sin haber encontrado caza de ninguna especie. Top, corriendo entre las ramas bajas, no levantaba más que avecillas a las cuales era imposible acercarse. Los mismos curucus eran absolutamente invisibles y era probable que el marino se viese obligado a volver a la parte pantanosa del bosque, en la cual tan felizmente había verificado su pesca de tetras.
—Señor Pencroff —dijo Nab en tono un poco sarcástico—, si es ésta la caza que ha prometido usted llevar a mi amo, no se necesitará mucho fuego para asarla.
—Paciencia, Nab —respondió el marino—, no será caza lo que falte a nuestra vuelta.
—¿No tiene usted confianza en el señor Smith?
—Sí.
—¿Pero no cree usted que hará fuego?
—Lo creeré cuando vea arder la leña en el hogar.
—Arderá, pues mi amo lo ha dicho.
—Allá veremos.
Entretanto el sol no había llegado todavía al más alto punto de su carrera sobre el horizonte. La exploración continuó, pues, y tuvo desde luego un resultado útil, porque Harbert hizo el descubrimiento de un árbol cuyos frutos eran comestibles. Era el pino piñonero, que produce un piñón excelente muy estimado en las regiones templadas de América y de Europa. Aquellos piñones estaban en perfecto estado de madurez y Harbert los señaló a sus dos compañeros, que comieron en abundancia.
—Vamos —dijo Pencroff—, algas en vez de pan, moluscos en vez de carne y piñones por postre: tal es la comida de las personas que no tienen un solo fósforo en su bolsillo.
—No podemos quejarnos —respondió Harbert.
—No me quejo, hijo mío —dijo Pencroff—; solamente repito que la carne brilla demasiado por su ausencia en estas comidas.
—No es ése el parecer de Top —exclamó Nab, que corrió hacia un matorral, en cuya espesura el perro había desaparecido ladrando. Con los ladridos de Top se mezclaban gruñidos singulares.
El marino y Harbert siguieron a Nab. Si había alguna caza, no era aquél el momento de discutir cómo se la podría guisar, sino cómo se la podría coger.
Los cazadores, apenas entraron en la espesura, vieron a Top luchando con un animal al cual tenía asido por una oreja. Aquel cuadrúpedo era una especie de cerdo de dos pies y medio de largo poco más o menos, de un color pardo negruzco, pero menos oscuro que el vientre, con un pelo duro y poco espeso, y cuyos dedos, fuertemente adheridos entonces al suelo, parecían unidos por membranas.
Harbert creyó reconocer en aquel animal un cabiel, es decir, uno de los mayores individuos del orden de los roedores.
El cabiel no oponía gran resistencia al perro; miraba estúpidamente con sus grandes ojos profundamente hundidos en una espesa capa de grasa. Quizá veía hombres por primera vez.
Entretanto Nab, tras afirmar su garrote en la mano, iba a dar un garrotazo al roedor, cuando éste, desprendiéndose de los dientes de Top, que se quedó con un pedazo de oreja, lanzó un vigoroso gruñido, se precipitó sobre Harbert, a quien hizo vacilar, y desapareció a través del bosque.
—¡Ah, bribón! —exclamó Pencroff.
Inmediatamente los tres se lanzaron en seguimiento de Top, y en el momento en que iban a alcanzarle, el roedor desapareció bajo las aguas de un vasto pantano sombreado de grandes pinos seculares.
Nab, Harbert y Pencroff se detuvieron y quedaron inmóviles. Top se arrojó al agua, pero el cabiel, oculto en el fondo de la laguna, no aparecía.
—Esperemos —dijo el joven—, porque pronto saldrá a respirar a la superficie.
—¿No se ahogará? —preguntó Nab.
—No —respondió Harbert—, porque tienen los pies palmeados y es casi un anfibio. Aguardemos.
Top había seguido nadando. Pencroff y sus dos compañeros se apostaron cada uno en un punto de la orilla, a fin de cortar toda retirada al cabiel, al cual el perro buscaba nadando por la superficie del pantano. Harbert no se había engañado. Al cabo de algunos minutos, el animal subió a la superficie del agua; Top se lanzó sobre él de un salto, y le impidió sumergirse de nuevo; y un instante después el cabiel, arrastrado hasta la orilla, era muerto de un garrotazo por Nab.
—¡Hurra! —exclamó Pencroff, que empleaba con frecuencia aquel grito de triunfo—. Un poco de fuego y este roedor será roído hasta los huesos.
Pencroff se echó el cabiel al hombro, y juzgando por la altura del sol que ya debían ser las dos de la tarde, dio la señal de regreso.
El instinto de Top no fue inútil a los cazadores, que, gracias al inteligente animal, pudieron encontrar el camino de su morada. Media hora después llegaban al recodo del río. Pencroff estableció allí un tren de leña como había hecho la primera vez; y aunque por falta de fuego aquella tarea le parecía inútil, volvieron a las chimeneas llevándose el tren con el auxilio de la corriente.
Sólo estaba a cincuenta pasos de aquella habitación el marino, cuando lanzó de nuevo un hurra formidable, y tendiendo la mano hacia el ángulo de la quebraja, dijo:
—¡Harbert, Nab, mirad!
Una gran humareda subía en torbellino por encima de las rocas.