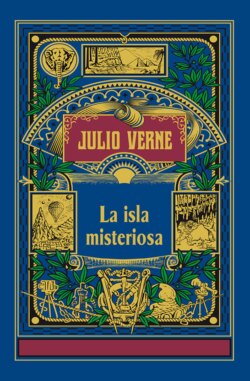Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 12
CAPÍTULO VIII
ОглавлениеNab no se movía; el marino no le dijo más que una palabra.
—¡Vive! —exclamó.
Nab no respondió. Gedeon Spilett y Pencroff se pusieron pálidos. Harbert cruzó las manos y se quedó inmóvil; pero era evidente que el pobre negro, absorto en su dolor, no había visto a sus compañeros ni oído las palabras del marino.
El corresponsal se arrodilló cerca del cuerpo, que estaba sin movimiento, y aplicó el oído al pecho del ingeniero después de haber entreabierto la ropa. Un minuto, que fue un siglo, transcurrió, durante el cual Spilett trató de sorprender algún latido del corazón.
Nab se había erguido ligeramente y miraba sin ver. La desesperación no hubiera podido alterar más el rostro de un hombre. Nab estaba desconocido, abrumado de fatiga y quebrantado por el dolor. Creía a su amo muerto.
Gedeon Spilett, después de una larga y atenta observación, se levantó y dijo:
—¡Vive!
Pencroff a su vez se puso de rodillas cerca de Ciro Smith, aplicó su oído y sintió algunas palpitaciones, mientras que sus labios experimentaron la sensación de una débil respiración que se escapaba de los del ingeniero.
Harbert, a una palabra del corresponsal, se precipitó fuera para llevar agua. A cien pasos de allí encontró un arroyo límpido y crecido por las lluvias de la víspera y que se filtraba a través de la arena. Pero no tenía nada para recoger aquella agua; ni una sola concha había en las dunas. El joven debió contentarse con mojar el pañuelo en el arroyo y volvió corriendo a la gruta.
Por fortuna, aquel pañuelo empapado bastó a Gedeon Spilett: no quería más que humedecer los labios del ingeniero. Las moléculas de agua fresca produjeron un efecto casi inmediato. Ciro Smith exhaló un suspiro y hasta pareció que trataba de pronunciar alguna palabra.
—¡Le hemos salvado! —dijo el corresponsal.
Nab, que había recobrado la esperanza al oír estas palabras, desnudó a su amo a fin de saber si el cuerpo presentaba alguna herida. Ni la cabeza, ni el dorso, ni los miembros tenían contusiones ni desolladuras, cosa sorprendente, porque el cuerpo de Ciro Smith había debido ser arrojado entre las rocas. Hasta las manos estaban intactas y era difícil explicar cómo el ingeniero no presentaba ninguna señal de los esfuerzos que había debido hacer para atravesar la línea de escollos.
Pero la explicación de esta circunstancia vendría después, y cuando Ciro Smith pudiese hablar diría sin duda lo que había pasado. Por el momento sólo se trataba de hacerle volver en sí, cosa que probablemente podía conseguirse mediante fricciones. Diéronselas con la camiseta del marino; y el ingeniero, a consecuencia de aquellas fricciones un poco bruscas movió ligeramente los brazos, comenzando a restablecerse su respiración de una manera más regular. Moríase sin duda de fatiga y falta de alimento y sin la llegada del corresponsal y de sus compañeros no habría habido remedio para Ciro Smith.
—¿Creíste muerto a tu amo? —preguntó el marino a Nab.
—Sí, muerto —respondió Nab—, y si Top no hubiera encontrado a ustedes, o no hubiera venido, yo habría enterrado aquí a mi amo y habría muerto después a su lado.
El lector comprenderá cuán poco había faltado para que Ciro Smith pereciese.
Nab refirió entonces lo que había pasado. La víspera, después de haber subido de las chimeneas al rayar el alba, había salido por la costa en dirección norte y llegado a la parte del litoral que había visitado anteriormente.
Allí, sin ninguna esperanza, había buscado en la playa entre las rocas y en la arena los más ligeros indicios que pudieran guiarle; había examinado sobre todo la parte de la playa a donde no llegaba la marea, pues más allá, hacia el mar, el flujo y el reflujo debían haber borrado toda huella. No esperaba ya encontrar a su amo vivo, buscaba solamente su cadáver para sepultarlo con sus propias manos.
Sus pesquisas habían durado largo tiempo, pero infructuosamente. No parecía que aquella costa desierta hubiera sido nunca frecuentada por ser humano alguno. Las conchas, a las cuales no podía llegar el mar, y que se encontraban a millones más allá del alcance ordinario de las mareas, estaban intactas; no había una sola concha rota y en un espacio de doscientas a trescientas varas no existía señal de que ningún ser hubiera salido del mar ni antigua ni recientemente.
Nab se decidió, pues, a subir por la costa por espacio de algunas millas por si las corrientes habían llevado el cuerpo a algún punto más lejano. Cuando un cadáver flota a poca distancia de una playa llana, es raro que las olas no lo arrojen a ella tarde o temprano. Nab lo sabía y quería volver a ver a su amo por última vez.
—Caminé por la costa —dijo— durante dos millas más, visité toda la línea de escollos que quedan a flor de agua en la mar baja, y toda la playa que sobresale sobre la marea alta, y ya desesperaba de encontrar nada, cuando ayer, hacia las cinco de la tarde, observé en la arena señales de pasos.
—¿De pasos? —exclamó Pencroff.
—Sí —respondió Nab.
—¿Y comenzaban en los mismos escollos? —preguntó el corresponsal.
—No —respondió Nab—; comenzaban solamente en el lugar a donde llega la marea, porque entre este sitio y los arrecifes las huellas de los pasos, si las había, debían haber sido borradas.
—Continúa, Nab —dijo Gedeon Spilett.
—Cuando vi esas señales casi me volví loco. Estaban muy marcadas y se dirigían hacia las dunas. Las seguí por espacio de un cuarto de milla corriendo, pero cuidando de no borrarlas. Cinco minutos después, cuando iba anocheciendo, oí los ladridos de un perro: era Top, y Top me condujo aquí mismo, al lado de mi amo.
Nab concluyó su relato ponderando el exceso de su dolor al encontrar aquel cuerpo inanimado. Había tratado de sorprender en él algún resto de vida: ya que le había encontrado muerto, le quería vivo; pero todos sus esfuerzos habían sido inútiles; y creyó que no le quedaba más recurso que tributar los últimos deberes a aquel hombre a quien amaba tanto.
Entonces pensó en sus compañeros. Éstos querrían sin duda volver a ver por última vez a su desgraciado amo. Top estaba allí, ¿podría fiarse de la sagacidad del noble animal? Nab pronunció varias veces el nombre del corresponsal, que era, entre los compañeros del ingeniero, el más conocido de Top, y después, mostrándole el sur de la costa, le hizo lanzarse en la dirección que le indicaba.
Sabido es cómo Top, guiado por un instinto que casi podría considerarse sobrenatural, pues el animal nunca había estado en las chimeneas, llegó donde se hallaban los compañeros de su amo.
Éstos escucharon la narración de Nab con gran atención. Era para ellos inexplicable que Ciro Smith, después de los esfuerzos que había debido hacer para librarse de las olas, atravesando los arrecifes, no tuviera señal ni del menor rasguño; pero lo que sobre todo no se explicaban era que el ingeniero hubiera podido andar más de una milla, distancia que había desde la costa hasta aquella gruta perdida en medio de las dunas.
—Así, Nab —dijo el corresponsal—, ¿no eres tú el que has traído a tu amo a este sitio?
—No, señor, no he sido yo —respondió Nab.
—Es evidente que Smith ha venido aquí solo —dijo Pencroff.
—Es evidente, en efecto —observó Gedeon Spilett—; pero no es creíble.
No podía obtenerse la explicación del hecho hasta que pudiera hablar el ingeniero, y para esto era preciso esperar a que hubiese recobrado el habla. Por fortuna, la vida volvía rápidamente al cuerpo de Ciro Smith, cuya sangre circulaba ya con más facilidad desde las fricciones que se le habían dado. Primero movió los brazos, después la cabeza y luego los labios, que pronunciaron algunas palabras incomprensibles.
Nab, inclinado sobre él, le llamaba, pero el ingeniero no parecía oírle y sus ojos continuaban cerrados. La vida no se manifestaba sino por el movimiento; no había recobrado todavía el uso de los sentidos.
Pencroff sintió mucho no tener fuego a mano ni con qué hacerlo, pues por desgracia se había olvidado de llevarse el trapo quemado que fácilmente hubiera podido inflamarse al choque de dos guijarros. En cuanto a los bolsillos del ingeniero, estaban absolutamente vacíos, salvo el del chaleco, que contenía su reloj. Era preciso, pues, trasladar a Ciro Smith a las chimeneas, y esto lo más pronto posible. Tal fue el parecer de todos.
Entretanto, los cuidados que se le prodigaron debían devolverle el conocimiento más pronto de lo que hubiera podido esperarse. El agua con que se humedecían sus labios le reanimaba poco a poco. Pencroff tuvo la idea de mezclar con aquella agua un poco de sustancia de la carne de tetras que había llevado. Harbert corrió a la playa y volvió con dos grandes moluscos bivalvos, y el marino compuso una mixtura que introdujo entre los labios del ingeniero, el cual pareció aspirarla ávidamente.
Sus ojos se abrieron entonces. Nab y el corresponsal se inclinaron hacia él.
—¡Señor, ni querido señor! —exclamó Nab.
El ingeniero le oyó: conoció a Nab y a Spilett, y luego a los otros dos compañeros, y su mano estrechó ligeramente las de todos.
Escaparónse algunas palabras de su boca, palabras que sin duda había pronunciado ya, y que indicaban los pensamientos que aun en aquel instante atormentaban su ánimo.
Aquellas palabras, pronunciadas ya de un modo claro, fueron éstas:
—¿Isla o continente?
—¡Ah! —exclamó Pencroff, que no pudo contener su exclamación—. Por todos los diablos, ¿qué nos importa, con tal de que usted viva, señor Ciro? ¡Isla o continente! ¡Ya lo veremos después!
El ingeniero hizo una leve seña afirmativa y quedó, al parecer, dormido.
Respetóse aquel sueño, y el corresponsal tomó inmediatamente sus disposiciones para que Ciro Smith fuese trasladado del mejor modo posible. Nab, Harbert y Pencroff salieron de la gruta y se dirigieron hacia una alta duna coronada de algunos árboles raquíticos. En el camino, Pencroff no podía menos de repetir:
—¡Isla o continente! ¡Pensar en eso, cuando apenas tiene un soplo de vida! ¡Qué hombre!
Al llegar a la cumbre de la duna, Pencroff y sus dos compañeros, sin más útiles que sus brazos, despojaron de sus ramas un árbol bastante endeble, especie de pino marítimo demacrado por el viento; después, con aquellas ramas hicieron una litera, que cubierta de hojas y de hierbas, podía servir para transportar al ingeniero.
Fue obra de cuarenta minutos, poco más o menos, y eran las diez cuando el marino, Nab y Harbert volvieron al lado de Ciro Smith, de quien Gedeon Spilett no se había separado.
El ingeniero se despertaba entonces del sueño, o mejor dicho, del sopor en que le habían dejado. Sus mejillas, que hasta entonces habían tenido la palidez de la muerte, adquirían color; se incorporó, miró a su alrededor y pareció preguntar dónde se hallaba.
—¿Puede usted oírme sin fatigarse, Ciro? —dijo el corresponsal.
—Sí —respondió el ingeniero.
—Creo —dijo el marino—, que el señor Smith le oirá mejor si vuelve a tomar un poco de esta gelatina de tetras, porque es de tetras, señor Ciro —añadió—, presentándole un poco de la mixtura, al cual añadió aquella vez algunas partículas de carne.
Ciro Smith las comió y los restos de las tetras fueron repartidos entre los tres compañeros, a quienes atormentaba el hambre y que hallaron bastante parco el almuerzo.
—Bueno —dijo el marino—, vituallas tenemos en las chimeneas, porque es bueno que usted sepa, señor Ciro, que allá hacia el sur tenemos una casa con habitaciones, cama y hogar, y en la despensa algunas docenas de aves, que nuestro Harbert llama curucus. La litera está pronta, y cuando usted se sienta con fuerza le trasladaremos a nuestra morada.
—Gracias, amigo mío —respondió el ingeniero—; creo que dentro de una hora o dos podremos partir... Y ahora hable usted, Spilett.
El corresponsal hizo entonces el relato de lo que había ocurrido. Refirió los acontecimientos que debía ignorar Ciro Smith, la última caída del globo, el arribo a aquella tierra desconocida, que parecía desierta, cualquiera que fuese, isla o continente, el descubrimiento de las chimeneas, las pesquisas para encontrar al ingeniero, los sufrimientos y adhesión de Nab, y todo lo que se debía a la inteligencia del fiel Top.
—Pero —preguntó Ciro Smith, con voz todavía debilitada— ¿no me han recogido ustedes en la playa?
—No —respondió el corresponsal.
—¿Y no son ustedes los que me han traído a esta gruta?
—No.
—¿A qué distancia se encuentra esta gruta de los arrecifes?
—A media milla sobre poco más o menos —respondió Pencroff—; y si usted se admira de verse en este sitio, no menos admirados estamos nosotros.
—En efecto —respondió el ingeniero, que se reanimaba poco a poco y tomaba interés en aquellos detalles—; en efecto, es muy singular.
—Pero —repuso el marino—, ¿puede usted decirnos qué le pasó después de ser arrebatado por el golpe de mar?
Ciro Smith reunió sus recuerdos. Sabía muy poco: el golpe de mar le había arrancado de la red del globo aerostático; primero se hundió a varias varas de profundidad, luego, vuelto a la superficie del mar en aquella semioscuridad, sintió un ser vivo que se agitaba a su lado. Era Top, que se había precipitado en su socorro. Levantó los ojos y no vio ya al globo, que, desembarazado del peso de su cuerpo y del perro, había vuelto a subir como una flecha. Encontróse en medio de las olas irritadas y a una distancia de la costa que no debía ser menor de media milla.
Intentó luchar contra las olas, nadando con vigor mientras Top le sostenía por la ropa; pero una corriente rapidísima le cogió, le empujó hacia el norte, y después de media hora de esfuerzos se hundió, arrastrando consigo a Top en el abismo. Desde aquel momento hasta el instante en que había recobrado el conocimiento en brazos de sus amigos, no recordaba nada.
—Sin embargo —dijo Pencroff—, usted debió ser arrojado a la playa y tuvo fuerza para andar hasta aquí, pues Nab ha encontrado las huellas de sus pasos.
—Sí..., sin duda... —respondió el ingeniero, reflexionando. Después añadió:
—¿Y ustedes han visto huellas de seres humanos en esta costa?
—Ni una sola —respondió el corresponsal—. Por otra parte, si por casualidad se hubiera encontrado justamente a punto un hombre que le hubiera salvado a usted, ¿por qué le había de haber abandonado, después de librarle del furor de las olas?
—Tiene usted razón, querido Spilett. Dime, Nab —añadió el ingeniero, volviéndose hacia su servidor—: ¿No eres tú quien... no habrás tenido un momento de alucinación... durante el cual?... No, eso es absurdo... ¿Existen todavía señales de pasos?
—Sí señor —respondió Nab—; mire usted, a la entrada, a la vuelta misma de esta duna, en un lugar abrigado del viento y de la lluvia. Las demás las ha borrado la tempestad.
—Pencroff —dijo Smith—, ¿quiere usted tomar mis zapatos y ver si se adaptan exactamente a esas huellas?
El marino hizo lo que deseaba el ingeniero. Harbert y él, guiados por Nab, fueron al lugar donde se hallaban las huellas, mientras Ciro Smith decía al corresponsal:
—Han ocurrido aquí cosas inexplicables.
—Inexplicables, en efecto —respondió Gedeon Spilett.
—Pero no insistamos en ellas en este momento, querido Spilett; después hablaremos del asunto.
Un instante después volvieron el marino, Nab y Harbert.
No había duda posible. Los zapatos del ingeniero se adaptaban exactamente a las huellas conservadas.
Así pues, era Ciro Smith el que las había dejado sobre la arena.
Ciro Smith, haciendo un esfuerzo que demostraba
la voluntad más enérgica, se levantó.
—Entonces —dijo el ingeniero—, el que experimentó la alucinación que atribuía a Nab, era yo mismo. Sin duda anduve como un sonámbulo sin saber lo que hacía, y Top, guiado por su instinto, me habrá conducido aquí después de haberme librado de las olas... ¡Ven, Top, ven, querido amigo!
El magnífico animal se acercó a su amo, ladrando y haciéndole caricias que le fueron devueltas con efusión.
No había otra explicación más que dar a los hechos que habían dado por resultado la salvación de Ciro Smith, la cual era debida enteramente a Top.
A las doce del día, Pencroff preguntó a Smith si creía hallarse en estado de ser trasladado a las chimeneas.
Ciro, por toda respuesta, haciendo un esfuerzo que demostraba la voluntad más enérgica, se levantó. Pero decidió apoyarse en el hombro del marino, porque de otro modo hubiera caído.
—Bueno, bueno —dijo Pencroff—; que acerquen la litera del señor ingeniero.
Llevaron la litera. Las ramas transversales estaban cubiertas de musgo y grandes hierbas. Tendióse en ella Ciro Smith y se dirigieron hacia la costa, yendo Pencroff a un extremo de la camilla y Nab al otro.
Tenían que andar ocho millas, pero como no se podía ir deprisa y había que detenerse con frecuencia, era preciso contar con que habían de pasar seis horas por lo menos antes de llegar a las chimeneas.
El viento continuaba soplando con violencia, pero por fortuna ya no llovía. El ingeniero, tendido y recostado sobre un brazo, observaba la costa, sobre todo en la parte opuesta al mar. No hablaba, pero miraba y ciertamente los contornos de aquella costa con sus accidentes de terreno, sus bosques y sus diversas producciones, se grabaron en su ánimo. Sin embargo, al cabo de dos horas de camino el cansancio pudo más que él y se durmió en la litera.
A las cinco y media llegaron todos a la muralla y poco después delante de las chimeneas.
Allí se detuvieron dejando la litera sobre la arena. Ciro Smith dormía profundamente y no se despertó.
Pencroff pudo observar con gran sorpresa y disgusto que la horrible tempestad de la víspera había modificado el aspecto de las chimeneas. Habíanse producido hundimientos muy importantes; grandes trozos de roca yacían esparcidos por la playa, cubierta de una espesa alfombra de hierbas marinas y de algas. Era evidente que el mar, pasando por encima del islote, había llegado hasta el pie de la enorme cortina de granito.
Delante de la entrada de las chimeneas, el suelo, lleno de profundos barrancos, había experimentado un violento ataque por parte de las olas.
Un terrible presentimiento cruzó por la mente de Pencroff, que se precipitó en el corredor.
Pocos instantes después salió y se quedó inmóvil mirando a sus compañeros.
El fuego estaba apagado. Las cenizas se habían convertido en barro: el trapo quemado que debía servir de yesca, había desaparecido; el mar había entrado hasta el fondo de los corredores y todo lo había trastornado, todo lo había destruido dentro de las chimeneas.