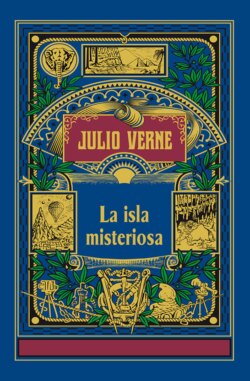Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 6
CAPÍTULO II
ОглавлениеNo eran ni aeronautas de profesión, ni aficionados a expediciones aéreas, los hombres a quienes el huracán acababa de arrojar sobre aquella costa. Eran prisioneros de guerra a quienes su audacia había impulsado a fugarse en circunstancias extraordinarias. Cien veces habían estado a punto de perecer; cien veces su globo roto les había precipitado en el abismo. Pero el cielo les reservaba un extraño destino, y el 20 de marzo, después de haberse evadido de Richmond, sitiada por las tropas del general Ulysses Grant, se hallaban a 7.000 millas de la capital de Virginia, principal baluarte de los secesionistas, durante la terrible Guerra de Secesión. Su navegación aérea había durado cinco días.
He aquí las curiosas circunstancias en que había tenido lugar la evasión de los prisioneros, evasión que debía terminar con la catástrofe referida en el capítulo anterior.
En el mes de febrero de 1865, el general Grant había intentado, aunque inútilmente, uno de sus golpes de mano para apoderarse de Richmond, y en este combate varios oficiales cayeron en poder del enemigo, y fueron internados en la ciudad. Uno de los más distinguidos entre ellos pertenecía al Estado Mayor federal y se llamaba Ciro Smith, natural de Massachusetts, era ingeniero, un científico de primer orden, a quien el gobierno de la Unión había confiado durante la guerra la dirección de los ferrocarriles, que desempeñaban un papel estratégico tan considerable. Verdadero americano del Norte, flaco, huesudo, esbelto, de edad de cuarenta y cinco años, poco más o menos, tenía el cabello corto y canoso, llevaba la barba afeitada y sólo conservaba un espeso bigote igualmente gris. Poseía una de esas hermosas cabezas numismáticas que parecen hechas para ser modeladas en medallas: tenía los ojos ardientes, la boca grave, la fisonomía de un sabio de la escuela militar. Era uno de esos ingenieros que han querido comenzar por manejar el martillo y el pico como los generales que comienzan por ser soldados rasos. Así, al mismo tiempo que la agudeza de ingenio, poseía la suprema habilidad del obrero. Sus músculos presentaban síntomas notables de tenacidad, verdadero hombre de acción al mismo tiempo que de pensamiento; todo lo ejecutaba sin esfuerzo, bajo la influencia de una gran expansión vital, con esa perseverancia viva que desafía todos los obstáculos. Muy instruido, muy práctico, muy campechano, para usar esta expresión vulgar, era de un temperamento magnífico, porque, conservándose siempre dueño de sí mismo, cualesquiera que fuesen las circunstancias, cumplía en el más alto grado las tres condiciones cuyo conjunto determinaba la energía humana: actividad de ánimo y de cuerpo, impetuosidad de deseos y fuerza de voluntad; su divisa habría podido ser la de Guillermo de Orange en el siglo XVII: «no necesito esperar para acometer una empresa, ni triunfar para perseverar».
Al mismo tiempo, Ciro Smith era el valor personificado; había asistido a todas las batallas de aquella guerra. Después de haber comenzado a servir a las órdenes de Ulysses Grant, entre los voluntarios del Illinois, había combatido en Paducah, en Belmont, en Pittsburg-Landing, en el sitio de Corinto, en Port-Gibson, en Río Negro. En Chattanoga, en Wilderness a orillas del Potomak, en todas partes y valerosamente, como soldado digno del general que respondía: «yo nunca cuento mis muertos». Cien veces Ciro Smith había estado a punto de hallarse entre el número de éstos que no contaba el terrible Grant; pero en aquellos combates, a pesar de lo mucho que se exponía, la suerte le favoreció siempre hasta el momento en que fue herido y hecho prisionero en el campo de batalla de Richmond.
Al mismo tiempo que Ciro Smith, y en el mismo día, otro personaje importante caía en poder de las tropas del Sur. Era nada menos que el ilustre Gedeon Spilett, corresponsal del New York Herald y encargado de seguir las peripecias de la guerra en los ejércitos del Norte.
Gedeon Spilett era de la raza de esos admirables cronistas ingleses o norteamericanos, de la raza de los Stanley que no retroceden ante ningún obstáculo para obtener una noticia exacta y transmitirla a su periódico sin pérdida de tiempo. Los diarios de la Unión, como el New York Herald, son verdaderas potencias, y sus corresponsales son representantes con quienes se cuenta. Gedeon Spilett era de los más eminentes entre estos corresponsales.
Hombre de gran mérito, enérgico, pronto y dispuesto para todo, lleno de ideas, había corrido todo el mundo, soldado y artista, agitador en el consejo, resuelto en la acción, despreciador del cansancio, la fatiga y el peligro cuando se trataba de saberlo todo, en su provecho, en primer lugar, y después, en provecho del periódico, verdadero héroe de la curiosidad, de lo imposible, era uno de los intrépidos observadores que escriben bajo el fuego enemigo, que hacen sus entrevistas entre las balas de cañón y para quienes todos los peligros son un pasatiempo agradable.
También él había estado en primera fila en todas las batallas, con el revólver en una mano y el cuaderno de notas en la otra, sin que la metralla hubiera hecho temblar su lápiz. No fatigaba los hilos del telégrafo con telegramas incesantes como los que hablan cuando nada tienen que decir; pero cada una de sus notas, breves y claras, arrojaba viva luz sobre algún punto importante. Por otra parte, no le faltaba chispa. Él fue quien después de la acción de Río Negro, queriendo a toda costa conservar su sitio junto a la ventanilla de la oficina de telégrafos, después de anunciar a su periódico el resultado de la batalla, telegrafió durante dos horas los primeros capítulos de la Biblia. Esto costó al New York Herald dos mil dólares, pero el New York Herald, fue el primero que recibió pormenores de la acción.
Gedeon Spilett era de alta estatura y de edad de cuarenta años a lo más; sus patillas, rubias tirando a rojo, formaban marco a su semblante, y su mirada era tranquila, viva y rápida cuando cambiaba de objeto, como la de hombre que tiene costumbre de comprender al primer golpe de vista todos los pormenores de un horizonte. De miembros robustos, estaba hecho a todos los climas, como una barra de acero sumergida en agua fría.
Hacía diez años que era corresponsal oficial del New York Herald, enriqueciéndolo con sus crónicas y sus dibujos, porque manejaba lo mismo el lápiz que la pluma. Cuando cayó prisionero, estaba haciendo la descripción y el croquis de la batalla. Las últimas palabras escritas en su cuaderno fueron éstas: «un sudista me apunta con su carabina en este momento...». Y el tiro no salió y Gedeon Spilett, según su invariable costumbre, salió de aquel peligro sin un arañazo.
Ciro Smith y Gedeon Spilett, que no se conocían más que por la fama, fueron trasladados a Richmond. El ingeniero se curó rápidamente de su herida y durante la convalecencia fue cuando trabó conocimiento con el corresponsal. Agradáronse mutuamente y aprendieron a apreciarse; en breve su vida fue común y no tuvo más que un objeto: evadirse, volver al ejército de Grant y combatir de nuevo en sus filas por la unidad federal.
Estaban, pues, decididos a aprovechar todas las ocasiones que se presentaran; pero aunque les habían dejado libres de andar por la ciudad de Richmond, estaba ésta tan severamente vigilada que cualquier evasión podía considerarse como imposible.
En estas circunstancias vino a hacer compañía a Ciro Smith su criado, que le era adicto en vida y muerte. Aquel intrépido servidor era un negro que había nacido en las tierras del ingeniero, de padre y madre esclavos; pero desde hacía tiempo había sido emancipado por Ciro Smith, abolicionista de inteligencia y de corazón. El esclavo liberto no había querido abandonar a su amo, a quien amaba hasta el punto de morir por él. Era un muchacho de treinta años, vigoroso, hábil, diestro, inteligente, pacífico y tranquilo, a veces candoroso, siempre risueño, servicial y bueno. Se llamaba Nabucodonosor, pero sólo respondía al nombre abreviado y familiar de Nab.
Cuando Nab supo que su amo había caído prisionero, abandonó Massachusetts sin vacilar, llegó a las cercanías de Richmond y a fuerza de astucia y destreza, no sin arriesgar veinte veces su vida, logró penetrar en la ciudad sitiada. Imposible explicar el júbilo que experimentó Ciro Smith al volver a ver a su criado y la alegría de Nab al encontrar de nuevo a su señor.
Pero si Nab había podido penetrar en Richmond, era mucho más difícil salir de aquella ciudad, porque los prisioneros federales estaban vigilados muy de cerca. Se necesitaba una ocasión extraordinaria para intentar la fuga con alguna probabilidad de éxito y esta ocasión no solamente no se presentaba sino que no podía provocarse sin excitar sospechas.
Entretanto Grant continuaba con energía sus operaciones. La victoria de Pittsburgh le había sido muy disputada. Sus fuerzas, reunidas con las de Butler, no habían obtenido todavía ningún resultado eficaz delante de Richmond y nada hacía presagiar que estuviese próxima la libertad de los prisioneros. El corresponsal, a quien su fastidioso cautiverio no proporcionaba ya un pormenor interesante que anotar, no podía resistir más tiempo, siendo su idea fija salir de Richmond a toda costa. Muchas veces había intentado la aventura y sido detenido por obstáculos insuperables.
El sitio continuaba, entretanto, y si los prisioneros tenían muchos deseos de evadirse para volver al ejército de Grant, había sitiados que no los tenían menores de salir de allí a fin de unirse al ejército separatista, y entre ellos un tal Jonathan Forster, furibundo sudista. En efecto, si los prisioneros federales no podían salir de la ciudad, tampoco podían hacerlo los confederados, porque el ejército del Norte les cercaba por todas partes. Ya hacía mucho tiempo que el gobernador de Richmond no podía comunicarse con el general Lee y era urgentísimo que este general supiese la situación de la ciudad para que apresurase la marcha del ejército que debía socorrerla. Jonathan Forster tuvo entonces la idea de salir en un globo atravesando la línea de los sitiadores para llegar así al campo de los secesionistas.
El gobernador autorizó la tentativa. Construyóse un globo aerostático que fue puesto a disposición de Jonathan Forster, a quien debían seguir por los aires cinco compañeros, provistos de armas para el caso de que se prolongara su viaje aéreo.
La partida del globo se fijó para el 18 de marzo debiendo efectuarse durante la noche y con viento noroeste de mediana fuerza, mediante el cual los aeronautas contaban llegar en pocas horas al cuartel general de Lee.
Pero aquel viento noroeste no fue una simple brisa, y desde el 18 pudo verse que se convertía en huracán. Pronto la borrasca fue tal que hubo que aplazar la partida de Forster porque era imposible arriesgar de tal modo la vida de los que debían ir en aquel globo en medio del desorden de los elementos.
El globo hinchado en la Plaza Mayor de Richmond estaba, pues, listo para partir tan pronto como calmase un poco el viento, y en la ciudad la impaciencia era grande viendo que el estado de la atmósfera no se modificaba.
El 18 y el 19 de marzo transcurrieron sin que se apreciase ninguna modificación en la borrasca, y hasta hubo grandes dificultades para conservar el globo atado a tierra, al cual batían y derribaban al suelo continuas ráfagas de viento.
Transcurrió también la noche del 19 al 20, y por la mañana el huracán se desarrolló todavía con más ímpetu. La salida era, por consiguiente, imposible.
Pasando aquel día el ingeniero Ciro Smith por una calle de Richmond, se le acercó un hombre a quien no conocía. Era un marino llamado Pencroff, de edad de 35 a 40 años, vigorosamente constituido, de rostro atezado, ojos vivos que se guiñaban a cada momento, pero de aspecto agradable. Este Pencroff era un americano del Norte que había corrido todos los mares del globo y al cual en materia de aventuras había sucedido todo lo que puede ocurrir de extraordinario a un bípedo sin plumas. Huelga decir que era emprendedor, capaz de atreverse a todo, e incapaz de admirarse de nada. A principios de aquel año había ido a Richmond para asuntos particulares con un joven de quince años llamado Harbert Brown de Nueva Jersey, hijo de su capitán, huérfano a quien amaba como si fuera su propio hijo. No habiendo podido salir de la ciudad antes de empezar las operaciones del sitio, se encontró bloqueado con gran disgusto suyo y no tenía tampoco más que una idea: la de evadirse de Richmond por todos los medios posibles. Conocía la reputación del ingeniero Ciro Smith y sabía con qué impaciencia tascaba el freno. Aquel día no vaciló, por consiguiente, en llegarse a él diciéndole sin más preámbulos:
—Señor Smith ¿está usted cansado de Richmond?
El ingeniero le miró fijamente.
Pencroff añadió en voz baja:
—Señor Smith, ¿quiere usted escapar?
—¿Cuándo? —respondió con viveza el ingeniero; y puede afirmarse que esta contestación se le escapó involuntariamente, porque todavía no había examinado al desconocido que le dirigía la palabra.
Pero después de haber observado con una mirada penetrante el rostro leal del marino, se convenció de que tenía delante un hombre honrado.
—¿Quién es usted? —preguntó con voz breve.
Pencroff se dio a conocer.
—Bien —respondió Ciro Smith—. ¿Y por qué medio me propone usted la fuga?
—Por medio de ese holgazán de globo que está ahí sin hacer nada y que parece que nos invita expresamente a marchar...
El marino no tuvo necesidad de acabar su frase. El ingeniero le había comprendido desde las primeras palabras, y asiéndole por el brazo le llevó consigo a su casa.
Allí el marino desarrolló su plan, que en realidad era muy sencillo: no se arriesgaba más que la vida en su ejecución. El huracán estaba en toda su violencia, es verdad, pero un ingeniero diestro y audaz como Ciro Smith debería saber conducir bien un globo aerostático. Si Pencroff hubiese conocido la maniobra no habría vacilado en partir, con Harbert, se entiende, porque había visto ya muchas tempestades y no le asustaba una más.
Ciro Smith escuchó al marino sin decir palabra, pero sus miradas brillaban. La ocasión estaba allí y no era hombre de dejarla escapar. El proyecto era muy peligroso, pero ejecutable; por la noche, a pesar de la vigilancia, podía llegarse hasta el globo, entrar en la barquilla y cortar después las cuerdas que lo detenían. Ciertamente se corría el riesgo de morir, pero también había alguna probabilidad de buen éxito, y a no ser por la tempestad... Pero a no ser por la tempestad el globo se habría ya elevado y la ocasión tan buscada no se prestaría en aquel momento.
—No estoy solo —dijo al terminar Ciro Smith.
—¿Cuántas personas quiere usted llevar consigo? —preguntó el marino.
—Dos, mi amigo Spilett y mi criado Nab.
—Son tres con usted —respondió Pencroff— y con Harbert y yo somos cinco. El globo debería llevar seis...
—Basta. Partiremos —dijo Ciro Smith.
El ingeniero no había contado con el corresponsal; pero el corresponsal no era hombre capaz de retroceder, y cuando le fue comunicado el proyecto lo aprobó sin reserva, admirándose solamente de que no se le hubiera ocurrido a él una idea tan sencilla. En cuanto a Nab, estaba dispuesto a seguir a su amo a todas partes a donde quisiera ir.
—Nos veremos esta noche —dijo Pencroff—, andaremos por allí los cinco observando como curiosos.
—Hasta la noche a las diez —respondió Ciro Smith— y quiera el cielo que esta tempestad no se modere hasta después de nuestra partida.
Pencroff se despidió del ingeniero y volvió a su casa, donde había quedado el joven Harbert Brown. Aquel valiente muchacho conocía el plan del marino y esperaba con cierta ansiedad el resultado de su entrevista con el ingeniero. Como acabamos de ver, eran cinco hombres determinados los que iban a lanzarse en medio de la tormenta, en pleno huracán.
No; el huracán no se calmó, ni Jonathan Forster, ni sus compañeros podían pensar en arrostrarlo en aquella débil barquilla que pendía del globo. El día fue terrible; el ingeniero sólo temía una cosa y era que el globo, detenido junto al suelo e inclinado por las ráfagas del viento, se rompiera en mil pedazos. Por espacio de muchas horas anduvo vagando por la plaza, casi desierta, vigilando el aparato. Pencroff hacía otro tanto por su parte, con las manos en los bolsillos, bostezando de vez en cuando, como hombre que no sabe qué hacer, pero temiendo igualmente que el globo se desgarrase o tal vez rompiera sus amarres y se elevara por los aires.
Llegó la noche, que fue oscurísima. Espesas brumas pasaban como nubes rozando el suelo; una lluvia mezclada de nieve comenzó a caer, una especie de niebla fría se extendió sobre Richmond. Parecía que la violenta tempestad había impuesto una tregua a sitiados y sitiadores, y que el cañón había querido callar ante las formidables detonaciones del huracán. Las calles de la ciudad estaban desiertas y ni aun había parecido necesario, con aquel tiempo horrible, vigilar la plaza, en cuyo centro se agitaba el globo aerostático. Todo favorecía la partida de los prisioneros; pero aquel viaje en medio de las ráfagas de viento desencadenadas...
—¡Maldito huracán! —decía Pencroff, fijando de un puñetazo su sombrero a punto de desaparecer de su cabeza a impulso del viento—. Pero ya lo dominaremos de todos modos.
A las nueve y media Ciro Smith y sus compañeros acudieron por diversos lados a la plaza, sumergida en una profunda oscuridad, pues el viento había apagado los faroles de gas. No se veía ni aun el enorme globo, que estaba casi tendido por el suelo. Independientemente de los sacos de lastre que mantenían las cuerdas de la red, la barquilla estaba detenida por un fuerte cable que pasaba por un anillo fijado en el suelo, cuya vuelta subía hasta a bordo.
Los cinco prisioneros se encontraban junto a la barquilla. No habían sido vistos, y era tal la oscuridad que apenas podían verse unos a otros.
Sin pronunciar una palabra, Ciro Smith, Gedeon Spilett, Nab y Harbert entraron en la barquilla, mientras Pencroff, por orden del ingeniero, desataba sucesivamente los paquetes de lastre. En pocos instantes concluyó esta maniobra, y el marino entró en la barquilla con sus compañeros.
El globo sólo estaba detenido ya por el anillo del cable, y Ciro Smith no tenía que hacer más que dar la orden de partida.
En aquel momento un perro entró de un salto en la barquilla. Era Top, el perro del ingeniero, que tras romper su cadena había seguido a su amo. Ciro Smith, temiendo que el exceso de peso impidiera la ascensión del globo, quería echar al pobre animal.
—¡Bah, uno más! —dijo Pencroff, arrojando a tierra dos sacos de arena.
Después desamarró el cable y el globo, partiendo en dirección oblicua, desapareció, después de haber hecho chocar la barquilla contra dos chimeneas, que derribó en la furia de la partida.
El huracán se desencadenaba entonces con una espantosa violencia. El ingeniero, durante la noche no pudo pensar en bajar, y cuando llegó el día las brumas interceptaban por completo la vista de la tierra. Solamente después de cinco días se disiparon un poco las nubes, y aquel claro dejó ver la inmensa mar bajo el globo aerostático, que iba impulsado por el viento, con una velocidad espantosa.
Ya hemos dicho que de aquellos cinco hombres que habían salido de Richmond el 20 de marzo, cuatro habían sido arrojados sobre una costa desierta el 24 de marzo a más de 6.000 millas de su país.
El que faltaba, aquel en cuyo auxilio los cuatro náufragos del globo corrían desde el momento en que habían tocado tierra, era su jefe natural, el ingeniero Ciro Smith.