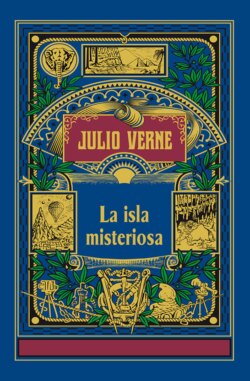Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 11
CAPÍTULO VII
ОглавлениеGedeon Spilett, inmóvil, con los brazos cruzados, se hallaba entonces en la playa, mirando al mar, cuyo horizonte se confundía al este con una gruesa nube negra que subía rápidamente hacia el cenit. El viento era ya fuerte y refrescaba cada vez más conforme iba declinando el día. Todo el cielo tenía un aspecto siniestro, y los primeros síntomas de una borrasca eran visibles.
Harbert entró en las chimeneas, y Pencroff se dirigió hacia el corresponsal. Éste, muy absorto, no le vio llegar.
—Vamos a tener mala noche, señor Spilett —dijo el marino—; tendremos lluvia y viento, capaces de hacer la felicidad de un petrel.
El corresponsal, volviéndose entonces, vio a Pencroff, y sus primeras palabras fueron éstas:
—¿A qué distancia de la costa cree usted que la barquilla recibió aquel golpe de mar que se llevó a nuestro compañero?
El marino, que no esperaba que le hiciera esta pregunta, reflexionó un instante y respondió:
—A dos cables cuando más.
—¿Qué es lo que llama usted un cable? —preguntó Gedeon.
—Ciento veinte brazas poco más o menos, o unos seiscientos pies.
—Así —dijo el corresponsal—, usted supone que Ciro Smith desapareció a mil doscientos pies de la orilla como máximo.
—Poco más o menos —respondió Pencroff.
—¿Y su perro también?
—También.
—Lo que me admira —añadió el corresponsal—, admitiendo que nuestro compañero haya perecido, es que Top haya muerto también, y que ni el cuerpo del perro ni el del amo hayan sido arrojados a la playa.
—Eso no es extraño con una mar tan fuerte —respondió el marino; cuando más que puede ser que las corrientes les hayan llevado más lejos de la costa.
—¿Es decir que usted cree que nuestro compañero ha muerto ahogado? —preguntó de nuevo el corresponsal.
—Ésa es mi opinión.
—La mía —dijo Gedeon Spilett—, salvo el respeto que debo a su experiencia, Pencroff, es que la desaparición absoluta de Ciro Smith y de Top, vivos o muertos, tiene algo de inexplicable y de inverosímil.
—Celebraría poder pensar como usted, señor Spilett —respondió Pencroff—. Por desgracia estoy convencido de la certeza de mi opinión.
Dicho esto, el marino volvió a las chimeneas. Un buen fuego crepitaba en el hogar; Harbert acababa de arrojar una brazada de leña seca, y la llama proyectaba un gran resplandor sobre las sombrías paredes del corredor.
Pencroff se ocupó inmediatamente en preparar la comida. Parecióle conveniente introducir en ella algún plato consistente, porque todos tenían necesidad de reparar sus fuerzas. Las sartas de curucus fueron conservadas para el día siguiente, pero se desplumaron dos tetras y puestas en breve en una varita a guisa de espetón, se asaron al fuego.
A las siete de la noche, Nab no había vuelto. Aquella prolongada ausencia no podía menos de inspirar recelo a Pencroff respecto de la suerte del negro. Era de temer que le hubiese ocurrido algún accidente en aquella tierra desconocida, o que el desdichado hubiera cometido algún acto de desesperación. Pero Harbert sacó de aquella ausencia consecuencias muy diferentes. Para él si Nab no volvía era que había ocurrido alguna cosa nueva que le había excitado a prolongar sus pesquisas. Ahora bien, toda ocurrencia nueva tenía que ser forzosamente ventajosa para el encuentro de Ciro Smith. ¿Por qué Nab no habría vuelto si no le detuviera una esperanza, por pequeña que fuese? Quizá había encontrado algún indicio, alguna huella de pasos, un resto del naufragio del globo que le había puesto sobre la pista. Tal vez en aquel momento le estaba siguiendo, y tal vez se hallaba al lado de su amo.
Así razonaba el joven y así hablaba también. Sus compañeros le dejaron decir cuanto quiso sólo el corresponsal le aprobaba con sus ademanes; mas para Pencroff lo probable era que Nab había llevado sus investigaciones más lejos que el día anterior y que no era tiempo aún de que volviese.
Harbert, muy agitado por vagos presentimientos, manifestó varias veces la intención de ir a buscar a Nab; pero Pencroff le hizo comprender que sería un viaje inútil en medio de aquella oscuridad y de aquel tiempo tan malo, por no ser posible encontrar las huellas de Nab, siendo por tanto mucho mejor esperar. Si a la mañana siguiente Nab no había vuelto, todos se unirían a Harbert para ir en su busca.
Gedeon Spilett aprobó la opinión del marino, añadiendo que era preciso no separarse y Harbert debió renunciar a su proyecto, no sin que cayeran dos gruesas lágrimas de sus ojos.
El corresponsal no pudo contenerse y abrazó al generoso joven.
El mal tiempo había acabado por desencadenarse. Un viento sudeste pasaba por la costa con una violencia sin igual. Oíase el reflujo del mar que bramaba contra las primeras rocas a lo largo del litoral. La lluvia, pulverizada por el huracán, se levantaba como una niebla líquida presentando el aspecto de jirones de vapores que se arrastraban sobre la costa, cuyos guijarros entrechocaban violentamente como si fueran carretones de piedra que se vacían. La arena levantada por el viento se mezclaba con la lluvia, y hacía imposible la salida del punto de abrigo. Había en el aire tanto polvo mineral como polvo de agua. Entre la desembocadura del río y el lienzo de la muralla, grandes remolinos giraban con violencia, y las capas de aire que se escapaban de aquel maelstrón, no encontrando más salida que el estrecho valle por donde corría el río, penetraban en él con irresistible ímpetu. El humo del hogar, rechazado por el estrecho tubo, bajaba frecuentemente y llenaba los corredores, haciéndolos intransitables.
Por esto, luego que estuvieron asadas las tetras, Pencroff dejó extinguir la llama, y no conservó más que brasas entre las cenizas.
A las ocho de la noche Nab no había vuelto todavía, pero podía creerse que aquel tiempo espantoso era lo único que le impedía volver y que había debido de buscar refugio en alguna cavidad para esperar el fin de la tormenta o al menos la vuelta del día. En cuanto a ir en su busca o salir a su encuentro en tales condiciones, era cosa imposible.
La caza formó el único plato de la cena; todos comieron de buena gana de aquella carne, que era excelente. Pencroff y Harbert, cuyo apetito había sido excitado por una larga excursión, devoraron.
Después cada cual se retiró al rincón donde había pasado la noche precedente, y Harbert no tardó en dormirse cerca del marino que se había tendido a lo largo cerca del hogar.
En el exterior, la tempestad, conforme iba avanzando la noche, tomaba proporciones formidables. Era un viento comparable con el que había arrebatado a los prisioneros desde Richmond a aquella tierra del Pacífico; tempestades frecuentes en aquella época del equinocio, fecundas en catástrofes terribles, sobre todo en aquel ancho campo que no opone ningún obstáculo a su furor. Se comprende, pues, que una costa tan expuesta al oriente, es decir, directamente a los golpes del huracán, y batida, digámoslo así, de frente, lo fuese con una fuerza de que ninguna descripción puede dar idea.
Por fortuna las rocas, cuya aglomeración formaban las chimeneas, eran sólidas. Eran enormes trozos de granito, alguno de los cuales, sin embargo, insuficientemente equilibrados, parecían vacilar sobre su base. Pencroff lo sabía, y bajo su mano, apoyada en las paredes, corrían rápidos estremecimientos; pero al cabo se decía a sí mismo, y con razón, que no había nada que temer y que no se hundiría aquel refugio improvisado. Oíase, sin embargo, el ruido de las piedras, desprendidas de la cima de la meseta y arrancadas por los remolinos del viento, que caían en la playa. Algunas rodaban, aun en la parte superior de las chimeneas, o volaban en trozos cuando eran proyectadas perpendicularmente. Dos veces el marino se levantó y llegó arrastrándose hasta el orificio del corredor a fin de observar lo que ocurría fuera; pero aquellos hundimientos, poco considerables, no constituían ningún peligro, y volvió a su sitio junto al hogar, cuyas brasas crepitaban bajo la ceniza.
A pesar de los furores del huracán, del ruido de la tempestad, del trueno y de la tormenta, Harbert dormía profundamente. El sueño acabó también por apoderarse de Pencroff, a quien su vida de marino había acostumbrado a aquella violencia de los elementos. Sólo Gedeon Spilett estaba despierto por la inquietud, reconviniéndose por no haber acompañado a Nab. Hemos visto que no le había abandonado enteramente la esperanza. Los presentimientos que habían agitado a Harbert no habían dejado de agitarle a él también. Su pensamiento estaba concentrado en Nab: ¿por qué no había vuelto? Revolvíase en su cama de arena fijando apenas su atención en la lucha de los elementos; a veces sus ojos, fatigados por el cansancio, se cerraban un instante, pero enseguida un rápido pensamiento los volvía a abrir.
Entretanto la noche avanzaba, y podían ser como las dos de la madrugada cuando Pencroff, profundamente dormido a la sazón, fue sacudido vigorosamente.
—¿Qué hay? —exclamó despertándose por completo con aquella prontitud particular de los marinos.
El corresponsal estaba inclinado sobre él y le decía:
—Escuche usted, Pencroff, escuche usted.
El marino prestó oído y no distinguió ningún ruido extraño al de las ráfagas de viento.
—Es el viento —dijo.
—No —repuso Gedeon Spilett escuchando de nuevo—; me parece haber oído...
—¿Qué?
—Los ladridos de un perro.
—¡Un perro! —exclamó Pencroff que se levantó de un salto.
—Sí... ladridos.
—¡No es posible! —respondió el marino—. Y por otra parte, con los bramidos de la tempestad ¿cómo habían de oírse?
—Escuche usted... ahora... —dijo el corresponsal.
Pencroff escuchó más atentamente, y en efecto, en un momento de calma creyó oír ladridos lejanos.
—¿Y ahora? —dijo el corresponsal estrechando la mano del marino.
—¡Sí, sí! —respondió Pencroff.
—¡Es Top, es Top! —exclamó Harbert, que acababa de despertarse, y los tres se precipitaron hacia la salida de las chimeneas.
Costóles gran trabajo salir, porque el viento les rechazaba; pero al fin lo consiguieron y no pudieron tenerse de pie sino recostándose contra las rocas. Allí se miraban sin poder hablar.
La oscuridad era absoluta. El mar, el cielo, la tierra se confundían en una intensidad igual de tinieblas. Parecía que no había un átomo de luz difundida por la atmósfera.
Por espacio de algunos minutos el corresponsal y sus dos compañeros permanecieron de aquel modo, como aplastados por las ráfagas del viento, empapados por la lluvia y cegados por la arena. Después, en otro momento de calma, volvieron a oír los ladridos y observaron que el perro debía estar bastante lejos.
No podía ser sino Top el que así ladraba; ¿pero estaba solo o acompañado? Era lo más probable que estuviese solo, porque aun admitiendo que Nab le acompañara, éste se habría dirigido a toda prisa hacia las chimeneas.
El marino estrechó la mano del corresponsal, del cual, en medio de la tormenta, no podía hacerse oír, indicándole de aquel modo que esperase, y luego volvió a entrar en el corredor de las chimeneas.
Un instante después salió con una tea encendida agitándola en las tinieblas y lanzando agudos silbidos.
A aquella señal, que parecía haber sido esperada, respondieron ladridos más próximos, y poco tiempo después, un perro se precipitó hacia el corredor siguiéndole de cerca Pencroff, Harbert y Gedeon Spilett.
Echaron entonces una brazada de leña seca en los carbones, y el corredor se iluminó con una llama viva.
—¡Es Top! —exclamó Harbert.
Era Top, en efecto, un magnífico perro anglo-normando que tenía de aquellas dos razas cruzadas la velocidad en la carrera y la finura del olfato, cualidades por excelencia del perro de muestra.
Era el perro del ingeniero Ciro Smith.
Pero estaba solo. Ni su amo ni Nab le acompañaban.
Sin embargo, ¿cómo había podido su instinto por sí solo conducirle hasta las chimeneas no sabiendo dónde estaban? Esto parecía inexplicable, sobre todo en aquella noche oscura y durante una tormenta semejante. Otro detalle aún más inexplicable: Top no estaba ni fatigado, ni cansado, ni manchado de lodo o de arena.
Harbert le había atraído hacia sí y estrechaba su cabeza entre las manos. El perro se dejaba abrazar y frotaba su cuello contra las manos del joven.
—Si ha aparecido el perro, el amo aparecerá sin duda —dijo el corresponsal.
—Dios lo quiera —respondió Harbert—. Marchemos; Top nos guiará.
Pencroff no puso objeción alguna conociendo que la llegada de Top podía dar un mentís a sus conjeturas.
—En marcha —dijo.
Cubrió con cuidado los carbones del hogar. Puso algunos leños sobre las cenizas para poder encontrar fuego a su vuelta; y después, precedido del perro, que parecía invitarles por medio de pequeños aullidos, y seguidos del corresponsal y del joven, se lanzó fuera de las chimeneas llevando consigo los restos de la cena.
La tempestad estaba entonces en toda su violencia, y quizá en su máxima intensidad. La luna nueva, y por consiguiente en conjunción con el sol, no dejaba filtrar el menor resplandor a través de las nubes. Seguir un camino recto era difícil: lo mejor era fiarse del instinto de Top, y así se hizo. El corresponsal y el joven iban detrás del perro y el marino cerraba la marcha. No era posible hablar; la lluvia no era muy abundante porque se pulverizaba al soplo del huracán, pero el huracán era terrible.
Sin embargo, una circunstancia favoreció notablemente al marino y a sus compañeros. En efecto, el viento era del sudeste, y por consiguiente les daba de espalda. La arena se levantaba con violencia, y no hubiera sido soportable de no haberla recibido de espalda; y no volviendo la cara podían marchar sin que les incomodase. A veces andaban más deprisa de lo que querían, teniendo que precipitar el paso para no ser derribados; pero una inmensa esperanza redoblaba sus fuerzas, y esta vez no corrían por la costa a la ventura, sino que llevaban un objeto fijo. No dudaban de que Nab habría encontrado a su amo, y que era él quien les había enviado a su fiel perro. ¿Pero estaba vivo el ingeniero, o Nab enviaba por sus compañeros tan sólo para tributar los últimos honores al cadáver del infortunado Smith?
Después de haber pasado el muro y la tierra alta de que se habían apartado prudentemente, se detuvieron los tres para tomar aliento. El recodo de la roca les abrigaba contra el viento, y comenzaron a respirar más tranquilos después de aquella marcha de un cuarto de hora, que había sido más bien una carrera.
En aquel momento podían oírse y responderse; y tras pronunciar el joven el nombre de Ciro Smith, Top renovó sus ladridos, como si hubiese querido decir que su amo se había salvado.
—Salvado, ¿no es verdad —repetía Harbert—, salvado, Top?
Y el perro ladraba como para responder.
Emprendieron de nuevo la marcha; eran como las dos y media de la madrugada; la marea comenzaba a subir y siendo de sicigia y empujada por el viento amenazaba ser muy fuerte. Las grandes olas chocaban con fuerza contra los escollos, y los acometían con tal violencia, que muy probablemente debían pasar por encima del islote, absolutamente invisible a la sazón. Aquel largo dique no cubría ya la costa que estaba directamente expuesta a los embates del mar.
Cuando el marino y sus compañeros se separaron del muro, el viento les azotó de nuevo con extremado furor.
Encorvados, dando espaldas a las ráfagas, marchaban precipitadamente siguiendo a Top, que no vacilaba sobre la dirección que debía seguir. Subían hacia el norte, teniendo a la derecha una interminable cresta de olas que se rompían con ruido atronador, y a su izquierda una tierra oscura cuyo aspecto era imposible describir, pero comprendían que debía ser relativamente llana, porque el huracán pasaba por encima de sus cabezas sin rebotar sobre ellos, efecto que se producía cuando daba en la muralla de granito.
A las cuatro de la madrugada podía calcularse que habían andado cinco millas; las nubes se habían levantado ligeramente y ya no lamían el suelo. Las ráfagas menos húmedas se propagaban en corrientes de aire muy vivas, más secas y más fuertes. Pencroff, Harbert y Gedeon Spilett, muy poco protegidos por sus ropas, debían padecer cruelmente, pero ni una palabra se escapaba de sus labios: estaban decididos a seguir a Top hasta el lugar a donde el inteligente animal quisiera llevarles.
A las cinco comenzó a despuntar el día. Al principio, en el cenit, donde los vapores eran menos espesos, ribetearon el extremo de las nubes algunos matices grises, y en breve bajo una banda opaca una claridad mayor dibujó distintamente el horizonte del mar. La cresta de las olas se tiñó ligeramente de resplandores leonados y la espuma se hizo más blanca. Al mismo tiempo, hacia la izquierda, las partes accidentadas del litoral comenzaban a tomar un color confuso como de gris sobre fondo negro.
A las seis de la mañana era ya día claro. Las nubes corrían con extrema velocidad en una zona relativamente alta; el marino y sus compañeros estaban entonces como a seis millas de las chimeneas, siguiendo una playa muy llana, orillada hacia la parte del mar por un lindero de rocas cuyas cumbres apenas eran visibles, porque era la hora de la pleamar.
A la izquierda, el país se veía accidentado de dunas erizadas de cardos, que ofrecían el aspecto árido de una vasta región arenosa. El litoral estaba poco marcado y no ofrecía más barrera al océano que una cadena muy irregular de montículos.
Aquí y allí, uno o dos árboles agitaban sus ramas tendidas hacia el oeste, y mucho más atrás, hacia el sudoeste, aparecía la circunferencia del último bosque.
En aquel momento Top dio señales inequívocas de agitación. Corría hacia adelante, volvía hasta llegar al marino y parecía excitarle a apresurar el paso. El perro había dejado entonces la playa impulsado por su admirable instinto, y sin mostrar la menor vacilación se había adentrado por las dunas.
Siguiéronle: el país parecía absolutamente desierto, sin que un solo ser vivo lo animase.
El lindero de las dunas, muy ancho, estaba compuesto de montículos y aun de colinas caprichosamente distribuidas. Era como una pequeña Suiza de arena, y sólo un instinto admirable podía encontrar camino en aquel laberinto.
Cinco minutos después de haber dejado la playa el corresponsal y sus compañeros, llegaron a una especie de excavación abierta en el recodo formado por una alta duna. Allí se detuvo Top, dando un ladrido sonoro. Gedeon, Harbert y Pencroff penetraron en aquella gruta.
Nab estaba allí arrodillado junto a un cuerpo tendido en un lecho de hierbas.
Aquel cuerpo era el del ingeniero Ciro Smith.