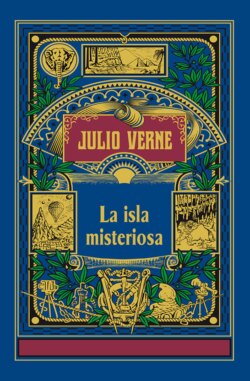Читать книгу La isla misteriosa - Julio Verne - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO IV
ОглавлениеAnte todo, el corresponsal dijo al marino que le esperase en aquel mismo lugar, a donde volvería, y sin perder un instante subió por la costa en la dirección que había seguido pocas horas antes el negro Nab. Después desapareció rápidamente detrás de una punta saliente, impulsado por el vivo deseo de tener noticias del ingeniero.
Harbert había querido acompañarle.
—Quédate aquí, hijo mío —le había dicho el marino—. Tenemos que preparar un campamento y ver si encontramos algo que llevar a la boca que sea más sólido que los mariscos que hasta ahora hemos comido. Nuestros amigos tendrán necesidad de tomar algo a su vuelta, y cada uno debe desempeñar aquí la parte de trabajo que le toca.
—Estoy a tus órdenes, Pencroff —respondió Harbert.
—Bueno —repuso el marino—, todo se arreglará. Procedamos con método: estamos fatigados, tenemos frío y hambre; por consiguiente, lo primero que hay que hacer es buscar abrigo, fuego y alimento. El bosque tiene leña, los nidos de las aves tienen huevos; falta buscar casa.
—Pues bien —respondió Harbert—, yo buscaré una grieta entre estas rocas, y espero que acabaré por descubrir algún agujero a donde podamos meternos.
—Eso es —respondió Pencroff—, en marcha, hijo mío.
Ambos se pusieron en marcha, siguiendo la parte inferior del enorme muro, por aquella playa que la marea baja había descubierto en una gran extensión. Pero en lugar de subir hacia el norte, bajaron hacia el sur, porque Pencroff había observado a cierta distancia del sitio donde habían desembarcado que la costa ofrecía una estrecha cortadura que en su opinión debía servir de desembocadura a un río o arroyo. Era importante establecerse en las cercanías de una corriente de agua potable, y además no era imposible que la corriente hubiera llevado a Ciro Smith hacia aquel paraje.
Hemos dicho que la alta muralla de rocas se levantaba a una altura de trescientos pies; pero por todas partes estaba lisa, y aun en su base apenas era lamida por el mar; no presentaba la menor hendidura que pudiera servir de abrigo provisional. Era un muro vertical formado de un granito muy duro que las olas no habían podido erosionar. Hacia la cumbre revoloteaban todo un mundo de aves acuáticas y particularmente diversas especies del orden de las palmípedas, de pico largo comprimido y puntiagudo, aves muy gritadoras, poco asustadas por la presencia del hombre, que sin duda por primera vez turbaba su soledad. Entre estas palmípedas Pencroff reconoció varias de las llamadas goeland, a las cuales se da también el nombre de estercorarias, y también pequeñas gaviotas muy voraces que anidaban en las anfractuosidades del granito. Un tiro de fusil disparado en medio de aquel enjambre de aves hubiera hecho caer un gran número; mas para disparar el tiro de fusil era necesario un fusil, y ni Pencroff ni Harbert lo tenían. Por otra parte, las gaviotas y los goelands apenas son comestibles y hasta sus huevos tienen un sabor pésimo.
Entretanto Harbert, que se había adelantado un poco hacia la izquierda, observó algunas rocas tapizadas de algas que la marea alta debía cubrir algunas horas después. En aquellas rocas, y en medio de musgos resbaladizos, pululaban conchas bivalvas que no eran para desdeñar por personas hambrientas. Harbert llamó, pues, a Pencroff, que se apresuró a acudir.
—Son almejas —exclamó el marino—. Aquí tenemos con qué reemplazar los huevos que nos faltan.
—No son almejas —respondió Harbert, porque el joven tenía grandes conocimientos en historia natural, habiendo tenido siempre una verdadera pasión por esta ciencia. Su padre le había impulsado a seguir sus estudios, haciéndole tomar lecciones con los mejores profesores de Boston, que cobraron gran afición a aquel joven inteligente y laborioso. Así, sus instintos de naturalista debían ser útiles más de una vez en adelante y desde luego no le habían engañado.
Los litódomos eran conchas oblongas adheridas por racimos y muy pegadas a las rocas. Pertenecían a esa especie de moluscos perforadores que abren agujeros en las piedras más duras, y cuya concha se redondea en sus dos extremos, disposición que no se observa en la almeja ordinaria.
Pencroff y Harbert hicieron un buen consumo de aquellos litódomos que se entreabrían entonces a los rayos del sol. Comiéronlos como si fueran ostras y les hallaron un sabor fuerte a pimienta que les quitó el sentimiento que de otro modo habrían tenido por carecer de esta especia, o de condimentos de otro género.
Pero si su hambre se calmó por el momento, no así su sed, que se acrecentó después de haber comido de aquellos moluscos naturalmente condimentados. Tratábase de ir a encontrar agua dulce y no era verosímil que faltase en una región tan caprichosamente accidentada. Pencroff y Harbert, después de haber tomado la precaución de hacer una amplia provisión de litódomos, llenando de ellos los bolsillos y los pañuelos, volvieron a subir al pie de la muralla.
Doscientos pasos más allá llegaban a la cortadura por la cual, según el presentimiento de Pencroff, debía correr algún riachuelo. En aquel sitio la muralla parecía haber sido separada por algún violento esfuerzo plutoniano. En su base se abría una pequeña ansa cuyo fondo formaba un ángulo bastante agudo. La corriente de agua medía allí cien pies de anchura, y sus dos orillas de cada lado apenas contaban veinte pies. El río se hundía casi directamente entre los dos muros de granito que tendían a deprimirse junto a la desembocadura; después, formando un brusco recodo, desaparecía bajo una verde espesura a cosa de media milla.
—Aquí hay agua; más allá, leña —dijo Pencroff—; ahora, Harbert, sólo falta la casa.
El agua del río era límpida. El marino observó que en aquel momento de la marea, es decir, en el reflujo, era dulce y potable. Establecido este punto importante, Harbert buscó una cavidad que pudiese servir de refugio, pero no encontró nada: por todas partes el muro era liso, plano y vertical.
Sin embargo, a la desembocadura misma de la corriente y por encima del lugar a donde llegaba la marea alta, los aluviones habían formado, no una gruta, sino una aglomeración de enormes rocas como se encuentran con frecuencia en los países graníticos y que llevan el nombre de chimeneas.
Pencroff y Harbert se internaron bastante entre las rocas por aquellos corredores llenos de arena, a los cuales no faltaba luz, porque penetraba por los huecos que habían dejado entre sí los trozos de granito, alguno de los cuales se mantenían por una especie de milagro de equilibrio. Pero con la luz entraba también el viento, un viento frío y encallejonado muy desagradable. El marino pensó entonces que obstruyendo cierta parte de los corredores, y tapando algunas aberturas con una mezcla de piedras y arena, se podrían hacer habitables las chimeneas. Su plan geométrico representaba este signo & que significa y en abreviatura. Ahora bien, aislando el círculo superior del signo por el cual entraba el viento del sur y del oeste, podía utilizarse sin duda su disposición inferior.
—Ya tenemos lo que nos hace falta —dijo Pencroff—, y si volvemos a ver a Smith, él sabrá sacar partido de este laberinto.
—Lo encontraremos, Pencroff —exclamó Harbert—, cuando vuelva es preciso que encuentre aquí una habitación un poco soportable, como será ésta si podemos establecer un fogón en el corredor de la izquierda y conservar una abertura para el humo.
—No hay duda que podremos, hijo mío —respondió el marino—, y estas chimeneas (nombre que Pencroff conservó a su habitación provisional) nos servirán para el caso. Pero ante todo vamos a hacer provisión de combustible. Pienso que la leña no nos será inútil tampoco para tapar estas aberturas, a través de las cuales el diablo toca como una trompeta.
Harbert y Pencroff salieron de las chimeneas, y doblando el ángulo comenzaron a subir por la orilla izquierda del río. La corriente era bastante rápida y arrastraba alguna leña seca. La marea era alta, y ya se dejaba sentir la subida; en aquel momento debía rechazarla con fuerza hasta una distancia bastante grande. El marino pensó entonces que se podría utilizar aquel flujo y reflujo para el transporte de objetos pesados.
Después de haber andado un cuarto de hora, el marino y el joven llegaron al brusco recodo que formaba el río, penetrando hacia la izquierda en la selva. Desde aquel punto proseguía su curso a través de magníficos árboles que habían conservado su verdor a pesar de estar la estación avanzada, porque pertenecían a esa familia de las coníferas que se propaga en todas las regiones del globo, desde los climas septentrionales hasta los trópicos. El joven naturalista reconoció particularmente la especie llamada deodar, especie muy numerosa en la zona del Himalaya y que esparce un aroma agradable. Entre estos hermosos árboles crecían grupos de pinos cuyo opaco quitasol se extendía a gran distancia. En medio de las altas hierbas, Pencroff sintió que su pie hacía crujir ramas secas como si fueran fuegos artificiales.
—Perfectamente, hijo mío —dijo a Harbert—; si yo ignoro el nombre de estos árboles, por lo menos sé clasificarlos en la categoría de leña para el hogar, y por ahora ésa es la única especie de árboles que nos conviene.
—Hagamos nuestra provisión —respondió Harbert, que puso inmediatamente manos a la obra.
La tarea fue fácil. No tuvieron necesidad de cortar ninguna rama de los árboles porque encontraron a sus pies una enorme cantidad de leña. Pero si combustible no faltaba, los medios de transporte dejaban mucho que desear. Estando la leña tan seca, debía arder rápidamente, y de aquí la necesidad de llevar una gran cantidad a las chimeneas, no bastando por consiguiente la carga de dos hombres. Esto es lo que Harbert observó desde luego.
—Debe de haber —dijo el marino—, algún medio de transportar esta leña; buscando bien siempre se encuentran medios para hacerlo todo. Si tuviéramos una carreta o un barquichuelo, la cosa sería facilísima.
—Pero tenemos el río —dijo Harbert.
—Justo —respondió Pencroff—. El río es para nosotros un camino que marcha solo, y los trenes de maderas para algo se han inventado.
—Sólo que nuestro camino —dijo Harbert—, marcha en este momento en dirección contraria a la que necesitamos, pues está subiendo la marea.
—Sólo hay que esperar a que baje, y el río se encargará de transportar nuestro combustible a las chimeneas. Por tanto, preparemos nuestro tren.
El marino, seguido de Harbert, se dirigió hacia el ángulo que el extremo del bosque formaba con el río. Ambos llevaban cada uno, en proporción de sus fuerzas, una carga de leña atada en haces. En la orilla había también gran cantidad de ramas muertas en medio de las hierbas, entre las cuales probablemente jamás se había aventurado el pie de un hombre. Pencroff comenzó inmediatamente a preparar su tren.
En una especie de remanso producido por una punta de la playa y que rompía la corriente, pusieron trozos de madera bastante gruesos, atados juntos por medio de lianas secas, formando así una especie de balsa, sobre la cual amontonaron toda la leña que habían recogido y que formaba la carga de veinte hombres por lo menos. En una hora quedó completado el trabajo, y el tren amarrado a la orilla debió esperar a que bajase la marea.
Faltaban todavía algunas horas, y de común acuerdo Pencroff y Harbert resolvieron subir a la meseta superior para examinar el país en un radio más extenso.
Precisamente a doscientos pasos detrás del ángulo formado por el río, el muro terminado por rocas en descomposición venía a morir en suave pendiente sobre la linde del bosque. Era aquello como una escalera natural: Harbert y el marino comenzaron la ascensión, y gracias al vigor de sus piernas llegaron a la cumbre en pocos instantes y se apostaron en el ángulo que formaba sobre la desembocadura del río.
Al llegar, su primera mirada fue para aquel océano que acababan de atravesar en tan terribles condiciones, observando con emoción toda aquella parte norte de la costa en que había tenido lugar la catástrofe. Allí era donde Ciro Smith había desaparecido. Buscaron con la vista algún resto de su globo, al cual pudiera haberse asido un hombre; pero no encontraron nada que sobrenadase. El mar era un vasto desierto de agua; la costa estaba también desierta; no se veían ni el corresponsal ni Nab, si bien era posible que en aquel momento estuviesen ambos a tal distancia que no se les pudiera divisar.
—Una voz interior —exclamó Harbert—, me dice que un hombre tan enérgico como Ciro Smith no ha podido dejarse ahogar como otro cualquiera. Debe de haber llegado a algún punto de la orilla. ¿No es verdad, Pencroff?
El marino movió tristemente la cabeza. No esperaba volver a ver a Ciro Smith; pero queriendo dejar a Harbert alguna esperanza, dijo:
—Sin duda alguna; nuestro ingeniero es hombre muy capaz de salvarse allí donde cualquier otro perecería.
Entretanto observaba la costa con extrema atención. A su vista se desarrollaba la playa de arena, limitada a la derecha de la desembocadura por varias líneas de rompientes. Aquellas rocas que sobresalían del agua parecían grupos de anfibios echados sobre la resaca. Más allá de la zona de escollos, el mar resplandecía bajo los rayos del sol. Al sur una punta aguda cerraba el horizonte y no se podía averiguar si la tierra se prolongaba en aquella dirección o si se orientaba al sudeste o sudoeste, lo cual hubiera dado a la costa la forma de una península muy prolongada. Al extremo septentrional de la bahía continuaba el litoral dibujándose a gran distancia, siguiendo una línea más curva. Allí la playa era baja, llana, sin acantilados, con anchos bancos de arena que el reflujo dejaba descubiertos.
Pencroff y Harbert volvieron sus miradas hacia el oeste; pero las detuvo desde luego una montaña de cima nevada que se alzaba a una distancia de seis o siete millas. De sus primera rampas hasta dos millas de la costa, se extendían varias masas de bosque, entre los cuales eran notables otras de mayor verdor, debido a los árboles de hoja perenne. Desde el término de este bosque hasta la misma orilla, verdeaba una ancha meseta sembrada de grupos de árboles caprichosamente distribuidos. Sobre la izquierda brillaban de cuando en cuando las aguas del riachuelo a través de algunos claros, y parecía que su curso sinuoso le llevaba hacia los contrafuertes de la montaña, entre los cuales debían tener origen. En el puesto en que el marino había dejado su tren de leña, comenzaba el riachuelo a correr entre las dos altas murallas de granito; pero si en su orilla izquierda las paredes eran unidas y abruptas, en la derecha, por el contrario, se deprimían poco a poco, la roca maciza se cambiaba en bloques aislados, éstos en guijarros, y los guijarros en grava hasta el extremo de la playa.
—¡Estamos en una isla! —murmuró el marino.
—En todo caso sería una isla muy grande —repuso el joven.
—Una isla por grande que sea —dijo Pencroff—, no será más que una isla.
Pero esta importante cuestión todavía no podía ser resuelta; era preciso aplazar la solución para otro momento; por lo demás, la tierra, isla o continente, parecía fértil, agradable en su aspecto y variada en sus producciones.
—Ésta es una gran suerte —dijo Pencroff—, y en medio de nuestro infortunio debemos dar gracias a la Providencia.
—Dios sea alabado —respondió Harbert, cuyo piadoso corazón estaba lleno de gratitud hacia el Autor de todas las cosas.
Por largo tiempo Pencroff y Harbert examinaron el país donde el destino les había arrojado, pero era difícil imaginar, mediante una inspección tan superficial, lo que pudiera reservarles el porvenir.
Después siguieron la cresta meridional de la meseta de granito, toda contorneada por un largo festón de rocas caprichosas que presentaban las formas más extrañas. Allí vivían centenares de aves que anidaban en los agujeros de la piedra. Harbert, saltando sobre las rocas, hizo levantar el vuelo a una bandada de ellas.
—¡Oh —exclamó entonces—, ésas no son ni goelands ni gaviotas!
—¿Qué especie de aves son ésas? —preguntó Pencroff—. Parecen palomas.
—En efecto, pero son palomas torcaces o de roca —respondió Harbert—. Las conozco por las dos rayas negras de las alas, en su cuerpo blanco y en su pluma azul cenicienta. Ahora bien, si estas palomas son buenas para comer, sus huevos deben ser excelentes, y por pocos que hayan dejado en sus nidos...
—No les daremos tiempo de abrirse si no es en forma de tortilla —respondió alegremente Pencroff.
—¿Pero en qué harás la tortilla? —preguntó Harbert—, ¿en un sombrero?
—No soy lo bastante brujo para eso —respondió el marino—. Nos contentaremos con pasarlos por agua, y yo me encargo de comerme los más duros.
Pencroff y el joven examinaron con atención las hendiduras del granito, y encontraron en efecto huevos en ciertas cavidades. Recogieron de ellos varias docenas, que pusieron en el pañuelo del marino, y acercándose el momento de la pleamar, comenzaron a bajar hacia el río.
Cuando llegaron al recodo era la una de la tarde. Había comenzado el reflujo y era necesario aprovecharlo para llevar el tren de leña a la desembocadura. Pencroff no tenía intención de dejarlo ir por la corriente sin dirección, ni tampoco de embarcarse en él para dirigirlo. Pero un marino jamás encuentra dificultades en estas circunstancias, cuando se trata de cables o cuerdas, y trenzando inmediatamente una larga cuerda de muchas brazas por medio de lianas secas ató aquel cable vegetal al extremo de la balsa, y teniendo una punta en la mano mientras Harbert empujaba el tren con una larga vara, lo mantuvo en el sitio conveniente de la corriente.
Este procedimiento tuvo los mejores resultados. La enorme carga de leña que el marino detenía marchando por la orilla, seguía la corriente del agua. La orilla era muy suave y no había que temer que el tren encallase, y antes de dos horas llegó a la desembocadura a pocos pasos de las chimeneas.