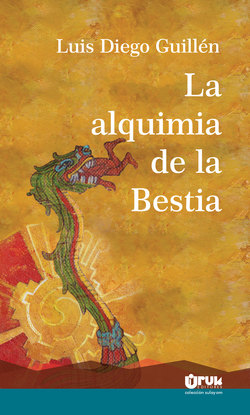Читать книгу La alquimia de la Bestia - Luis Diego Guillén - Страница 10
VI
Ánima en sequía
ОглавлениеHabía encontrado la tierra prometida. Muerto mi preceptor en todas las artes imaginables, huérfano de la poderosa aureola de mi abuelo, no vivía ya con miedo. Sabía cómo infundirlo, eso sí, y depurar el don me llevaría años de reiterada práctica, hasta este momento en que ante ustedes, lacras de presidio, hago derroche de virtuosismo en la destreza para la cual nací. Imposible hacerme volver al sendero de la sacristía. Mi madre escamoteaba el peculio de la herencia, consolándose de que lo mío era solo un extravío temporal. El Gobernador logró que pese a mi edad, doce años contantes y sonantes, fuese incluido en el cuerpo de arcabuceros que solía dirigir mi abuelo, así como en la famélica guardia que velaba por un conato de orden en el pueblo. Mi seguridad para blandir el sable, aunque carente de técnica, y mi puntería con las armas de fuego, honrarían la decisión de don Juan López de la Flor.
En mis ratos de soledad, que mucho abundaban, continué con la tendencia a lastimar mi piel y mi carne. Sentí que así expiaba la nauseabunda sensación de ser yo, sensación que iba conmigo a donde fuese que mis piernas me llevasen. Pero todo en vano. La náusea no cedía. En mis pesadillas nocturnas, al abrirme la piel no era sangre lo que brotaba, sino una inmunda excrecencia purulenta.
La ventaja es que ya no tenía que buscarme excusas. El ejercicio precoz de las armas y mi temprano desplante de autoridad, me brindaron el pretexto y la oportunidad de blandir mis cicatrices como condecoraciones de batalla. Mi obsesiva propensión al riesgo, a las cabalgaduras cerriles y encrespadas, a las pendencias con chusma de baja ralea, suplía inagotablemente el arsenal de mis pretextos para las incursiones al filo sobre mi piel. Únicamente Antonio, mi leal primo, despertaba en mí una chispa de compasión humana. Solo él no había crecido y seguía siendo la misma flácida sombra deambulante sobre la que se cebaban todas las burlas y los improperios de la aldea. Aterrorizado aún más desde el día en que rubriqué mi rostro con la cicatriz que ahora ustedes ven, lo tomé a mi cuido y protección, en pago por su ciega y perruna lealtad de la infancia. Un par de dientes desperdigados violentamente por el suelo convencieron a los mozalbetes cartagineses de que era imposible meterse con él y escapar con impunidad a mi saña. Pero después de todo, era la nuestra una provincia pacificada a punta de aburrimiento siglo y medio atrás, sin indígenas belicosos a los cuales combatir, sin oro del cual despojarlos y con piratas condescendientes que preferían llegar en son de contrabando, salvo cuando sus jefes europeos les ordenaban lo contrario. No había muchos enemigos dignos a quienes batir. Solo quedaban las reyertas constantes de campesinos insumisos y embriagados, reyertas que no estaba de más provocar subrepticiamente.
Cuidé mucho eso sí de que mis desmanes privados nunca colisionaran con mi servicio activo. En ello, la disciplina imbuida por mi abuelo dio sus frutos. Mientras la mayoría de los hombres suelen alardear de su primera experiencia sexual, yo –que ya había tenido mi primer y desagradable encuentro con la intimidad– atesoré en mi alma la ocasión en que le disparé a un hombre por primera vez, a los trece años de edad y en una de las tantas y desordenadas fiestas patronales que pululaban en los arrabales del villorrio. Mi atacante, indígena alcohólico y mendigo sin hogar, confiado en mi poca edad se abalanzó con su herrumbroso puñal en mano, sin poder dar más de tres pasos antes de que mi trabuco obediente lo tumbase en el suelo.
La inaudita osadía de un mocoso de trece años en uniforme, junto a mi porte altanero y la temprana ferocidad de mi cicatriz, hizo que el pelele de otros tiempos fuera rápidamente olvidado. Caudillo e íntimo de desaforados, amigo de contrabandistas audaces y buscapleitos, lo tenía todo. Mi halo de joven precoz en uniforme desvencijado me precedía y nunca necesité la fuerza para tomar lo que mi capricho de previo hacía mío; antes bien, todo me era ofrecido. En los desmanes y orgías de la casa de la Cofradía supe saciar mi sed de riña y de cuerpo de mujer. Conocí a madre e hija y pude darme el lujo de comparar. Pero nunca abordé a ningún hombre: veía en todos ellos al novicio.
Mi mulata me había enseñado las artes que según ella, agradaban a las mujeres, pero pobre ánima en sequía de afecto nunca pudo instruirme, porque no lo comprendía, en la pureza de un sentimiento sin tener que invadir el cuerpo ajeno. Yo creía a pies juntillas que la fuerza bastaba para satisfacer a las mujeres. Mis compañeros de cuartel y de juerga por lo visto también creían lo mismo. Y esa certeza sería nuestra perdición.