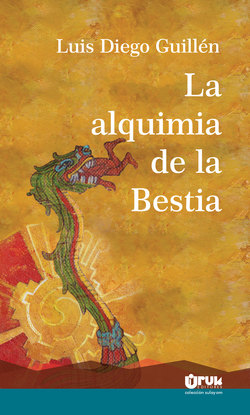Читать книгу La alquimia de la Bestia - Luis Diego Guillén - Страница 21
II
Lázaro de baratija
Оглавление—¿Ves? ¡Es él! ¡Te lo dije! ¡Es él! ¡Y no me lo creían! ¡Vas a ver, Juan Manuel, vas a ver! ¡Va a defendernos a todos, como me defendió a mí! Nadie nos va a poner más la mano encima. ¡Nunca más!
—¡Usekara, patroncito! ¡Es un usekara! ¡Vea las marcas, véale las marcas! ¡Es un usekara! Los animales, el viento, la lluvia, el fuego… ¡Sí, el fuego! ¡Le hacen caso, patroncito!
Un dedo arpegió el contorno de las cicatrices en mi pecho y en mi rostro, mientras repetía extraños sortilegios en la lengua de los naturales, prohibida de hablar en Cartago. Mis ojos nubosos perfilaron dos siluetas desdibujadas junto a mí. Instintivamente, agarré la mano que delineaba mis cicatrices y la trituré dolorosamente con mis garras que aún eran de hierro. Lanzando un grito de dolor la silueta perdió el equilibrio y cayó hacia mí, lo cual aproveché para lanzarlo hacia atrás con el mismo brazo con que lo tenía aferrado, desplomándose con estruendo sobre sus espaldas.
La otra silueta retrocedió asustada, implorando que me tranquilizara en un español débil y apocado, el cual tenía años de no escuchar salvo en mis malos sueños. Intenté incorporarme trabajosamente, pero mareado por la debilidad caí nuevamente sobre mi lecho, en un patético derroche de indefensión.
—¡Me lastimó, patrón, me lastimó! ¡El usekara me lastimó! –dijo la voz en el suelo, gimoteante y entrecortada–. ¡No es cierto! ¡No viene a cuidarnos, no viene a protegernos como usted dice!
—¡Ya está Juan Manuel, ya está! ¡Está enfermo, está asustado, no está en él, no sabe quién es! ¡Pero yo sí, no le hagás caso! ¡Pronto! Avisale a tata cura. Decile que Santiago ya se despertó, que ya pueden venir, que llame a los otros. ¡Santiago ya se despertó!
Mi nombre antiguo y blasfemo se clavó como una daga en el corazón. Mis oídos, acostumbrados por años al Nicolás Salgado en estas tierras, escupieron las palabras recibidas como quien vierte al suelo el contenido de un veneno. ¡No podía ser! ¡No debía ser! Mientras unos pasos llorosos y apresurados salían de la habitación, la otra sombra se acercó lentamente hacia mí para estallar en sollozos e hincarse a mi lado, abrazando con fuerza mi maltrecho cuello, besando una y otra vez mi sucio cuero cabelludo, mientras yo descendía en un pozo de terror, en una fría fosa de espanto, preso de una horrible intuición.
—¡Volviste, primito, volviste! ¡Sos vos al fin, volviste para cuidarnos a todos! ¡Qué bendición de Dios, estás vivo, primito! ¡Ya nunca más nos vas a dejar! ¡Ahora sí que nos vas a cuidar a todos!
Sofocándome, tomé los flácidos y diminutos brazos que me rodeaban, dejando escapar estupefacto un nombre olvidado durante muchos años en algún oscuro y polvoriento rincón del alma: “A… An… ¿Antonio?” ¡Era él! ¡Mi mustio y frágil primo Antonio! ¿Habría muerto yo acaso y venía él a mi encuentro? ¿Es que acaso era ese el Infierno que me esperaba tras el silencioso umbral de la muerte? ¡Antonio! El impotente testigo de mis tempranas palizas de la infancia, al que protegí con ferocidad y saña una vez que las armas y las cicatrices me enseñaron el idioma que mejor entienden los hombres. Allí estaba, eterna alegoría de lo exiguo, débil y vulnerable a la más mínima ráfaga de viento, tal y como lo había engastado en mis recuerdos.
Al oír su nombre en mis labios, terminó de estallar en llanto abrazándome convulsivamente, repitiendo una y otra vez las frases que les acabo de narrar. No era un sueño, no había muerto. ¡Estaba de vuelta en mi pueblo, en mi aldea, junto a mi primo enclenque! ¿Cómo era esto posible? ¿Qué clase de broma miserable era esta? ¡Y me había delatado ante sus ojos, mucho antes de que el verdadero interrogatorio iniciase! El manso corderito había llegado por sus propias pezuñas a poner el cuello en el cepo. ¡Estaba de vuelta justo donde mi pasado me había dejado treinta y cinco años atrás! Y al reconocer con su nombre a mi primo, tontamente ajusticié al Nicolás Salgado que, como salvoconducto, me había protegido donde quiera que fuese, interponiendo una sólida muralla entre mi vida y las consecuencias de mis actos pretéritos. Estaba allí y era de nuevo Santiago de Sandoval y Ocampo, con un vasto expediente abierto ante la justicia y con la incómoda situación de explicar por qué me encontraba vivo y respirando en vez de yacer ceniciento y polvoroso en algún perdido manglar de Matina.
Estaba cogido por sorpresa. Y las sorpresas apenas comenzaban. Unos pasos fuertes se oyeron por el pasillo, hasta llegar a la puerta que se abrió chirriando, aquejada de ese reuma color azafrán que suele amargar los últimos años del hierro. Secándose las lágrimas, Antonio se incorporó para retroceder sumiso a una de las esquinas del cuarto. Fue así como entraron a la habitación cinco sujetos, a todas luces prohombres descollantes de mi pueblo. El mayor de ellos, definitivamente el de rango principal, ingresó de primero saludando caballerosamente con un calmo asentimiento de cabeza. Podría tener unos sesenta años pero aparentaba muchos más, existencia llevada y traída por los agobios del deber y la falta de buena fortuna. De piel blanca pero reseca, los carrillos hundidos por la temprana pérdida de los molares y los ojos desteñidamente claros, su pelo ceniciento mostraba grandes entradas en la frente, cayendo hacia atrás para trenzarse en un raído lazo hecho del mismo material y tonalidad que su descolorida gabardina. Encorvado y enjuto, la nuez de su garganta se movía de arriba abajo, como si toda la energía de su magro cuerpo se consumiese en tal fin, al margen de su boca en perpetuo temblor.
Tres hombres formales lo seguían, junto a un religioso de edad madura y mirada adusta. El que entró después del anciano era de mi misma estatura pero más fornido, ojos cafés y una barba corta en la que ya entreveraban abundantes canas. El cabello, del mismo tono, lo peinaba hacia atrás mostrando también sobre su frente unas entradas incipientes. La mirada diligente de su rostro dejaba entrever una gran resolución y un inexorable sentido de lo práctico. En mangas de camisa y con un ajado chaleco color café, la contrariedad de su faz parecía indicar que había sido precipitadamente sacado de su agobiada mesa de trabajo. En su mano izquierda restregaba reiteradamente unos pequeños objetos, los cuales tras mucho esfuerzo y con gran curiosidad y extrañeza pude distinguir como dos percudidos y viejos dados de envite.
Los dos hombres detrás de él parecían más jóvenes; eran altos y delgados, de tez aceitunada, cubiertos con raídos gabanes y con la descuidada cabellera peinada hacia atrás, trenzada a la manera de una cola de caballo a la altura de la base del cuello. Todos traían sombreros tricornios que se descubrieron al entrar y uno de ellos cubría, adicionalmente, su cabeza con una pañoleta descolorida. Detrás de ellos y de pie a la entrada quedó el religioso, hombre de unos sesenta y cinco o más años, vestido con el hábito café oscuro de los franciscanos recoletos, el célebre cordón blanco a la cintura, el proverbial rosario al costado y adornando su pecho, un pequeño pero valioso crucifijo de oro. Me pregunté entonces por qué un fraile mendicante se permitía un lujo tal a contrapelo de lo prescrito por su orden y en una aldea célebre por su pobreza. Bajo de estatura, delgado pero enhiesto, su rostro barbicano remataba en unos ojos del mismo color que su hábito, enmarcando una mirada recia y severa mezclada con una profunda resignación, no supe a qué en ese momento.
El más anciano de los hombres procedió a tomar asiento, mientras el segundo se sentaba a su lado. Empezó a hablar con una voz farfullante y obstruida, la cual omitiré remedar para no agobiarles. Lento y reflexivo, ponderaba con su voz gangosa las palabras antes de proferirlas, cerrando los ojos cuando el esfuerzo de coordinar su lengua y la nuez de su garganta le consumía más fuerzas de lo habitual.
—Mi nombre es Lorenzo Antonio de Granda y Balbín, y soy el gobernador de esta provincia de Costa Rica, por gracia de Dios Nuestro Señor y de Nuestra Católica Majestad. El caballero a mi izquierda es don Joaquín de Mestanza, mi teniente de gobernador, hombre de toda mi confianza, mano derecha mía y segundo al mando en el manejo de la provincia. Los caballeros de pie a mis espaldas son el teniente José Mier de Cevallos y el capitán José de Casasola, a cargo ambos de la defensa militar de la provincia –dijo mientras los señalaba vagamente con su descarnada mano–. Y el reverendo padre fray Anselmo de Noguera y Moragues es el guardián del Convento de Nuestro Señor San Francisco, del cual goza usted hospitalidad. –E hizo aquí una pausa para paladear bien las palabras, antes de continuar–. De parte del pueblo de Cartago le damos la más cordial bienvenida a su tierra natal, don Santiago de Sandoval y Ocampo. Aunque déjeme decirle que usted mismo se encargó muy bien de anunciar su llegada por todo lo alto. Hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, no darse cuenta de su arribo. Definitivamente, don Santiago, a usted le gusta ser el centro de atención…
Quedé inmóvil como la piedra. Aún me negaba a creer que en verdad estuviese allí. Sabía que me había delatado con Antonio. Pero cosa distinta y bien grave era oír mi verdadero nombre en boca de la máxima autoridad de la tierra en la que me esperaban culpas por purgar. Trastabillé monosilábicamente estupefacto, sabiéndome atrapado y desguarnecido.
—Su Señoría, mi nombre… yo… yo… yo no…
Alzando lentamente la mano, con los ojos cerrados en un acto de firme conmiseración, el Gobernador no me dejó continuar, interrumpiéndome suavemente:
—No creo que jugar al desmemoriado le reporte beneficio alguno en este momento, señor don Santiago. Para los que aún lo recuerdan en Cartago, su cicatriz ha hablado elocuentemente por usted. Quizás se deba a las condiciones dramáticas de su retorno, ¡qué diré!, de su resurrección en este pueblo, don Santiago, lo cual quiero creer, probablemente, le tenga mal que bien muy confundidas sus ideas, señor mío.
Por primera vez en muchos años, no fingí. Realmente, no salía de mi terror y este era genuino y honesto. No concebía el colmo de mi mala suerte. Pero fui desgraciadamente mal interpretado en mi torpe balbuceo. Tornando, lentamente, sus ojos hacia el hombre a su derecha, el Gobernador Granda y Balbín expresó solícito:
—Don Joaquín, si fuera tan amable…
Con mirada severa, censurando lo que consideraba una burda actuación, don Joaquín de Mestanza se inclinó hacia adelante con su vista fija en mí, mostrando su desaprobación en cada palabra que expresaba al crujir de los dados en la mano.
—Su llegada ha sido todo un acontecimiento para este aburrido lugar. ¡Pero qué digo, don Santiago! No podría yo hablar de llegada en el caso suyo. Para los humildes moradores de la capital, ¡usted, literalmente, volvió de la tumba! Estas buenas gentes lo hacían muerto y enterrado desde hace treinta y cinco años. Su muerte y el desbande de su familia han estado en las tertulias familiares durante todo este tiempo. ¡Y de repente hace usted una entrada triunfal en Cartago, como si nunca hubiera partido de este mundo!
—¿Qué pasó conmigo? ¿Cómo llegué a este lugar? –pregunté logrando articular al fin palabra. A pesar de su muro de desconfianza y aversión, debía yo generar simpatía y misericordia a como fuera posible. Todo podía esperar, todo menos eso…
—Bien, comenzaremos desde el principio. ¿No tiene usted, realmente, ninguna idea de cómo llegó aquí? Mucho le agradecería si me pudiera ahorrar el desgastarnos en detalles innecesarios.
Imploré con la mirada el más feroz y contumaz de los olvidos. Volteando los ojos hacia el cielo con un evidente gesto de fastidio, Mestanza respiró hondo y continuó:
—Su barco fue emboscado por los zambos mosquitos en Matina. En lo que va del año esos truhanes han venido depredando en los cacaotales, quemando ranchos, llevándose la mercancía y los esclavos. Hace dos meses hicieron su última incursión. Pero logramos anticipar el golpe, nos esmeramos en los preparativos y pudimos emboscarlos. Sus capitanes portaban casacas rojas, venían con la bendición inglesa. Les destrozamos sus piraguas y acabamos con todos, salvo tres de esos miserables que lograron escapársenos a través de la jungla. Por el testimonio de tres pobres diablos presos de ellos que a su vez lograron huir, nos enteramos que los sobrevivientes llegaron a la Mosquitia con las noticias del desastre y furibundos juraron vengarse. Desde entonces, han hostigado constantemente la costa. Hemos venido esperando una gran arremetida por parte de esas alimañas, la cual esperábamos sería a más tardar para fines de este verano, pero ya las lluvias están a la vuelta de la esquina y no han desembarcado en masa. Es más que probable que los tengamos acá con la entrada del verano, a inicios del próximo año. Inclusive no me extrañaría que ya anden pandillas de zambos por la parte de la Talamanca que da al Caribe, haciendo correrías entre las tribus de la zona. Pues bien, don Santiago, sucede y resulta que ya todos saben por estos lares que no deben fondear desguarnecidos en Matina. Todos salvo usted y su barco, que se dedicaron a tirar anclas y armar una enorme alharaca en medio de la oscurana, despertando a media cristiandad, zambos incluidos, desde aquí hasta el Virreinato del Perú.
En este punto, el Gobernador terció en la narración:
—Su primo Antonio tiene a cargo la administración de los cacaotales de la Cofradía de los Ángeles y debe siempre ir para recoger la cosecha, tanto en julio como en Navidad. A pesar del peligro y de las prevenciones, insistió en ir a Matina para lograr la cosecha de San Juan, pues la cofradía está intervenida por el Obispo de Nicaragua y debe poner en orden sus cuentas. El muy desobediente intentó llegar a la costa para recoger sal y pescado, pero los negros les advirtieron que los zambos habían estado merodeando en tres piraguas, custodiados por una pequeña cañonera inglesa, remolcada a golpe de remo en las aguas bajas...
Ante el ritmo vacilante del Gobernador y disimulando a duras penas su exasperación e impaciencia, Joaquín de Mestanza retomó en seco la palabra:
—Dos noches acamparon los zambos en la playa, apagando sus hogueras para hacerse invisibles y evitarse una segunda emboscada. Antonio y su comitiva de sirvientes y esclavos esperaron jungla adentro con la esperanza de que se retiraran pronto, como suelen hacerlo cuando no tienen botín. Pues bien, recogieron la cosecha y se ocultaron. Justo en la segunda noche, el barco suyo aparcó en la rada de la playa. Los zambos la avistaron y cuando ustedes izaron el pendón naval español, esa caterva de pillos decidió que eran ustedes una presa viable. Con antorchas avisaron a la cañonera inglesa, que esperaba mar adentro y la remolcaron con botes y remos hasta distancia de tiro. De un solo disparo inutilizaron la defensa y la movilidad de su barco, mientras las piraguas ocultas, que ya habían sido echadas al mar, los atacaron. Usted llegó malherido a la playa con los restos de un bote, por lo cual quiero pensar que en vez de desertar defendió su barco contra esos villanos. Los zambos saquearon el navío y felizmente se llevaron el azogue. Con ese valioso botín se dieron por satisfechos y se largaron una vez desmantelado el barco antes de que se hundiera. Deduzco que lo hicieron prontamente por el temor de que su embarcación no estuviera sola y otros veleros españoles aparecieran… Antonio y sus vigías observaron ocultos la asonada, pero no salieron a la playa hasta que amaneció y pudieron constatar que las piraguas se habían ido.
—¿Pero cómo sabe que me llamo Santiago? ¿Cómo llegué hasta acá? –insistí balbuceando. Mi disciplina militar se trenzaba a mordiscos con mi pavor.
—Sucede, don Santiago, que entre los destrozos del barco que llegaron a la playa estaba el casco frontal de su nave. Los zambos lo abandonaron con la certeza de que se hundiría totalmente, pero hay que reconocer que la goleta fue bien construida. Las anclas lo mantuvieron fijo en su posición hasta que el maderamen cedió y el oleaje lo fue triturando contra la playa. La porción posterior fue completamente destrozada; es decir, lo que el fuego no consumió. Pero la parte frontal del casco sobrevivió casi intacta y encalló en la playa, una vez que el oleaje la desprendió del maderamen que estaba unido a las anclas. En ella pudo nuestra gente recuperar la valija de la metrópoli, la bitácora con el itinerario del viaje y la razón de ser del mismo, así como los papeles de identificación y los salvoconductos de la marinería–. Hizo una pausa para tomar aire y continuó, en un tono aún más severo–. Al rayar el día nuestra gente salió a la playa para revisar lo que quedó del ataque. El mar devolvió los cuerpos enteros o a medias de su tripulación, los cuales fueron sepultados cristianamente. Había una gran cantidad de peces y tortugas muertas, producto del envenenamiento por el azogue que se derramó en el agua por culpa de la emboscada. Más muerto que vivo, usted era lo único que respiraba en esa playa. Y Antonio –dijo señalando a mi primo, que lo contemplaba sumiso mientras asentía dócilmente a cada palabra de la narración de Mestanza–, lo supo reconocer en el acto, por ese aire de familia quizás, pero ante todo por la gran cicatriz que marca todo el lado izquierdo de su rostro, don Santiago. Los sirvientes no saben leer, Antonio no sabe leer pero trajo todos los documentos, en los cuales pudimos constatar su identidad y su posición en el embarque, señor Sandoval.– E inclinándose aún más hacia mí, me miró con ojos ya indignados, para luego continuar en abierto tono de reproche.
—El resto es difícil de creer y más difícil de contar, don Santiago. Para Antonio, usted fue arrojado desde el cielo. Tiene un impecable recuerdo suyo, lo ve como el ángel guardián de su infancia. Preparó una gigantesca anda de palmas y flores, con techo protegido, a la manera de los emperadores paganos de los cobrizos. Le hizo a usted una gran corona, lo amarró para que no se cayera y desde Matina, ¡desde Matina, a más de veinte leguas de viaje por la peor jungla que pueda usted hallar en esta parte de las Indias Occidentales!, lo trajo hasta acá, en andas, deteniéndose apenas para pasar la noche y cuando los embates del viaje lo hicieron perder la esperanza de que usted sobreviviera a la travesía... Antonio nos contó que usted vomitó y convulsionó, constantemente, a lo largo del viaje.
Maldije ruidosamente en mi interior el impertinente estornudo de dignidad que me hizo estampar mi verdadero nombre en la bitácora de la goleta. Y en cuanto a las convulsiones, no eran ni más ni menos que el producto de la falta de opio, el cual había dejado de consumir abruptamente. Pero volví pronto a la narración de Mestanza.
—Hasta allí, este viaje no sería más que uno de los tantos detalles anecdóticos a los cuales su primo ya nos tiene acostumbrados acá en Cartago. El punto es que Antonio dejó abandonada la carga de cacao que debía traer y la cual fue el objeto de su viaje. Tampoco trajo mercancías muy importantes que debía de entregar a los cofrades. Y eso no es lo peor de todo. Con una crueldad en él desconocida –dijo sonriendo a medias, como si viese en ello una tímida demostración de hombría–, trajo a punta de látigo a los esclavos que terminaron reventando, con su inmensa anda a cuestas, territorio arriba hasta llegar a Cartago. La mayoría quedaron tirados en el camino, moribundos de enfermedad y agonizantes de cansancio; buenos y valiosos esclavos, por los cuales las cofradías habían pagado sus valiosos maravedíes. Fueron los sirvientes y algunos indios hurtados al cura doctrinero de Tucurrique quienes terminaron cargando el anda a su entrada a Cartago. El inocente de Antonio, ¡bueno, se le perdona por conocer todos lo que sabemos de él!, se adelantó y entró bailando regocijado y fuera de sí, en paños menores, con los ojos desorbitados y risa de lunático. Se hizo un vestido de palmas y una corona de flores y proclamó, como si fuese pregón del Rey, que usted había resucitado y había vuelto para protegerlo a él y a todos nosotros. ¡Absolutamente todo Cartago salió en tropel a ver su llegada! Era día de feria y de oír misa, la ciudad estaba desusadamente poblada en domingo y para enojo del cura rector y de fray Anselmo, fue una llegada de dios pagano en toda la regla. Hubo que atender a viejas desmayadas y a beatas tiesas de pánico, mordiendo sus rosarios y sus rebozos. Juan Manuel, el morenito que usted acaba de tumbar en pago a sus cuidados, subió a la torre de la iglesia sin autorización ni conocimiento del cura y como gran gracia, el muy tunante tocó las campanas a rebato, hasta que lo hicieron bajado a cinchazos de la torre. Causó terror y conmoción, no lo crea. Y tardamos en reaccionar, lo acepto avergonzado. Estaba yo en inspección de rutina en los Laboríos cuando me llamaron a toda prisa. Nuestro señor Gobernador se encontraba a medio camino desde Cot, vigilando las reducciones en las montañas al norte de Cartago. Sabiamente, nuestro guardián del convento paró en seco la manifestación y ordenó que a usted se le trajera acá y se le colocase en esta celda, la más confiable de Cartago, hasta que las autoridades viniesen. Luego reconvino severamente a Antonio, quien junto con sus cobrizos logró la autorización de fray Anselmo para que se le diera cuido por parte de ellos, con el apoyo de uno de los hermanos más jóvenes. No lo dude. Tiene usted un gran pulso para oler la oportunidad de un público cautivo, don Santiago. Debo reconocerle eso.
—Yo… yo… ¿qué le puedo decir, don Joaquín? Yo…
—Mejor no diga nada aún, don Santiago… Tendrá tiempo de sobra para dar las explicaciones del caso.– Y en este punto, con un evidente gesto de indignación, se puso a caminar por el reducido espacio del cuarto de un lado a otro, con tono iracundo y enfatizando cada una de sus palabras a la vez que tronaba sus dados, mientras el Gobernador asentía con la mirada perdida en el suelo:
—El caso es que usted, don Santiago, ya se hizo una imagen de auténtico resucitado entre estas buenas gentes. Es una leyenda viviente. Lo que falta por definir es si para bien o para mal. En suma, don Santiago, tenemos a un reaparecido de quien todos murmuran y a quien todos quieren conocer en este valle. Es probable que su fama ya haya llegado más allá del Valle del Guarco y cruzado el Ochomogo, hasta los valles occidentales.
—¿Qué fue de mi familia? –pregunté con un hilo de voz. Temía hasta los huesos espetar la pregunta maldita, pero se trataban de futuros peones en el ajedrez que iba a ser disputado y de cuyo aborrecido tablero no podía ya desligarme. Obviamente, mis parientes serían los primeros en estar molestos, infamados por un vergonzoso engaño que, difícilmente, se podía defender como una infantil tomadura de pelo; a lo sumo, un desesperado acto de amor materno, que se desvanecía tan pronto yo hubiera alcanzado la edad legal para tomar conciencia del embuste y venir a esta tierra a poner las cosas en orden ante Dios y ante los hombres. Treinta y cinco años en que habían sido tratados como bobos, obligados a llevar un luto absurdo e innecesario que los haría objeto del escarnio local. Mestanza no pareció inmutarse por la pregunta.
—Está viendo toda la familia que le queda, don Santiago –dijo mientras señaló con su cabeza a Antonio, que sumiso me sonreía retorciéndose las manos ansiosamente–. Poco después de su muerte –y enfatizó esta última palabra haciendo la señal de comillas con sus elocuentes manos–, su madre murió también. Ignoro hasta qué punto lo sepa, don Santiago, pero ella se quitó la vida… –y pareció detenerse un momento incómodo–, murió por su propia mano… Lo siento si es el peor momento para mencionarlo… Su abuela falleció también al poco tiempo, ya anciana e incapaz de reconocer a nada ni a nadie. La fortuna de su abuelo fue heredada por partes iguales, entre sus tres tíos y sus cuatros tías. Don José, el mayor de sus tíos, tomó su parte y se fue para Nicaragua. Nunca se avino a este lugar ni a su gente. Murió hace dos años. Su tío Alonso falleció sin descendencia poco antes del cambio de siglo, por causa de una enfermedad larga y dolorosa. Su tía Mariana, la madre de Antonio, enviudó de su tío Gaspar, quien tengo entendido rechazó siempre a Antonio por su poca virilidad. Dos años después de la muerte suya –y volvió a hacer las mismas comillas con sus manos mientras sonreía burlonamente–, un potro lo arrastró del estribo por el suelo, muriendo de las heridas a los pocos días. Tómelo si quiere como revancha divina, no se sienta mal. Créame que Antonio ya lo hizo. Pues bien, doña Mariana se casó con un meridano ricachón y la condición que puso el hidalgo fue: nada de hijos. Doña Mariana dejó a Antonio al cuidado de fray Anselmo, aquí presente. Lo que lleva del siglo es lo que no sabemos nada de ella. Doña Nicolasa y doña Juana nunca se casaron. Murieron sin descendencia, igual que su tío Antonio, ignoro sinceramente si es algo de familia, lo siento…
—Mis primos, los primos de mi madre y mis tíos… ¿Qué ha sido de ellos?
—La provincia ha conocido un éxodo sin precedentes desde que usted se fue, perdón, digo, murió, bueno, en fin, ¡como quiera verlo! La prosperidad que trajo el cacao y el camino de mulas en la época de su abuelo se ha ido perdiendo. Capitanes de empresa como él ya prácticamente no quedan en Cartago. Sus primos tomaron lo que en tercera instancia pudieron obtener del legado de su abuelo a través de sus propios padres y se fueron lejos de aquí, la mayoría mujeres con matrimonios promisorios arreglados, los otros jugadores irredentos huyendo de las deudas. A Guatemala se fueron los de ínfulas más aristocráticas. Los más emprendedores y sin miedo a empezar de cero se fueron para Tierra Firme. Pero todos, sin excepción, cortaron amarras con esta tierra.
Respiré tranquilo, ninguno se fue para la costa hondureña. Si el norte era para los aristócratas y el sur para los ambiciosos, el centro era para los descastados de rostro deforme como yo. Estaba solo en la empresa, pues. Por lo pronto, tranquilidad. Nada de incómodos testigos en Río Tinto ni de parientes despechados y vengativos en Cartago. Mestanza continuó:
—Antonio quedó a cargo del Convento y vive en una de las casas que su madre le legó antes de irse. Para todos los efectos, don Santiago, está solo. Usted decide si para bien o para mal. En este caso…
—Por ahora creo que ha sido suficiente, don Joaquín, muchas gracias –sentenció don Lorenzo cautamente. Y añadió reclinándose hacia mí–: Don Santiago, el punto y la intención de esta primera plática, salvo el de ponerlo un poco al día, es el siguiente: Usted desapareció de Cartago en 1674, en medio de un grave escándalo por violación colectiva, en el cual salió afectada no solo la familia de un oidor obispal, sino también el obispo mismo. No quiero pensar en cuánto terminó lastimado Su Eminencia por el atroz agravio infringido a su amigo, el padre de la niña, así como a la doncella en cuestión. Y no quiero pensar en cuánto contribuyó ese dolor a enviar a Su Excelencia a la tumba acá en Cartago. A usted se le dio por muerto y enterrado. Se alegó que lo llevaron engañado para hacerlo parecer el único culpable. El expediente quedó abierto, solo fue cerrado por su muerte postiza. Es probable que haya prescrito, pero no seré yo quien lo decida. Para ello habrá una sesión extraordinaria del Cabildo que dictamine lo admisible, o no, de reabrir dicha causa. Como comprenderá don Santiago, la justicia española no tiene mucha experiencia con prófugos resucitados de la muerte. Pero después de todo, eso es una anécdota menor. El verdadero punto de duda, el problema mayor, mi problema mayor como gobernante de esta provincia, es que tengo encallado en Matina el casco de un barco con pendón imperial, que llevaba un real cargamento de azogue para las minas de plata de Nueva España. El periplo era directo. Debía recalar en Cartagena de Indias y de allí viajar sin desvíos a Veracruz, donde nuestro Virrey en persona lo recibiría. Se trataba de una entrega especial que no podía fallar. Sé que no es el momento para inquirirle al respecto, pues su estado de salud apenas se está recuperando y no deseo viciar la investigación por venir con preguntas prematuras y sin las garantías de ley, don Santiago. Pero no puedo evitar cuestionarme qué estaba haciendo usted en Matina, a cientos de leguas náuticas de Veracruz, su verdadero destino. Más aún, –y se puso lentamente en pie, como para emular lastimeramente a Mestanza en el impacto de sus palabras–, ¿por qué acercarse a esta tierra, don Santiago, a esta tierra en la cual se le cerró un proceso criminal, únicamente, porque usted estaba oficialmente muerto y abandonado a los zopilotes en Matina?
Realmente, no sabía qué responder. El dedo del Gobernador había entrado de lleno en la llaga y rebuscaba dolorosamente la carne pútrida de mi conciencia, sin contemplaciones de ningún tipo. Pero no iba yo a delatarme fácilmente, aunque no tuviese en el momento ni el más mísero conato de estrategia con el cual escudarme. No se entra en batalla sin un plan, no se asiste prolijamente a una emboscada cuando se sabe necesario defenderse de fuerzas infinitamente mayores que las propias. No era el momento oportuno de afrontar un nuevo combate naval; por ello no dudé en lucirme hilvanando, o mejor debería decir deshilachando, algunas ideas tartamudeadas inconexamente.
—Yo… verá… les explicaré… todo es confuso… pero le juro, pero le juro… que el barco…
El truco dio resultado. Más por ahorrarle al Gobernador el penoso espectáculo de mi balbuceo, Mestanza cerró los ojos meneando despectivo su cabeza y posando quedamente la mano en el hombro de su jefe, le dijo con voz suave:
—Su Excelencia, este pobre diablo está lejos de poder armar una idea coherente. No es momento aún de someterlo a interrogatorio y la verdad sea dicha, hay tiempo por delante. No está en posición de escaparse y lo vigilaremos día y noche. Pondré guardias para ello. Que sigan Antonio y los suyos cuidándolo bajo el ojo de fray Anselmo, si el padre guardián lo tiene a bien.
El religioso asintió con su cabeza. Y volviéndose hacia mí, sentenció Mestanza con mirada adusta:
—Queda usted a resguardo de los frailes franciscanos en este honorable Convento. Esta es la celda más segura de Cartago, aunque no lo parezca. La puerta siempre estará custodiada por un guardia, así que excursiones imprevistas fuera del itinerario no serán bien recibidas y se castigarán severamente. Le recomiendo que coopere, don Santiago. Es una situación incómoda para usted y para nosotros. En tanto usted nos ayude a establecer la verdad de los hechos, tanto mejor para todos. Le daremos la caridad cristiana que manda el Evangelio, pero salvo la gracia de Dios, todo tiene un límite. No abuse de ella.
Lorenzo se colocó de nuevo el tricornio, metiéndose bajo el mismo con los dedos temblorosos los escasos cabellos de su frente, para culminar diciendo:
—Tiene razón, don Joaquín... Disculpe mi premura, don Santiago, pero no me gusta lidiar con la incertidumbre. Me complica mis responsabilidades. Y ya tengo muchas por acá. Puedo pensar que tengo que lidiar tanto con un pobre diablo, como con un malhechor. El tiempo y usted mismo me dirán cuál de los dos es en verdad. Por lo pronto, descanse y recupérese. Toda Cartago está muy alterada con su llegada. Justo es calmar las aguas primero. Quedará a cargo de su primo Antonio y de sus criados. Ahora, los dejaremos solos, creo que tendrán mucho de qué hablar.
Y sonriendo se despidió paternalmente de mi primo, para luego deferente despedirse de mí con la misma respetuosa inclinación de cabeza, saludo que devolví con un leve movimiento de la mía. Sin más palabra, sus colaboradores hicieron lo mismo y salieron. El superior de los frailes se esperó para salir de último y despidiéndome con una mirada llena de desconfianza, se inclinó levemente antes de cerrar la puerta. Si mi granuja clarividencia no me fallaba, podía jurar que el Gobernador le estaría indicando afuera a su segundo que no me perdieran palabra de la conversación con mi primo y su criado, mismos a los que interrogarían religiosamente día con día para sacarles hasta el último gránulo de parloteo con mi persona. Con el religioso no había duda, me toleraba porque no tenía otra opción, pero a leguas se notaba que no iba a cruzar palabra conmigo. Me di cuenta que debía crear un ambiente de tierna duda razonable para quien esto narra. Era pues tiempo de darle un tono lacrimoso a nuestro reencuentro. Antonio se acercó ansioso y expectante a mí, siempre restregándose nerviosamente las manos, un gesto que no habría de abandonar nunca, hasta su cruel y dolorosa muerte en las montañas. Aunque cueste creerlo, no pude evitar llenarme de un sentimiento de nostalgia. Después de todo, era una dulce ternura incondicional que mi manso cachorrillo no escatimaría en prodigarme hasta el último de sus días. Antonio volvió a llenar el cuenco de sus ojos con lágrimas, mientras se inclinaba a mi lado y tomaba débilmente mis manos.
—¡Viniste! ¡Volviste! ¡Yo sabía que no estabas muerto, me lo repitieron muchas veces pero yo no les creí! Tampoco les creí a los que te acusaron. Yo sabía que eras inocente, tampoco les creí cuando tía murió y nos prohibieron volver a mencionar tu nombre. Me llegaron a embarrar chile picante en la boca, pero aun así me negué. Le quitaron el habla a mi mamá y ella también me la quitó a mí, pero yo me negué a seguir creyendo. Y el nombre tuyo lo repetí una y otra vez, hasta que se cansaron y me lo quitaron todo. Fray Anselmo me recogió y me defendió y se peleó con ellos cuando me lo quisieron quitar y no darme nada. Mamá tenía una deuda con la Cofradía y no podía irse de Cartago hasta pagarla. Fray Anselmo la obligó a dejarme mi parte de la herencia, a fin de perdonarla y que se fuera. Desde entonces estoy con ellos, estoy con ellos y son mi familia. No te preocupés por nada, Santiago. Ellos son mi familia y te van a cuidar y te van a defender, porque yo les dije a todos que vos siempre me defendías y que eras así porque tenías que defenderte, porque yo sabía que te habían hecho cosas muy malas, muy malas… ¡Volviste, volviste primito, y estás vivo! ¡Y ya nunca te vas a ir!
Y diciendo esto se volvió a arrojar sobre mí con los brazos alrededor de mi cuello, llorando, mientras yo lo escuchaba estupefacto. Tenía que entrar en escena, algo debía hacer para reforzar mi posición. Traté de calmarlo lo mejor que pude para poner orden en su calamitoso discurso. Aún con dificultad para hilar palabra, intenté ponerme al día con todo lo acontecido en mi pueblo en esos treinta y cinco años de muerte fraudulenta, sonsacándole todos los hechos posteriores a mi huida, la imagen que había llegado a dejar en la gente y el legado con el cual lidiaría en adelante –justo es reconocerlo– de cara no solo al pueblucho sino también a la justicia local. No les cansaré ahora con su largo y detallado galimatías, en los que por momentos me costó inclusive notar sus pausas para poder respirar. Pero por lo pronto, no me costó comprender que en ese cuerpo frágil y delgado de hombre hecho a medias, habitaba el mismo niño que era para la época en que yo fui obligado a abandonar mi propia infancia por interpósita mano.
Mi muerte había sido el inicio del Infierno para él. Como bien lo dejara ver el Teniente de Gobernador, mi tío nunca lo aceptó por su carácter esmirriado y por lo lento de su hombría, desdén que su sumisa esposa hizo propio, educada como estaba en la tradición de verlo todo a través del prisma masculino. Ese rechazo por parte de los suyos fue tomar nota para los mocetones de mi aldea de que toda exacción con el pobre Antonio era oficialmente permitida. Privado de su fiero y cruel defensor, con quien el chicuelo se daba el lujo de pavonearse, se inició un largo y despiadado ajuste de cuentas que no finalizó a medias sino hasta la llegada de una nueva generación de franciscanos recoletos a Cartago a finales de siglo, entre ellos el propio fray Anselmo de Noguera y los mártires de Talamanca –fray Pablo de Rebullida y fray Antonio de Zamora– quienes le tomaron profundo cariño y lo introdujeron en las actividades de la iglesia y de las poderosas cofradías de Cartago. Muy especialmente fray Anselmo lo llegaría a ver como a un hijo propio, siendo su ángel guardián contra los abusos de la gente de mi tierra. Amparado su hijo por el guardián del convento y sus carismáticos acólitos, mi tío tuvo que refrenarse en sus abusos, limitándose a hacer reír a los demás con pesadas bromas a costa del pobre Antonio, costumbre que no cesó hasta que, en justa retribución, su montura también se hartó del pelma y le dejó esparcidas las vértebras del cuello por las filosas piedras del suelo de su finca.
Liberada de un marido intratable pero a medias de su hijo enclenque, mi tía –cuyo carácter de aristócrata de segunda categoría tampoco se avino con la mediocridad de la alta sociedad cartaginesa– no tardó en ligar a un refinado terrateniente de Guatemala que debía volver a Mérida para recibir el mayorazgo y quien sediento de mi tía –cincuentona de muy buen ver pues lo esmirriado el pobre Antonio lo heredó de su padre–, no dudó en casarla con él e irse de la paupérrima provincia, ya que el tipo no aceptaba a Antonio, algo en lo que los dos confluían. Intuyendo que se avecinaba un despojo con todas las de la ley y que la parte del patrimonio que le tocaría a Antonio como nieto de José de Sandoval terminaría dilapidado en la lejana Mérida, tierra de mis ancestros, sabiamente fray Anselmo frenó ante el tribunal eclesiástico la salida de mi tía con el fortuito expediente de tener altas deudas con la Cofradía de los Ángeles, al no pagarle su parte por alquiler de cacaotales en Matina. Viendo en peligro su vanidoso conato de nobleza, mi tía accedió y el fraile logró la condonación de la deuda, cosa fácil dada la solvencia de la Cofradía, a cambio de que la Mariana le heredase a Antonio con la Cofradía como albacea.
A regañadientes y a sabiendas de que nunca abandonaría este agujero de otra forma, mi tía partió de caravana en la madrugada, para no despedirse de Antonio, que ya para entonces era el monaguillo predilecto de los franciscanos en las ceremonias del Convento. Administrando sabiamente el patrimonio de mi primo, fray Anselmo lo metió como capital a su nombre en la Cofradía y le dio el interés mensualmente. Con ello logró también consignarle una pequeña casa en los arrabales de Cartago, además de obtener que le dieran y renovaran año a año el contrato de canotaje sobre el río Reventado, para todas las recuas de mulas que traían y llevaban mercancías entre Cartago y Matina. Y como si fuera poco, heroicamente le fue entrenando –cosa ardua dada la insípida mollera de mi primo– para el cobro de tributos en las plantaciones del Caribe, asignándole para todos los veranillos de San Juan, a medio año, el recoger la cosecha de cacao en Matina y traer encargos de contrabando cuando los señorones de Cartago así se lo pedían. Justo en ese menester logró otear la llegada de zambos mosquitos a la costa, ver el conato de combate y, posteriormente, encontrarme tirado en la playa.
Todo lo demás fue tal y como lo narró Mestanza: extasiado por mi encuentro, Antonio supo identificarme a primera vista por el enorme tasajo que desfiguraba el lado izquierdo de mi rostro. Los sirvientes esgrimieron sus dudas, pero la exacción del casco delantero, los documentos de identidad y el diario de viaje no dejaban dudas. Completamente transformado y fuera de sí, Antonio ordenó construir una enorme anda con palmas y flores y me atavió como un suntuoso emperador indígena, pues según sus palabras, no permitiría que me viesen llegar como náufrago, ni mucho menos como prófugo de la ley. Olvidando recoger el cacao por el cual se le había encargado el viaje y dejando las mercancías solicitadas en el abandono, no tuvo mi pobre muchacho, a quien aún lloro tras todos estos años, más mente que mantenerme con vida y lograr una triunfal entrada para mi desfalleciente majestad, en la desvencijada tierra de nuestros mayores.
La venida fue un tortuoso calvario de más de dos semanas, ascendiendo hacia las tierras altas del centro de mi país. Pronto la brusca privación del opio, más mi debilitamiento extremo, se manifestaron en atroces convulsiones que obligaban a detener la caravana para esparcir mi vómito por el suelo. A punta de infusiones, frutas, cataplasmas y sahumerios con nopal, requerido en las iglesias por la falta de incienso, Antonio logró mantenerme con un hilo de vida atado a su corazón, hasta que mi salud mejoró un poco al respirar el aire fresco del altiplano, pasado el cañón de Turrialba. Para mi asombro, mi primo no dudó en reventar a látigo –con una crueldad inaudita en él y, probablemente, alimentada por la desesperación de no saber qué hacer para evitar que yo muriese en el camino– a valiosos esclavos que terminaron abandonados, carcomidos por el paludismo y la fatiga de cargarme a través del fragoso camino de Matina.
De más está el decir que los ostentosos de Cartago, avergonzados por el decadente espectáculo de mi intrusión a la capital, ardían en deseos de triturarlo por la pérdida de la mercancía y de sus inapreciables morenos, el más ansiado símbolo de abolengo en esta tierra. Providencial como siempre, fray Anselmo fue el único que se interpuso entre su señorial ira y la enjuta humanidad de mi primo. Con el candor propio de quien nunca ha salido de los linderos de la infancia, Antonio me narró conmovido como me había abrazado, llorando una y otra vez a lo largo del trayecto, agradeciéndome el haber vuelto y pidiéndome a voz en cuello que no muriera, cuando me despedazaba la ausencia del opio.
Pero vuelvo a mi familia. Mis tíos se devoraron unos a otros como coyotes en sequía cuando la repartición del legado familiar salió a relucir. La casona de mis abuelos, a escasas dos cuadras de la Plaza Mayor, fue el principal motivo de pleito entre el primogénito que juraba su herencia en exclusividad y los hermanos restantes que la querían para sí. Harto de un interminable litigio que minaba en papel sellado el patrimonio heredado, mi tío redujo a metálico toda su fortuna e intempestivamente se fue a vivir a Nicaragua. Su despedida no pudo ser más cruel: mandó a demoler la casona en la misma madrugada en la que se largó para siempre del pueblo maldito. Por lo visto, el arte de la fuga nocturna era la orla del blasón familiar. Los escasos primos que no huyeron de esta tierra se fueron obedientes con sus padres o se desperdigaron por los valles occidentales, con el propósito de no ser encontrados nunca más por las autoridades para fines de sermón o de impuestos. Podía reconocer en las palabras del único pariente que me quedaba la terrible sangría de almas en pena que mi provincia había experimentado durante mis años de embuste y de estadía en el Averno. Muchos encopetados se habían arruinado por la fea posición geográfica del país, el desorden de la guerra en Europa y las restricciones mercantiles que ahogaban en infinitud de impuestos toda iniciativa comercial, encontrándose mis paisanos entre la disyuntiva de ser leales al Imperio y empobrecerse o sobrevivir y prosperar al margen de la ley.
Tal era la angustia del momento, con el cacao como uno de los pocos oxígenos para la famélica sangre de la provincia, fruto precioso del cual mi primo los había privado, así como la suerte me había privado de mi amado opio. Pero eso ya no importaba, me dijo con una sonrisa que solo la inconsciencia puede propiciar. Estaba con ellos para protegerlos. Mi infortunado Antonio, a pesar del lamentable estado en que me encontró y me trajo en brazos a Cartago, me seguía considerando alguien por encima de los mortales, alguien con poder para repartir la vida y la muerte a granel. A fe de Dios que dispensaría ese poder en los sombrías entrañas del reino de Ará… Sonriente y lacrimoso, hizo un gesto a su espigado cholo, callado y sumiso con la mirada al suelo, quien se le acercó reverente. Tomándolo de la mano, Antonio me volteó a ver emocionado.
—Él se llama Juan Manuel, es uno de mis criados. Él te va a cuidar en estos días mientras yo vuelvo.
A mi gesto de extrañeza, no dudó en responder con un dejo nostálgico.
—Tengo que volver a Matina, tengo que recoger el cacao y las cosas que se me quedaron tiradas…
No dudé en reprenderlo débilmente. Era tiempo de volver al rol de hermano mayor. Necesitaba aliados, vinieran de donde vinieran. Y la gruñona ternura que le propiciaban los próceres de mi pueblo tenía que ser ganada para mi causa.
—Antonio... Ya huele a que estamos en temporada de lluvias... Probablemente, los zambos se alzaron con todo, o los negros lo recogieron y lo mercaron con ellos… Irás… irás para que te digan que no queda nada. Y, probablemente, te me enfermes o te pase algo malo en el camino…
—¡Tengo que volver! ¡Tata cura me dice que vaya! Voy a ir bien protegido, pero tengo que ir. Tengo que traer toda la mercancía y el cacao que no se vendió. De eso vive el Convento. Con eso comen en la Cofradía. No puedo perderlo. Pero eso no importa. Vas a ver que ahorita vuelvo. Si encuentro más cosas tuyas, sin falta te las traigo. Juan Manuel te va a cuidar todo este tiempo. Ya le dije –y me divirtió su pueril intento de parecer severo– que no te tiene que dejar solo, ni de noche ni de día. Él te va a cuidar y cuando ya estés bien, vamos a salir a caminar, ¡a caminar, Santiago! A caminar por los mismos potreros, por las callejas… ¡Podremos jugar escondido y buscar abejones bajo la boñiga y robar frutas, como antes! ¡Y ya nadie nos va a molestar, vas a ver qué bonito! Cartago no ha cambiado nada, es el mismo. Pero ya toda la gente fea se fue. No queda nada de ellos. Y vos estás aquí con nosotros. Dios quería que volvieras, Dios no quería que estuvieras fuera. Fueron muy malos, Santiago, ¡muy malos! Te llevaron a la fuerza, sin decir nada, te obligaron a mentir y te engañaron, engañaron a mi tía, a mi mamá, a abuelita, ¡a todos! Yo ya le dije a tata cura que vos no sos malo, nos defendías, te defendías y me defendías. Siempre nos trataron mal. ¿Qué querían que hicieras? Y vos estabas siempre con los soldados. Y eso que pasó no fue tu culpa. La misma gente esa lo dijo en el juicio. Vos intentaste defenderla. Pero fueron esos otros malnacidos. Fueron ellos y los balearon y no pudieron decir nada. Diosito hizo justicia. Vas a ver, todo va a salir bien. Yo se lo digo mucho a tata cura todo el tiempo. Vos sos inocente, sos bueno y vas a ver que él te va a defender, te va a ayudar, como me defendió a mí. Lo ves y se enoja rápidamente, siempre se pasa regañándome, pero es por mi bien. Él es mi papá, como vos mi hermano. ¡Al fin Diosito me dio toda mi familia completa!
Y le brotaban abundosas las lágrimas. Tuve un no bienvenido acceso de piedad. Muy a mi pesar, me acongojaba el que volviese a Matina con el fragor de las lluvias y los zambos en lontananza. Debo aceptarlo, nuevamente me preocupaba por él. Aún hoy en día lo hago, cuando sé que ya no necesita nada de mí. Es la blandura de la senectud, supongo. Pero no dejo de reprocharme cómo lo arrancaron cruelmente de entre los vivos frente a mis ojos impotentes y yo no pude hacer nada para evitarlo. Dulce, tierno y roto muñeco de trapo mío, al alejarse de mi vida me enseñó que en el hueco que yo portaba al pecho, había estado alguna vez un corazón latiente, como el de todos los mortales… Pero en fin, intenté cambiar el giro de la conversación y con voz débil me dirigí a su criado, un cholo pelo pincho que ortigaba de solo verlo, con las greñas por los hombros y relucientes a punta de grasa. Siempre sumiso y viendo al enladrillado, enmarcaba todas sus palabras con una fina voz de llovizna.
—¿Juan Manuel te llamas?
—Juan Manuel, Juan Manuel Aguirra, usekara…
—¿Juan Manuel Aguirra Usekara? –pregunté extrañado.
—No, su mercé. Yo me llamo Juan Manuel Aguirra. Su mercé es el usekara…
—¿Usekara?
—Usekara, su mercé –repitió con un leve asentimiento de cabeza, siempre atornillado de los ojos al piso.
—¡Usekara, primito! –sonrió Antonio–. Juan Manuel sabe que sos muy fuerte, yo le conté. Él cree que sos un gran hombre y me dijo que tenés muchos poderes. Que él los ha visto en la montaña y que sabe reconocerlos…
Pero abandonando su sonrisa, se volvió con severidad de juguete hacia su criado:
—Ya sabés que tata cura te prohibió hablar de esas cosas. Nos va a regañar y ve que te sentenció con mandarte a Tucurrique, lejos de acá, si seguías con esas tonteras. Ya te bautizaste, ya estás con Nuestro Señor, ya no tenés que hablar de esas cosas del Diablo. ¡Así que no hablés más de esas babosadas!– Y volviéndose hacia mí, incómodo en esa nueva posición de tener que dar órdenes, concluyó:
—Hay que descansar primito, estás muy débil y no quiero que te me muerás ahora que Jesús y la Virgencita te trajeron con nosotros. ¡Dios no lo quiera! Vas a ver, ¡vamos a ser una familia!– Y enternecido me abrazó dándome la señal de la cruz para despedirme con un beso en la frente, pidiéndome que le deseara un muy buen viaje.