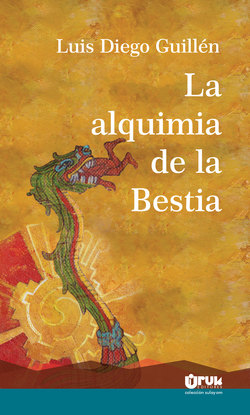Читать книгу La alquimia de la Bestia - Luis Diego Guillén - Страница 15
III
La fiera de Kallinicos
ОглавлениеLos años pasaron, dulcemente cobijados por las piernas de mis prostitutas favoritas en los lupanares de La Habana y Puerto Rico. De la Peña se había retirado y mandaba yo mi propia compañía de infantería. Era el capitán de guerra Nicolás Salgado por derecho propio y mi batallón de soldados era el más requerido por los capitanes de navío cuando los fardos eran valiosos, cuando transportábamos gobernadores encopetados o cuando debía unir mi cuerpo de infantes a los de otra formación, para desalojar maleantes de agua dulce en algún perdido islote.
Al estallar la Guerra de Sucesión Española, por la muerte de Su Decrépita Majestad Carlos el Hechizado, me tocó también proteger cargamentos de plata provenientes del Virreinato de Lima, trasvasados a Tierra Firme y desde allí hasta La Habana, para partir en galeones hacia España, a fin de ayudar al nuevo monarca, Felipe V el Animoso, heredero de un imperio exhausto y consumido por la bancarrota, contra los rivales que deseaban arrojarlo de su flamante y piadoso trono. A cambio de los invaluables fletes que vimos perderse en el horizonte hacia la Madre Patria, el Imperio en retribución nos empezó a enviar a toda la escoria que defenestraba por su cobardía o su incompetencia en la defensa del solio ibérico, inmundicia en exceso abyecta como para malgastar un patíbulo en ella.
Entre la hez, me hice gran amigo de un murciano degradado, viejo administrador de presidio en el reducto español de Mazalquivir, caído en desgracia y desterrado al Caribe por su negligencia al defender la plaza ante el bey de Argel en plena Guerra de Sucesión, con cuya soldadesca había confraternizado en grado extremo. El corrupto y lascivo matusalén, patético remedo del viejo Pitt, era un adicto consumado al opio, con el cual lucraba opíparamente en su tierra natal y cuyo comercio, de maneras que desconozco, había sabido traer consigo a La Habana, merced a sus espléndidos contactos en la Flota de Indias y a sus fieles proveedores en el norte de África. Agradecido por mis buenos oficios al introducirlo en lo más selecto de las ramerías locales, pronto me hizo su principal franquiciado y su socio de confianza. En cuestión de tiempo, portaba en mis viajes militares furtivas entregas a discreción que vendía a precio de oro a mi creciente red de clientes en todo el norte del Caribe hispano.
Pero en su gratitud, el achacoso tunante hizo aún algo más: convencerme de venderle mi alma al dulce fruto de la amapola. En resumidas cuentas, me volví adicto al opio. Totalmente a los pies de la droga divina, aprendí a fumarlo en la cantidad justa. Diluirlo en agua, calentarlo y filtrarlo varias veces, se volvió parte de mi ritual diario, yo que no practicaba liturgias desde el descenso de mi novicio a las tinieblas. Me abastecí de una hermosa pipa metálica, venida del otro lado del mundo en el fondo ventrudo del galeón de Manila y poco a poco la blasfema pócima fue adueñándose de mi alma.
Inopinadamente, mi carrera se degradó conforme mi devoción al nuevo rito pascual crecía. Al final los gobernadores locales terminaron alejándome de las cubiertas de los barcos, para delegarme los trabajos sucios y el mantenimiento del chusmaje y la morralla en su lugar. Pero poco me importó. Habiendo tenido a la mano un excelente maestro como Francisco de Sandoval, pronto el comercio furtivo de opio fue parte generosa de mi ingreso económico. Hice propios a los consignatarios de mi decadente compinche, abasteciéndome de semillas de adormidera persas y de pastillas turcas con los bereberes del norte de África, las cuales venían en el fondo discreto de navíos de aviso, bajo el santo y seña de entregas especiales a discreción.
Cuando mi socio murió, no encontré lágrimas para llorarlo, pues ya el grueso de sus proveedores eran míos, así como la totalidad de sus clientes. Pero sus deudas para conmigo eran otra cosa y no llegué a tiempo a su covacha antes de que sus acreedores depredaran con todo lo que tuviera de valor. Para mi profundo disgusto, solo logré hacerme de un miserable atado de libros y pergaminos ajados y resecos, que quizás trajese consigo cuando lo expulsaron del norte de África. En lo personal, había cortado totalmente con los libros desde que mandase por el desagüe las ominosas lecciones con el novicio, pero el desdén no me impidió revisarlos. Eran viejos libracos, de cinco siglos o más de antigüedad, la mayoría escrita en griego y uno que otro en la grafía de los infieles. Para un anticuario o un devoto de las bibliotecas hubieran tenido un valor inapreciable. Pero en mi caso eran completamente inútiles y mi naciente solvencia económica me salvaba del esfuerzo de mercarlos, por lo demás denuedo inútil en una comarca completamente ignara e impermeable al menor atisbo de erudición.
Una tranquila y calurosa noche de lluvia, después de un suculento diálogo con mi pipa de Manila, me puse a revisar cada uno de los miembros del infecundo cargamento para irlos arrojando a la chimenea. Eran libros resecos y pergaminos que se desmoronaban tras siglos de no ser desenrollados, los más en griego, quizás biblias de cismáticos; los pocos, en letra sarracena, probablemente falsos pero no por eso menos sagrados. No perdí mucho tiempo con estos y apenas me digné a ojearlos antes de saciarle el apetito a la fogata. Pero hubo uno de ellos que me detuvo en seco. Inusualmente ilustrado, parecía ser un antiguo manual militar bizantino, anterior al uso de la pólvora, con profusas descripciones visuales sobre poliorcética, armamento y fortificaciones. Quizás rondase en manos de iletrados traficantes de ínfima monta desde hacía siglos, discreto sobreviviente de las cenizas de Constantinopla tras la toma de los turcos. Si bien en griego, sus ilustraciones eran elocuentes. Hubo una de ellas que supo despertar mi curiosidad. Era un hombre en la cima de una muralla completamente asediada. Tenía a su espalda lo que parecía ser un extraño cilindro, del cual partía un ducto que desembocaba en sus manos. De la boca del tubo emanaba un chorro color naranja, que envolvía completamente a los soldados enemigos en la cima de una torre de asalto hecha de madera y la cual era empujada hacia la muralla. Envueltos en el líquido, los atacantes caían como abejas en llamas desde la torre, al igual que las avispas de los inoportunos panales que se creaban en los entresijos de la casona de mi abuelo al ser quemados por la servidumbre.
Páginas después venía una ilustración similar de dicho cilindro, pero esta vez de mayor envergadura y colocado sobre una base de metal, a cuatro patas. Sobre el cilindro y en una armazón parecida pero más pequeña, se encontraba otro cilindro de menor tamaño, conectado al mayor en la parte posterior por un ducto de metal. La boca del cilindro grande se proyectaba hacia lo que parecía ser la compuerta abierta de un barco y deduje que su finalidad era repeler o realizar ataques a gran escala, con el mismo mecanismo de defensa descrito en el dibujo anterior. Las ilustraciones de navíos incendiados, con gente lanzándose enloquecida desde los mismos y con un océano en llamas cercándolos, eran elocuentes. Aquel extraño manuscrito avivó mis aficiones marciales con un furor que no conocía desde mi adolescencia y que el opio había apagado brutalmente. Intuía en aquellos símbolos desconocidos un perdido secreto que inopinadamente había llegado a mis manos. ¿Pero cómo averiguar qué decían? ¿Cómo traducirlos? No me imaginaba preguntando a mis mediocres y mezquinos superiores, ni elevando mi consulta a alguna de las agobiadas academias militares de Madrid o Ceuta. Además, intuí extasiado, dijese lo que dijese ese viejo libraco, sería algo única y exclusivamente para mi egoísta deleite.
En un perdido villorrio de Cabaiguán vivía uno de mis más fieles clientes, un anciano y culto monje eremita minado por un mal que le destrozaba dolorosamente de a poco las entrañas. Solo en mis mortales diluciones de opio encontraba el alivio pasajero al suplicio que lo atormentaba y su adicción era acaso excusable por la necesidad de hacer llevadera la enfermedad hasta que el sepulcro tuviese la gentileza de confortarlo. Siendo yo uno de sus acreedores, el trato justo estaba a la vista. Le garanticé mi suministro de por vida en forma gratuita y fingiendo que deseaba alivianar mis pecados bajo el sacramento de rigor, le mostré en secreto de confesión el manuscrito. Escribí a dos carrillos la traducción que el desfalleciente viejo me dictaba. Era la doble forma de cerrar sus labios, por lo demás ya casi sellados por su pronta muerte y la obsesión en conjurar su tormento.
Volví a mi covacha de alquimista principiante con el preciado escrito en mis temblorosas manos, al fin develado. Era la descripción para realizar la mezcla que permitía al fuego alimentarse del agua y tornarse inmune a todo intento de esta por extinguirle. El secreto más celosamente guardado por el Imperio Bizantino durante largos siglos, antes del uso de la pólvora, había llegado a mis manos a través de una dilatada cadena de intermediarios ignorantes, avarientos y mezquinos. Era dueño del enigma del fuego griego, la abyecta criatura ideada por el genio militar del bizantino Kallinicos mil años atrás. Todos los intentos de revivirlo una vez caído el viejo imperio, habían sido infructuosos. Los instructivos se habían calcinado junto con las murallas, las bibliotecas y los gremios de Bizancio, encargados de producirlo para las fuerzas imperiales. El fuego del Infierno, recluido en sombrías bóvedas por designio celeste, había sabido mandarme una sutil señal para indicarme cómo romper los siete sellos y desatarlo de nuevo. Era yo el elegido.
Pero tenía que ser pragmático. El reino de la pólvora en los campos de batalla llevaba más de tres siglos; la nueva y despiadada diosa cobraba entusiasta su tributo de cuerpos destrozados, ayes lastimeros y miembros desgarrados. Era una impráctica señal del Averno que llegaba sumamente a destiempo. Pero la loca idea de saberme poseedor de un secreto antiguamente perdido, me hizo poner manos a la obra. Todo fuese por llegar a convertirme en un remedo de dios. Contaba con el instrumental adecuado para la nueva empresa, así que era cuestión de averiguar los ingredientes y ponerme a probar las mezclas. Pero pronto me daría cuenta de que no iba a ser tan fácil. Intencionalmente, aún los más exhaustivos manuales de los bizantinos no abundaban en detalles y el mío no era la excepción; el anónimo autor dejaba en sus indicaciones un amplio margen a la especulación. Salvo una lista de ingredientes y vagas generalidades sobre sus aplicaciones, no decía nada preciso sobre la dosificación y el proceso para crear la indomable sustancia. Me puse a ensayar durante largas y exasperantes semanas, acumulando fracaso tras fracaso. Pero algo de sabiduría pude ir reuniendo en cada derrota que sufría ante mis astrosos alambiques.
El engendro solo podía ser extinguido con arena, sal, polvo de piedra caliza o –cómico y sarcástico dato– orina, mientras más rancia y concentrada mejor. Su fiereza yacía en que la criatura se comportaba diametralmente opuesta a sus hermanas del bestiario. Mientras ellas huían del agua y se santiguaban ante esta, el fuego griego se alimentaba de la misma como un vampiro ígneo. El intuitivo intento de todo defensor por apagarlo con agua no hacía sino aumentar su ferocidad, consumiendo en el acto a los pobres mentecatos que tenían la osadía de intentar domarle. Ese era el secreto invaluable de su terrorífico poder, de sus fauces difíciles de controlar y saciar.
En cuanto a sus componentes, varios aportaban la mezcla combustible y eran mutuamente intercambiables. Pude distinguir entre ellos el bitumen, el asfalto, el azufre, el salitre, la resina, la brea, el alquitrán y la cal viva. Si bien no indicaba para nada el proceso ni las proporciones de los mismos, intuitivamente pude descifrar el conjuro para invocar a la bestia. De todos ellos, lo básico era el salitre; el destilado en seco a su mínimo componente, la sal de sodio, prendía llama al contacto con el agua. Era el eslabón que unía al agua con el fuego, el intermediario que volvía aliados a tan mortales enemigos. Una vez despierta la flama al roce con el agua, se transmitía a los compuestos inflamables, abriendo las puertas del Infierno. Intuí que una resina neutra y viscosa era necesaria para mantener la suficiente separación entre el agua y el compuesto inflamable, de manera que este no se apagase al contacto con el líquido, permitiéndole solo al salitre acariciar los húmedos labios. Algo me dijo también que en el cálculo justo de la resina yacía el secreto para no asfixiar antes de tiempo el beso de fuego.
En los depósitos militares de la isla pude escamotear algunos de los componentes mencionados, ya que varios de sus celadores y administradores eran clientes míos habituales. Algunos de los escasos drogueros de la isla que me suplían de materia prima para el negocio, también lograron conseguirme uno que otro compuesto de manera más o menos lícita. Acostumbrados a mis chifladuras, no preguntaban a mis requerimientos, limitándose a sonreír. Era yo un buen cliente para ellos, lo suficiente como para respetarme el sigilo por lealtad. En algunos de nuestros furtivos arribos por agua dulce a la isla de Santa Lucía, logré ascender al volcán Qualibou –la mismísima boca del Infierno para los arahuacos– descubriendo paredes peladas de caliza de las cuales raspé la cal viva necesaria, así como recogí salitres y nitratos sulfurosos para mi nueva chifladura.
Los meses por venir serían un largo y extenuante ejercicio de paciencia. Una y otra vez intenté las mezclas más fortuitas, cada cual más inefectiva. El malhumor de no obtener nada explotaba contra cualquier pobre subalterno o aldeano, por la falta más insignificante. Tuve que aumentar mi consumo de opio para superar mi creciente frustración, vilmente nutrida fracaso tras fracaso. El agua me llevaba la delantera y consumía burlona toda mezcla que depositaba sobre ella. Con mi mente saturada y en punto muerto, preferí hacer un alto y dedicarme, sin resolver aún la primera incógnita, al problema pendiente de la aplicación. ¿Cómo crear un dispositivo que permitiera contener a la bestia y liberarla en la dirección deseada? La segunda ilustración del libro me dio la clave. El cilindro grande a todas luces contenía la mezcla explosiva, cuya fórmula, ¡ay!, me seguía siendo esquiva. El cilindro menor, colocado sobre su padre, sin lugar a dudas debía de contener el agua. El ducto que los unía en su parte posterior igualmente tendría que contar con alguna especie de llave o paso obstruible para mantener separadas ambas sustancias, hasta el momento en que su mortífero abrazo se hiciese necesario.
Una vez unidas, el contacto con el agua encendería el sodio del salitre, cuya flama a su vez habría de prender violentamente la mezcla de compuestos inflamables, mientras las resinas separaban el fuego del resto del agua. Solo el sodio mantenía encendidos y en celo ambos compuestos. La violenta expansión del líquido, producto de la permuta en fuego, enviaría el compuesto inflamado a través de la estrecha boca del cilindro, previamente apuntado hacia el objetivo a rostizar. Los cilindros debían de estar hechos en cobre o quizás bronce, para soportar el embate del encendido. Pero igual hubiera dado que estuviesen hechos en madera o granito. Una vez liberada, la jauría solo tendría ojos para buscar el agua. Y en cuanto al hierro, hubiera sido demasiado pesado para maniobrar los cilindros en la cima medieval de una muralla abordada, o en el vientre de una galera bajo asedio. Pero de fijo debían de formar parte de algún soporte o forro adicional en la parte posterior de la estructura, a fin de evitar que la bestia se escapase por fisuras no deseadas. Después de todo, la idea era freír al enemigo sin abrasarse uno mismo en el proceso.
Absurdamente, comencé a construir pequeños dispositivos de tal naturaleza en vidrio y latón, llenándolos con mezclas estériles a las cuales les agregaba agua mediante un gotero, a través de una ranura que dejaba en la parte superior y posterior de los mismos. Pero solo el agua, la muy maldita, se comportaba desdeñosa y predeciblemente hostil, chafándolo todo. Más de una vez, en los arrebatos de ira propiciados por mi incompetencia, destruí preciados alambiques y valioso instrumental que invariablemente tenía que reponer antes de mi siguiente cónclave. Tales embates, de más está decir, cesaron al acumularse la cuenta por su constante reposición.
Caí abatido y con el desánimo llegaron las fiebres, a tal punto que mi exasperado superior no dudó en concederme unos días para que descansase. Y con las fiebres llegaron las pesadillas en la sacristía y en la alcoba de mi infancia, alternadas con estúpidas y viciosas ensoñaciones de diablos cocinando almas condenadas en el Infierno, empleando sin consentimiento mis toscos cilindros como lanzallamas. Sonriente y sarcástico, el diablo en jefe, a la manera de un llameante cocinero, les decía que debían agregar más goma al fuego para lograr que la sal incendiase el agua. Extasiados, todos sus subalternos aplaudían entusiastas, mientras su cabecilla me reconocía el mérito inclinándose reverente ante mí.
Sudando, me desperté enfurecido y afiebrado. Ya suficiente era desgastar la lucidez en infructuosos experimentos como para terminar de malbaratarla tontamente en pesadillas idiotas. Con una cobija pulguienta sobre los hombros me levanté y mi dirigí a mi precario laboratorio de alquimista fracasado. A medias inconsciente, a medias iracundo, seguí como un autómata las instrucciones del ridículo sueño. Nada tenía que perder, todas las sugerencias pedidas y todas las lecturas hechas habían sido igual de inútiles. El consenso era no agregar mucha resina neutra, para evitar que se ahogase la combustión entre el sodio y el agua. El diablo a cargo de las parrillas infernales indicaba lo contrario. Tenía ya los compuestos listos e hice la mezcla agregando más goma, repitiéndome a mí mismo lo imbécil que era por hacerle caso a un diablejo de pacotilla y lo insensato por tratar de emular a Kallinicos a la vuelta de los siglos, allí donde tantos otros más brillantes que yo habían fracasado por decenas de generaciones estériles.
Vertí la mezcla por la ranura de uno de los pocos cilindros que me quedaban útiles, después de mi último exabrupto contra el menaje. Lo coloqué en una pequeña anda de madera horizontal y como tantas veces en el pasado, fui por mi gotero y por agua en un liviano cuenco de madera, a fin de verter el ingrato líquido. Sentado gotero y agua en mano frente al cilindro, la racionalidad volvió a despertarme, confrontándome con mi zonza intención de cifrar mis esperanzas en un sueño de mala muerte. Debilitado, comencé a gimotear quejumbroso, impotente ante esta contrariedad que pendenciera me plantaba cara. Me incliné hacia adelante y mecánicamente empecé a cargar el gotero y derramar gota a gota sobre la astillada mesa, contándolas hipnótica y maquinalmente, mientras me decía una y otra vez al ritmo de las mismas, es–tú–pi–do, es–tú–pi–do.
Libre a su arbitrio, mi mano con el gotero comenzó a mojar el cilindro en su parte frontal, en tanto yo seguía imprecándome con la misma salmodia, a medida que el enojo y la frustración empezaban a encender mi alma. Las lágrimas iniciaron su caída por mi rostro conforme el tono de mi voz se iba elevando. Quería destrozar algo, pero todo era demasiado caro como para reducirlo a escombros. Enfurecido me puse de pie violentamente, tumbando la silla y mi cobertor. Tiré a un lado el gotero y tratándome de estúpido a voz en cuello arrojé ferozmente el cuenco con agua sobre el cilindro, que recibió el líquido en toda su extensión, ranura incluida, segundos por delante del cuenco. Pero la escudilla nunca llegaría a tocarlo.
Fue un seco silbido, como el amable canto de un ofidio en celo. E inmediatamente, en medio de una acre aspersión, el ansiado aliento color naranja blanquecino de la bestia salió como un chorro de veneno por la boca del cilindro, prendiendo fuego a algunos de mis libros, entre ellos el viejo manuscrito bizantino. La fuerza de la eyección lanzó el cilindro hacia atrás golpeándome en el vientre, justo para tumbarme sin aliento en el acto. No tuve tiempo para celebrar mi éxito. Angustiado por el fuego que iba a crecer en momentos a través de mi yerma alcoba, olvidé todas las prevenciones caviladas, leídas y releídas en la traducción del moribundo sacerdote durante meses. E instintivamente, como clásico militar de libro, intenté apagar el fuego acercándome para arrojarle agua. Todo se cumplió al pie de la letra. El fuego se multiplicó violentamente y al devorar iracundamente el aire a su alrededor me jaló hacia él, prendiendo sus colmillos en mi mano, la cual se quemó gravemente en la piel del dorso. Después de mi cicatriz en la cara, es la segunda marca que más he amado en mi vida... Volviendo a la realidad presa del dolor, un poco de vinagre de mi cocina puso a la serpiente de fuego como una mansa culebreja a mis pies.
Enloquecido de júbilo y olvidando el dolor de la quemadura, comencé a bailar riendo demencialmente por la habitación, mientras agradecía al mensajero infernal que a través del umbroso follaje del sueño me había susurrado al oído el secreto para encender a la criatura. Era ya un consumado opiómano y alquimista por derecho propio, un digno sucesor del Kallinicos. Los ensayos por venir no harían más que afinar mis destrezas, cuidando eso sí de preparar antes de cada experimento garrafas con mi inapreciable orina, para amansar al ofidio de fuego una vez lo hubiese invocado. Nada importaba que en la Era de la Pólvora, mi nuevo secreto fuese asaz impráctico e ineficiente. No pensaba compartirlo con nadie, empezando por el insulso Imperio del cual era súbdito. Además, era un bienaventurado y beato arcano que no debía de profanarse con el licencioso afán de lucro. No cualquiera puede ir por allí contando para su solaz interno con la franquicia del Infierno en asuntos de amaestrar ciegas fieras innombrables. Me bastaba con la diabólica satisfacción de saberme amo de la bestia. Podía ya volver rejuvenecido a mi día a día en la olvidada guarnición en la que se me había confinado. La solvencia económica de mi comercio personal y un servicio modesto pero nuevamente encauzado, eran ya de por sí bastante ganancia. Podía darme el lujo de terminar oscuramente mi vida en aquel garito gigantesco. Pero el Infierno, por lo visto aún encaprichado conmigo, pudo encontrarme en mi cementerio prematuro, ansioso como estaba de empezar a cobrarme sus cortesías.