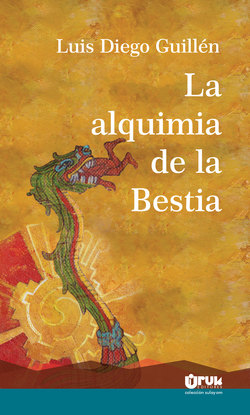Читать книгу La alquimia de la Bestia - Luis Diego Guillén - Страница 11
VII
El espectro más vaporoso
ОглавлениеMeses antes de cumplir mis catorce años, el obispo de Nicaragua y Costa Rica, Monseñor Bravo de Laguna, anunció su visita pastoral a mi desarrapada tierra. Su llegada fue precedida en meses por su oidor personal e íntimo amigo, poderoso hacendado dedicado al cultivo del añil en Nicaragua y que venía no solo para ofrecer soporte administrativo a la visita pastoral, sino también para colaborar con el juicio de residencia del Gobernador, quien ya finalizaba su cargo. Colocados en una de las mejores casas posibles, en las cuadras más alejadas pero dignas del centro, fueron el recién llegado y su esposa toda actividad para preparar el arribo de Su Ilustrísima, en cuyos preparativos participó mi madre asiduamente, a pesar de la desmejora en su temperamento por culpa de mis deslices y el abandono de mi carrera religiosa.
Los visitantes y sus dos únicos sirvientes se instalaron lo mejor posible en la casa puesta a su disposición. Pero lo que desde el inicio obsesionó el corazón de la jauría masculina de Cartago fue su hermosa hija, de mi misma edad y ahijada dilecta del Obispo, belleza singular que desde ya había sido ofrecida en matrimonio al hijo de otro poderoso prebendado del norte. Pasaba la doncella la mayor parte de su tiempo acompañada de su anciana nodriza, practicando sus devociones, bordando, leyendo o colaborando en las labores de la casa. Yo conocía con todo mis límites, sabedor que ella estaría fuera de mi alcance, pues temí en mi fuero interno contrariar aún más a mi madre. Pero mis compañeros de escuadra llegaron al tácito acuerdo de que se trataba de la presa perfecta, fruta propicia de un huerto al cual solo bastaba estirar la mano.
En mi desconocimiento –a pesar de todo desconfiaban de mi edad– vandalizaron clandestinamente la residencia de los visitantes. Ante el temor que el extraño acto reportaba y en vistas de la relativa soledad de la residencia, el padre de la niña solicitó ayuda al Gobernador, quien no deseando contratiempos ni en su juicio de residencia ni en la visita de Su Ilustrísima, no tuvo reparos en aceptar el consejo y la oferta de mis compañeros de armas y coordinar con ellos guardia permanente ante la casa en cuestión.
Era ya vísperas de partir una numerosa comitiva, que incluía al Gobernador, los padres de la muchacha, lo más selecto de la sociedad cartaginesa y lo menos rudimentario de la compañía de arcabuceros. Su objetivo sería esperar la caravana de Su Excelencia en la ciudad del Espíritu Santo de Esparza y acompañarle hasta la capital de nuestra provincia. La permanente escolta de los fieles agentes del orden era la mejor garantía de seguridad para una mujer joven y su vulnerable cuidadora, en una ciudad que se despoblaba entre semana.
A pesar de mis enfervorizadas súplicas, el Gobernador no me llevó consigo. Lo bien que hubiera hecho. A fuerza de ruegos, mi madre le convenció de que no le acompañase, por lo cual me había ausentado a disgusto de casa por una semana, pernoctando en las caballerizas del Cabildo. Fui asignado al relevo nocturno de la guardia en la casa de los visitantes. Todo lo demás fue en apariencia fácil para mis compañeros, caterva de idiotas nada acostumbrados, al igual que yo, a que una mujer tuviera muy buenas razones para decirles que no. Transcurrió una estudiada semana de monótonos y constantes relevos de centinela, lo cual terminó de persuadir a las residentes de que la normalidad había vuelto y no había nada de qué preocuparse.
Debía yo tomar mi turno de guardia y llegué antes del anochecer, extrañándome de encontrar los cinco restantes caballos de nuestro destacamento amarrados frente a la casa, cuya puerta estaba abierta de par en par. La nodriza yacía amordazada en el suelo de una sala vapuleada sin misericordia, con una fea herida en la cabeza y el espanto en los ojos. Los gritos ahogados me guiaron hacia el granero, sin detenerme a auxiliar a la anciana mujer. Aprovechando la impunidad que la ocasión brindaba, habían reducido a la impotencia a la joven dama a punta de bofetadas. Los jirones de ropa ya no alcanzaban a cubrir el pudor de su entrepierna, en la cual mis compañeros de caballería estaban a punto de solazarse, enloquecidos por el licor rasolé que habían empezado a consumir desde horas antes del desaguisado.
La niña clavó su despavorida mirada en mí, suplicante de ayuda. Fue entonces cuando emergieron desde el abismo sin fondo que ya era mi corazón, los ojos aterrorizados de la mulata al ser arrancada de nuestro hogar. Contra todo pronóstico y para la sorpresa de ellos, me les fui encima a punta de culatazos, pero pobre mozo imberbe al fin y al cabo, era poco lo que podía hacer contra cinco mocetones jóvenes, por muy ebrios que estuviesen. A punta de patadas y puñetazos, pronto fui un guiñapo inconsciente a la par de ella... Me desperté cundido de heridas, con la ropa desgarrada y sangrante. A mi lado la joven yacía también, desvanecida y sin ropa. Asustado y lloroso, me vestí lo mejor que pude y salí corriendo a trastabillas en la fría oscuridad de la madrugada.
Años después me enteré que no los detuve a tiempo. Uno de ellos, ignoro quién, logró insertar su fétida semilla y la niña quedó embarazada. Abajo se vendrían los planes de matrimonio con una de las mejores familias de León. Se le cuidaría lo mejor posible en Cartago mientras diera a luz, para luego ser depositada en algún convento de su tierra natal. Su estado empeoró conforme avanzaba su embarazo y después del alumbramiento, no se le permitió atender al bebé, dado su deterioro emocional.
En un descuido de la servidumbre, tomaría al niño para ahogarlo en la acequia cerca de su casa. El cuerpecito flotante fue rápidamente encontrado, pero no fue sino hasta muy avanzado el frío ceño de la madrugada que a ella la hallarían, deambulando por el cauce del río, con la ropa marchita y los pies destrozados por las piedras. Ajena a sí misma, preguntaba bañada en llanto si habían visto a su criatura. Su vida se consumiría lentamente en el convento al que la destinaron, cuidada por las monjas de las que llegó a ser su espectro más vaporoso. Aún ignoro si vive, pero me legó el segundo par de ojos aterrorizados cuya mirada habría de perseguirme en todos los años por venir. De los restantes ya hablaré en su momento...
Esa misma noche los cinco facinerosos se dieron a la fuga. Rápidamente se les daría caza, ejecutándoseles sumarísimamente al intentar oponer un estúpido conato de resistencia. Llegué a la casona familiar y desperté a mi madre, contándole todo de un tirón, manifestándole un clamor de ayuda que contrastaba con la frialdad de nuestra relación en los últimos años. Tenía sólidas esperanzas de defensa en mi balanza: en caso de que aún viviese, la víctima podría identificarme como un fallido defensor. Aunque por otra parte, ¿cómo probar que no había formado parte del plan conspiratorio?
Mi madre solo acertó a mirarme fija y profundamente. En ese preciso momento se dio cuenta de que todas las ilusiones para conmigo, llegaban a su final. No sería ya sacerdote y una limpia carrera militar, para las andrajosas posibilidades de la provincia, quedaba también en el suampo del olvido. Mi prometedora inteligencia era solamente una escuálida baza que en nada inclinaba la suerte a mi favor.
Gumersindo, criado de confianza de mi madre y conocedor de aquellos truhanes, se encargó de sacarme esa noche, hechas las primeras y furtivas curas de emergencia, hacia los cacaotales de la familia en Matina. Era tiempo de cobrarles a los contrabandistas del Caribe las miradas para otro lado que mi abuelo dirigió cuando llegaban a ejercer el comercio ilícito, en el linde de sus plantaciones con el mar. Se les pagaría en dinero contante y sonante para sacarme de Costa Rica y llevarme por mar hasta Río Tinto en Honduras, donde uno de los hermanastros de mi madre vivía al borde de la ley, dedicado al comercio y a la inspección militar en nombre de la Corona.
Llevaba yo una carta para el capataz, en la cual se explicaba la naturaleza de la desesperada acción y los pasos a seguir. La vara de alcalde de mi abuelo sería parte del pago por mi salvamento. Lo que desconocía es que, oculta en las bolsas de buenos reales de plata, ya escasos en el sur del Reino, iba otra carta sellada para el jefe de la plantación y cuyo contenido solo averiguaría muchos años después, cuando el destino me lanzase de nuevo a las mismas playas por donde huí.
Gumersindo fue asesinado por orden de mi madre, cosa nada difícil para el capataz, que ya le tenía animadversión por descender ambos de pueblos africanos rivales. Se cuidó de mantener a buen recaudo mi ropa sucia y llena de sangre, como evidencia convincente. La versión oficial sería que había sido raptado por el esclavo de confianza de la casa, en connivencia con los autores del atentado contra la niña, a fin de deshacerse de un inoportuno visitante en el momento del crimen y llevándome, aprovechando mi debilidad y la confianza en el servidor, hacia la lejanía de Matina, donde fue muerto por zambos mosquitos y encontrado por servidores del cacaotal, que conocían las únicas salidas al Caribe. Mi cuerpo nunca fue descubierto, pero se concluyó que fue ultrajado y desaparecido por los mismos miserables que ajusticiaron al traidor de Gumersindo, cuando este quiso usarme como prenda para comprar para él y para los cómplices que nunca llegaron, el escape por mar.
Oficialmente, había muerto para todos. Yo iba a bordo de una balandra holandesa cargada de cacao, cuando la comitiva de Monseñor Fray Alonso Bravo de Laguna hizo su entrada triunfal en Cartago, en el año del Señor de 1674. Meses después el obispo fallecería en esa misma ciudad. Su reposo final sería custodiado por una pequeña tumba, cuna eterna de un blanco ángel cuya venida al mundo no logré evitar y cuyo bautizo mortal haría la niña ultrajada en el fango doliente de una vetusta acequia.
No volví a ver a mi madre. Tiempo después de mi funeral en ausencia, se quitaría la vida…