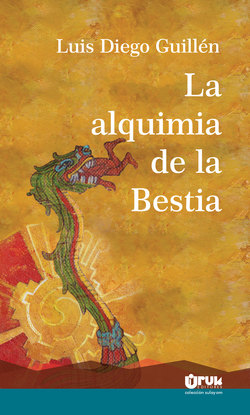Читать книгу La alquimia de la Bestia - Luis Diego Guillén - Страница 8
IV
Víbora en celo
ОглавлениеEl joven novicio asumió con empeño la responsabilidad de mi educación, requisito para tener derecho a su avituallamiento. Con sus maneras pausadas y reflexivas, con sus discursos serenos y bien ponderados, con su afición por la ciencia y la literatura –que habría de transmitirme– el religioso en ciernes pronto se ganó la confianza de mi familia. Y muy especialmente la de mi madre, quien a pesar de su reticencia a establecer lazos de amistad, pronto le demostró una gran simpatía y una profunda confianza, nombrándolo su confesor y consejero, a pesar de no contar ni con edad ni con la investidura para ello.
Pronto mi preceptor se convertiría en una persona de gran ascendiente entre los míos, respaldado también por su eficacia como enseñante, la cual quedaba patente en la velocidad con la que yo aprendía las primeras letras y ampliaba la madurez precoz de mis razonamientos religiosos. Rápidamente, formaron parte de mi educación los rudimentos de la doctrina que tanto desvelaron a mi madre y a mi tío, fervientemente estudiados en mi casa hasta que el novicio, con la aprobación de mi abuelo, consideró que ya podía asistir por mis propios fueros a la iglesia, para las clases individuales en el cuarto de la sacristía. Pero pronto, entre uno y otro dogma de fe, comenzaron a deslizarse explicaciones y justificaciones de otra naturaleza.
Decíame que el cuerpo era malo, la fuente de donde brotaban toda clase de tentaciones pero que era bueno que los que se formaban en la carrera religiosa –y mientras más jóvenes mejor– conociesen las tentaciones con las cuales deberían de lidiar, práctica que en nuestro caso, varones castos, era lícita y educativa. Y fue así como todas las variantes de la criada mulata las volví a vivir con el novicio, en toda su amargura. Pero esta vez la cuota de afecto diurno no llegó a la cita. No tenía por qué quererlo ni apreciarlo. Siempre terminaba vomitando en el camino de la curia a mi casa, antes de llegar. El insomnio se empezó a deslizar en mi lecho con cada amanecer que anunciaba una nueva ida a la sacristía. También empecé a dejar de comer. Mi inapetencia fue tomada en el seno familiar como indefensa manifestación de rebeldía ante los misterios divinos, cuyo conjuro quedaba relegado en las manos confiables del experto novicio.
Un día de contumaz desacato a su particular pedagogía, intentó obligarme a ingerir su viscosa efusión. No lo permití y salí corriendo hacia los ejidos de la ciudad. Quiso perseguirme pero era jueves, día de mercado en la plaza y la desacostumbrada muchedumbre, ausente en otros días, le hizo desistir temeroso. Corrí hasta los breñales donde me llevaba mi mulata… Toda res dócil no conoce más camino que el del matadero... Llegué hasta el borde de uno de los riachuelos. En el agua calma empecé a ver reflejado mi rostro, el cual antes mis ojos se transformó en el del novicio. Furioso golpeé con frenesí la superficie del líquido, hasta terminar descompuesto. El asco nuevamente brotó en mí, magma fétido que surgía de mis propias entrañas y que me hizo vomitar violentamente, como nunca antes había vomitado.
Tomé una de las breñas rotas y desastilladas; era poco su filo, pero lo que faltaba en corte lo suplía mi mano con su fuerza. La hundí sobre mi ceja izquierda y con retorcida lentitud la deslicé hasta la base de la barbilla, muy por debajo de mi boca. Me tomé mi tiempo. Allí donde mi carne intentaba oponer una vana resistencia, me detenía deleitoso para ampliar el surco. El agua calma me permitió ver nuevamente mi rostro, a través de las gotas de sangre que caían y le daban un tono rojizo y distorsionado a la superficie del estanque. Me gustó lo que vi. Ahora sabía que para no sufrir las afrentas de los hombres, debía dejar de ser uno de ellos y convertirme en algo que temiesen. Algo que no fuera de este mundo. Por fin, había encontrado el camino a la vida eterna...
No gastaré ahora detalles en explicar los gritos de terror de las mujeres de mi casa cuando llegué con el rostro partido y bañado en sangre. El novicio, que estaba como siempre dándole quejas sobre mi comportamiento a mi madre cada vez que cometía la impertinencia de resistirme, quedó helado en su silla y sin mascullar palabra. Por una vez el cáustico vidriado de mi progenitora se resquebrajó y abandonando toda compostura, me tomó de los hombros sacudiéndome con violencia y preguntándome a voz en cuello, una y otra vez, qué era lo que me había hecho. Solo atiné a verla con ojos fijos y sin pestañear. Fuera de sí, comenzó a abofetearme, salpicando con mi sangre a los presentes. La fuerza maciza de mi abuelo la separó de mí y la entregó a las mujeres de la casa, víctima ya de un ataque histérico que debieron de reducir empleando las hierbas medicinales del jardín de mi abuela. La mulata inició mis primeras curaciones, preguntándome también en voz queda qué había hecho yo. Tampoco esta vez hablé, atinando a mirarla fijamente, respirando con la violencia de un asmático en agonía. Me miraba con miedo. En los estertores de su amado cachorro, adivinó con certeza la fiera de los años por venir.
Por primera vez, mi abuelo dio muestras de un cariño para mí desconocido. Ante el tímido mascullar del novicio sobre una posesión y sobre la necesidad de un exorcismo, mi abuelo, por lo común ajeno a los quehaceres religiosos, espetó que yo estaba cansado y sumamente presionado por mi maestro y por mi madre. De ahora en adelante la doctrina se daría en mi hogar, mientras convaleciese. Ordenó a mi madre que estuviese al tanto de mi recuperación y que la mulata se dedicara más a los quehaceres de la casa.
A partir de entonces el miedo sería el nuevo pupilo con el cual el novicio tendría que lidiar, ante mi mirada fija, mi rostro hinchado y mi estudiada respiración de víbora en celo. Sus florituras teológicas sobre la importancia de experimentar con la carne cesaron, al igual que sus demostraciones prácticas. Mi mulata seguiría cuidándome con ternura, pero fue delegada a la troja adjunta y mi madre, a quien en su enajenación por primera vez le vi un destello de sentimientos, aunque insanos, debería dormir siempre conmigo, por disposición de mi abuelo.
Por fin yo era libre. Deformando mi cuerpo e insuflando terror, había conseguido que me dejaran existir en paz. Había encontrado la verdad que yace tras de todas las cosas. Mi horadante mirada, esa de reptil que ahora ven ustedes de soslayo, se había convertido en mi mejor escudo, curtida y enmarcada por la cicatriz circundante a la periferia de mi rostro. Y por algún sino misterioso mi abuelo, que ya había sido acuchillado por la Iglesia en las manos de su hermano, tomó para sí la responsabilidad de enseñarme las artes de este mundo, a despecho de los reclamos de mi madre y de la memoria de don Alonso de Sandoval. Siempre me había encantado su colección de mosquetes y pistolones desastillados y herrumbrosos; su viejo, astroso y amadísimo arcabuz, su florete fraguado en hierro vizcaíno y la vara de alcalde con pomo de oro que había recibido el día en que su hermano lo atacó, más de veinte años atrás. Armero diestro, a escondidas de mi madre y de mi abuela empezó a entrenarme en el uso de sus pertrechos, prefiriendo las armas de fuego por sobre las armas blancas.
Sin perder el sueño por las protestas de la reticente autora de mis días, me sacó de las lecciones de sacristía frente a la mirada impotente del novicio, para enseñarme la montura militar o para llevarme a los ejercicios de la compañía de arcabuceros que dirigía junto con el gobernador Juan López de la Flor, quien empezó a tomarme cariño divirtiéndose con la pueril seriedad de mis tempranas aficiones castrenses, máxime cuando le decía que mi sueño era llegar a ser maestre de campo como él. No obstante, bastaba a mi abuelo recordarle en tono mayor la promesa de mi madre y la voluntad sucesoria de su hermano, para aminorar sus ímpetus belicistas. Ahora creo que en el fondo y a pesar de todo, don José de Sandoval nunca concibió para mí otro destino que la carrera eclesiástica, si bien el insospechado talento que su nieto había demostrado para las armas le llenaría de satisfacción los últimos años de su vida. También ahora intuyo que en su fuero interno, en su escasa perspicacia emocional, sintió que debía protegerme de algo, aunque no tuviese la más mínima idea de lo que fuese. Pero sus afanes eran causa perdida: no había poder alguno capaz de protegerme de mí mismo. Y lo que me enseñó, a la postre contribuiría también a mi destino final.
Dos años de una paz ilusoria transcurrieron. Seguía la formación con un novicio que me temía y odiaba por mis nuevas rebeldías marciales, sin más salida que continuar con la voluntad de mi tío, so pena de tirar por la borda su futuro eclesiástico. La atención por parte de la mulata se remitió a mis comidas y a mis escasas pertenencias, dada mi mayor capacidad para cuidarme y la forzada aceptación de mi madre a compartir su lecho conmigo todas las noches. A despecho de todos, mi abuelo me regaló mi primer pistolón y mi primera silla de montar, apartando uno de los recién nacidos potrancos de sus pastizales, para hacerme parte de la guardia montada de la ciudad. La vida parecía haberme concedido al fin una tregua que pronto volvería a arrebatarme.