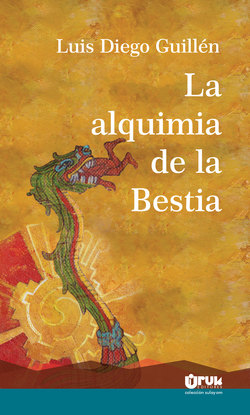Читать книгу La alquimia de la Bestia - Luis Diego Guillén - Страница 23
IV
Usekara
ОглавлениеDebo reconocerlo. Juzgué muy mal al cholo Juan Manuel de primera entrada. A pesar de su adormilado descuido conmigo en su primera noche de brega, ningún emperador o resucitado fue asistido en la forma en que Juan Manuel me sirvió en los días venideros. A su particular manera, niño grande e ingenuo como también lo era mi primo, daba rienda suelta con cortés y admirable candor a su lengua, en un español jaspeado por las vetas de la jerga materna, respondiendo imprudente a cada una de mis cándidas preguntas sin medir el efecto o las consecuencias de lo parloteado. Nativo de las montañas y en desarraigo desde muchos años atrás, había crecido en la reducción de Cot, amancebado sin tomar en cuenta clan o casta, velando por el sustento de su mujer y sus dos pequeñas mellizas. Por él terminé de ponerme al tanto de las vicisitudes de mi pueblo en la treintena de años acaecida desde mi partida.
Gracias al cholo me enteré que don Lorenzo Antonio de Granda y Balbín era un solterón contumaz al borde de la indigencia, sin más arraigo a la provincia que su salario, el cual, tradicionalmente, se lo atrasaba la Real Caja de Granada. Por ello debía siempre ser socorrido por sus influyentes amigos de Guatemala, entre los cuales contaba a concejales y comerciantes de no poca importancia. Pletórico de conflictos con mis inconvivibles paisanos, la enfermedad se cebaba en su cuerpo, empezando por devorar su habla, tal y como una boa deglute lentamente a su presa.
Don Joaquín de Mestanza era de otra pasta. Vigoroso y resuelto, encarnaba la fuerza que al anciano Gobernador le faltaba por momentos. Moralista e intransigente con el vicio y la vagancia, perseguía sin denuedo a trasnochadores, jugadores y mujeriegos, atando a los infractores al cepo y a las transgresoras a sus piedras de moler, haciendo funcionar en suma el día a día de la capital, en lo que esto fuera posible. Si bien el cholo no supo explicarme el porqué del nervioso retorcer de dados en su mano, logré averiguar que era un apasionado dibujante y cartografista en sus ratos libres, cuyos mapas y bosquejos de caminos, tierras y comarcas remotas de la provincia eran muy cotizados en Guatemala, para fines administrativos y de ornamento. Sí me adelantó Juan Manuel algo que debía tener muy en cuenta para con el Teniente de Gobernador: si restregaba dos dados en la mano, estaba de malas pulgas y era mejor andarle de lejos. Cuando llevase un solo dado o ninguno, que era lo más atípico, podía acercarme a él sin temor. Definitivamente, era el muro de contención que debía ganar para mi causa. En cuanto a sus subalternos, don José de Casasola y Córdoba y don José Mier de Cevallos, eran estos buenos y honrados militares de la Península, a cargo de la defensa y la administración marcial en nombre del Gobernador. Más allá de eso, poco que decir salvo que como todos buscaban el alivio económico o el ascenso castrense que les pudiera asegurar su futuro, a una edad en la que las buenas oportunidades iban siendo engullidas por los más jóvenes y de buena cuna, comprados los títulos y los puestos aunque fuese a punta de carretones de cacao.
Y por último estaba mi severo fray Anselmo de Noguera y Moragues. Catalán de origen, había hecho su noviciado en el convento valenciano de la Corona de Cristo, donde obtuvo las órdenes como franciscano recoleto. Contumaz admirador de la cultura gala y el idioma francés, el cual hablaba a la perfección por sus constantes viajes a los monasterios franciscanos a ambos lados de los Pirineos, también había sido por años guardián adjunto en el convento de San Miguel de Escornalbou y responsable de la difusión de la orden minorita. Dicha afinidad, impensable durante el reino del Hechizado, tomaba carta de ciudadanía con el ascenso del Borbón, de quien era súbdito devotísimo y acérrimo partidario del centralismo que pregonaba, en detrimento de los fueros que tan celosamente defendían sus paisanos catalanes. Al igual que Mestanza, era un austero defensor del orden y el estatuto, del código y del precepto; veía en el despotismo borbónico la forma de salvaguardar a los mismos de la plétora de autonomías que hacían de la Península un frágil mosaico de nacionalidades sin alma común, sin músculo para defender la fe católica, que era, a sus ojos, la principal razón de ser del Imperio.
Tras múltiples choques con sus hermanos y compatriotas por tan peligrosas ideas, en un momento en que ni por asomo se presagiaba la llegada de un francés al trono ibérico, llegó el vehemente y severo religioso a la conclusión de que nada hacía en su patria y se dejó convencer por un grupo de frailes, de quienes había sido formador en su convento de origen, comunicándoles su santo celo, de hacer las Indias en el plano espiritual. Proa pues a América. Agradecidos por sus extraordinarios servicios en la revitalización de la diócesis franciscana en tierras catalanas y por su afán de colaborar con la evangelización de las Indias Occidentales, –en un momento en que la misma se le escapaba de los dedos a la Orden– sus superiores le encargaron el pequeño pero espléndido crucifijo que orlaba su pecho, con la consigna de legarlo a quien escogiese para continuar con la dirección de la obra misionera, cuando llegase el momento. Solo así se explicaba esa joya en la pechera del austero varón, hombre probo y severo de un frugal y altruista despotismo, que aplicaba a partes iguales en su faena como superior del Convento de Cartago y responsable de la evangelización en la cerril Talamanca.
Convencido como estaba de conocer la verdad absoluta y de su autoridad para tomar a los demás de la mano sin pedir permiso y llevarles por la senda de la verdadera religión –fueran peninsulares, criollos, indios o mulatos–, representaba yo ante sus ojos la epítome de todo lo que más profundamente aborrecía. Un totalitario del espíritu, un padre benevolentemente déspota, pero capaz de morir de hambre con tal de alimentar al último indio de sus reducciones; el nuevo y entusiasta aire que él y los suyos le habían insuflado a la provincia en su obligación ante la Corona de ganar a Talamanca para el evangelio, le daban al solemne religioso mil títulos para hacer valer su opinión en la pequeña sociedad de mi tierra. Los hechos hablaban por sí mismos. Tres grandes misiones florecían en Talamanca, San José de Cabécar, San José Urinama y Chirripó, sin contar con la sólida reducción de Boruca, sobre el Mar del Sur y que pronto se reforzaría con nuevos indios bautizados provenientes de la cordillera y las tierras caribeñas al norte de ella. Sin lugar a dudas, él y Mestanza serían los dos aparejos del yugo que terminaría por aplastarme si no sabía anticipar sus movimientos con sagacidad.
Y tuve, por último, el jocoso deleite de conocer a dos cholos más, íntimos de Juan Manuel y servidores también de Antonio y del Convento. Gil Castro Baldizón, de un extraordinario parecido con Juan Manuel y su concuño del alma, que tenía, igualmente, a su parentela en la reducción de Cot, pero pasaba la mayor parte del año en Cartago, difícilmente por exceso de afecto hacia su mujer, con la que no tenía hijos. Rasgaba el español con dejos de su jerigonza nativa, pero era igual de servicial, sumiso y creyencero. El otro era Emiliano Abranza, moreno bajo y grueso, de bigotes ralos que le sobresalían sobre la comisura de los labios y cuatro pelos ensortijados en la barbilla por toda pilosidad. Andaba siempre con un pañolete anudado a la cabeza y sobre este un enorme sombrero de paja, para protegerse del despiadado sol en los labrantíos que rodeaban a la reducción de Cot. A diferencia de los otros dos, era un hombre de familia en extremo casero, diestro en el manejo de varias de las lenguas indígenas, pero renuente a acompañar a los franciscanos en sus labores de misionaje, prefiriendo romperse el lomo sobre la pala y el azadón de madera. Taciturno, lúcido y circunspecto, daba la apariencia de una envidiable serenidad que en mucho me habría de servir en los agrestes recovecos de Talamanca.
Por lo demás, mi tierra seguía siendo el mismo mundillo de dimes y diretes que recordaba. Únicas armas posibles contra el tedio de un paraje en lo que nada cambia, en el que las hojas del calendario se atascaban junto a las ruedas de los carretones de los maldicientes campesinos, en el fango de los incontables lodazales que los dilatados meses de lluvia dejaban a su paso por las plazas y callejas del villorrio. Y en cuanto al cholo Juan Manuel, más que servicial era sumamente entretenido. Creía devotamente y a pie juntillas que portaba yo mágicos poderes que tarde o temprano derramaría. A pesar de todas las reconvenciones en contra, insistía en llamarme usekara y a su manera fue el más fervoroso creyente de mi rango, el ungido por las montañas para transmitirme la iniciación secreta en aquella celda del agrietado convento recoleto, bajo las barbas mismas del Yahvé y sus celadores de hábito café oscuro. Cuando regresaba bostezando de los oficios religiosos, invariablemente volvía a la carga predicándome y machacándome la misteriosa condecoración, infantil forma de rebelarse ante el dogma de sus amos.
Una noche en especial, fría y lúgubre como hálito de mal agüero, Juan Manuel, Gil Castro y Emiliano se quedaron a acompañarme, este último por lo tarde que era para volver a su reducción de Cot. Con una vela para los cuatro y hablando en voz queda, no me contuve la curiosidad y empecé con una burlona amonestación a la pleitesía que me rendían Juan Manuel y su cuñado.
—¡Usekara, usekara, usekara! Juan Manuel, ¡te van a quemar vivo si te siguen oyendo diciéndome así! Ve que ellos ya tienen experiencia con eso de hacer fogatas… ¿Por qué me dicen así? ¿Qué cascos es un usekara?
Juan Manuel me respondió animoso:
—¡Usekara, patroncito, usekara! El usekara usa bastón y piedras mágicas. Eso le falta a usté, pero apenas tata cura se descuide, se las consigo, no se preocupe. El usekara se va a la montaña, a lo más cerrado de la selva, a un lugar hondo y oscuro y canta todo el día las canciones sagradas, las siwas’, y ayuna y se hace las marcas sagradas en la piel y a veces tiene que sufrir mucho. Y cuando Sibú considera que el usekara ya no está sucio y está listo, viene el espíritu de Sibú como un gran rayo con un gran fuego y se mete en él y le da fuerza y el usekara es ya un usekara y se hace Sibú. Y se vuelve como Sibú y tiene grandes poderes, que matarían a cualquier otro que no sea el usekara y puede tomar la forma de animal que quiera, danta, saíno, tigre, culebra, pero en especial tigre y culebra. Cuando va a la guerra, es un tigre. Cuando tiene que luchar contra los malos o castigar a los que pecan, prefiere la culebra.
—¡Lento, lento! Sigo sin entender… ¿Qué es un usekara? ¿Y quién rayos es Sibú?
—Usekara, Sibú es Dios, es el que mandó a hacer todo –terció en mi auxilio Gil Castro Baldizón–. Los bribris, los cabécares, éramos como semillas, nos trajo como semilla, de allá debajo de donde nace el sol, donde la gran culebra cuida la casa de Sibú…
—¡Sí, sí, vinimos como semillas! –interrumpió entusiasmado Juan Manuel–. ¡Sibú trajo cuatro grupos de semillas, las ditsö́, y buscó un lugar justo debajo del sol, donde hubieran cuatro ríos! Trajo las semillas a Surayom, debajo del sol, antes de que este se moviera sobre las montañas…
—De cada semilla hizo un clan, sacó cuatro clanes, los wak. Y también hizo cuatro tipos de magos: los usekaras, los isogros que son cantores y conocen todas las historias de nuestra gente, los blus que son los que gobiernan, y los awás, que son los que curan y ahuyentan al bukurú y a los malos espíritus, los bi y los ña. Luego hizo a los yerias, que son los guerreros y los que cazan, pa’ luego terminar haciendo a los kerpas, los que sembramos la tierra, hacemos cestas y vasijas, pescamos y tenemos hijos…
—Y luego hizo que el sol se moviera y amaneció por primera vez. Y al lugar donde amaneció por primera vez lo llamó Surayom…
—¿Surayom? ¿Y es dónde rayos queda?
—Nadie lo sabe, usekara –sentenció con gravedad Juan Manuel–. Solo Sibú y los usekaras lo saben… Mi abuelo decía que estaba en el centro del mundo, allá en lo más alto de los picos. Pero aunque nuestros ojos fueran sanos y tuviéramos a Surayom en frente, no lo podríamos ver, porque solo Sibú y los usekaras lo pueden ver…
—¡Dicen que es el lugar más hermoso de las montañas, donde nació el mundo! –terció entusiasta Gil Castro, al punto de que tuve que pedir que bajase la voz–. Allí habían cuatro ríos y Sibú lo escogió porque era el lugar más lindo pa’ sembrar las semillas y donde por primera vez vio salir el sol… Y con los cuatro puñados de semillas, sacó cuatro clanes y cuatro magos de cada puñado de semillas. Y de allí nos hizo a los bribris y a los cabécares. Nosotros no nacimos en nuestras tierras. Nacimos de Surayom y mi abuelo, que era un gran isogro, decía que cuando las cosas se pusieran feas, a según y conforme el mundo se volviera más y más viejo, lleno de canas y de arrugas, volveríamos todos a Surayom pa’ empezar de nuevo…
—¡Sí! Y con las semillas Sibú nos hizo a todos nosotros, bribris y cabécares, y hizo a los magos y a los guerreros y también hizo a los clanes y los rituales y los cantos, porque solo cantando se puede hablar con Él. Y también hizo a los animales y a los espíritus guardianes de los animales, a los cuales hay que pedirles permiso pa’ cazalos y perdón cuando se les caza y se les hace sufrir sin necesidad. Por eso los bribris y los cabécares somos semilla de la buena… ¡Estamos hechos de puro maíz blanco! Nacimos antes de que amaneciera, todos los demás nacieron cuando el sol ya estaba en lo alto. ¡Nacimos allá arriba, en Surayom! Y cuando bajamos a los llanos los encontramos a todos ustedes. Y cuando nos mezclamos con los jaguares nacieron los guerreros. ¡Porque los jaguares son poderosos pero muy malos, porque solo siendo malo se puede ser poderoso!
—Y al final del primer día Sibú se cansó y se durmió en Surayom y se le cayeron varias semillas que rodaron cuesta abajo. Y de esas semillas nacieron animales que con el tiempo se dispersaron por las montañas y se hicieron otras gentes. Los bruncas nacieron de los chanchos de monte, los teribes de los monos, los síkuas, de las flores de un gran árbol que Sibú derribó en el mar y que al llegar a tierra, se convirtieron en hormigas zompopas. Por eso los síkuas adonde van, se traen abajo todos los árboles y todas las hojas…
—¿Bruncas, teribes, síkuas? ¿Y quiénes son esos?
—Otras gentes, usekara. Los síkuas son todos los que no son de Talamanca: los negros, los españoles, los indios de afuera. Los talamanqueños nacimos del maíz, los síkuas no, así de simple. Los bruncas se fueron pa’ las llanuras del sur, pero no son síkuas, porque los animales que los hicieron nacieron de las semillas de Sibú. Y los teribes vinieron de los monos y como ellos son malos y hacen mucho daño.
—¿Los teribes?
—Sí, usekara, no hay quien no les tenga miedo en Talamanca… –intervino circunspecto Emiliano Abranza–. Los teribes disfrutan coleccionando las cabezas de sus enemigos. En Talamanca todos los guerreros les cortan las cabezas a sus enemigos, pero los teribes son los mejores en esto. No respetan niños ni ancianos y se marcan por cada rival muerto, se atraviesan con huesos y espinas la boca y los labios por cada uno que matan. Y se pintan de negro. Y coleccionan las cabezas de sus rivales y las secan hasta hacerlas pequeñas y las cuelgan en sus palenques. Y beben de las calaveras de sus enemigos y se limpian la boca con la piel que le quitan a la calavera y que luego curten al sol…
—Emiliano habla bien el teribe, ¿verdad Miliano? –terció respetuoso Gil Castro.
—Sí. El que se topa allá arriba con ellos y nos les entiende, es hombre muerto…
—Entonces Surayom es donde nació todo. ¿Algo así como el Jardín del Edén, eh?
—¡Es más que eso, usekara! –terció ofendido Juan Manuel, como si yo blasfemase–. ¡Surayom es el centro de todo el mundo, donde amanece y donde anochece! Donde empieza todo y termina todo. ¡Bribris y cabécares nacimos allí y allí volveremos algún día, no lo dude! ¡El mundo se va haciendo cada vez más viejo y más malo! Eso lo vio Sibú> y por eso se dejó cuatro semillas de cada grupo y las convirtió en piedras y las dejó allá en Surayom, pa’ cuando tenga que volver a empezar de nuevo. Y allá también dejó el fuego con el que hizo el Sol y la Luna y con el que prendió la primera fogata. ¡Pero lo dejó bien guardao, porque si usté deja solos a ese fuego, y al Sol y a la Luna, lo queman todo! Y también dejó allá el río sagrado, de agua tibia y espumosa, pues los otros tres ríos se dispersaron pa’ ir a regar las selvas y las montañas. Y con las semillas de piedra y con el fuego del sol y con el agua del río allá arriba, está todo listo pa’ cuando Sibú quiera empezar todo de nuevo. ¡Pero primero todo tiene que quemase! Es como cuando usté tiene un siembro y se le llena de maleza y ya ni con el machete ni con el barbecho le da pa’ limpialo. ¿Qué hace entonces? ¡Pos lo quema, le prende fuego a todo y lo deja un tiempo! Así como lo hace con el siembro, así va a hacer Sibú con el mundo, que es la milpa de Él, cuando se ponga tan malo que ya no valga la pena desyerbalo.
—Entonces, Sibú es… Dios, ¿me equivoco?
—No se equivoca, usekara. Sibú lo sabe todo y supo cómo hacerlo todo.
—¿Y cómo es él?
—Nadie lo sabe, patroncito. Solo el usekara habla con él y lo recibe, pero tampoco lo ve. En Talamanca encontrará muchas estatuas de animales y de guerreros, pero no va a encontrar ni una sola de Sibú. A él no le gusta que le hagan imágenes. Todo lo contrario a los de por acá, a pesar de que a tatica Dios tampoco le gusta…
—Sibú nació de mujer sin varón y los curanderos lo querían matar, porque le tenían envidia. Y cuando ya todo se ponga muy feo, Sibú va a mandar a su usekara pa’ que vuelva a tomar las semillas allá en Surayom y las tueste con el fuego sagrado, pa’ hacer el mundo de nuevo. Pero pa’ hacelo, primero va a tener que quemalo todo y va a usar el fuego que dejó guardao, porque ese fuego solo al usekara que Él mande le va a hacer caso. Y pa’ que nadie cause daño mientras el usekara llega, dejó a los surás, a los bis y a los dulás, viviendo en los picos de las montañas, cuidando las montañas y los ríos y los valles y las selvas y a los que viven allí.
—Por eso cuando se entra a la montaña se entra en silencio, porque el ruido molesta a los que cuidan a Surayom. Y por eso también cuando se cruza la cordillera de un lao a otro hay que hacelo en silencio y ofrendar hilachas a los espíritus de los picos que cuidan Surayom, antes de ponerse a andar. Porque cruzar la cordillera es como esperar al pájaro que te lleva el alma cuando te llega la muerte. Hay que estar limpio y sin suciedad. Porque no todos lo pueden hacer. Es muy fácil ensuciarse y teñirse de todo lo malo. Bukurú está por todos laos…
—¿Bukurú? ¿Qué es bukurú?
Pelando los ojos con temor, en dirección a las esquinas más oscuras del cuarto, como si bukurú fuera a abalanzarse sobre nosotros en cualquier momento, habló Gil Castro en voz solemne y respetuosa:
—¡Bukurú es todo lo malo y todo lo sucio que hay en el mundo, usekara! ¡Y está por todo lao! Solo en Surayom se está libre de bukurú. La menstruación es bukurú, el embarazo es bukurú, la muerte es bukurú, el cuerpo que se descompone sin ser subido a los árboles es bukurú, los malos espíritus, los que te atosigan, los que te persiguen pa’ robarte cada una de tus cuatro almas, los que quieren matarte, los malvaos, los que te engañan, son bukurú. Bukurú es la parte del mundo que Sibú no pudo iluminar con el sol… Hay que tenerle miedo. Por eso los awás y los sukias y los enterradores saben cómo manejar el bukurú y ayunan y se preparan durante días con cantos y ayunos. Porque hay que limpiar todo de bukurú, que puede matar a tu familia y a tu clan y a tus siembros y a tus animales y a uno mismo…
—¡Por eso cuando alguien muere, nadie de la familia lo toca, solo los enterradores especiales! Y se hacen grandes ceremonias y se bebe mucho cacao, porque el cacao limpia el alma. Y el cuerpo se lleva a la montaña y se le envuelve bien con sus cosas y se le deja en lo alto de un árbol, porque el cuerpo no puede tocar la tierra ni al revés, porque se pasa el bukurú. Y cuando pasan varias lunas y se calcula que solo quedan los huesos, se va por ellos y el enterrador los baja y los lleva a la casa del muerto y allí los desenvuelve y los reacomoda, ya limpios y puros pa’ ser enterraos junto con sus cosas y sus esclavos y sus esposas, si tal era el rango. En todo ese tiempo las cuatro almas del muerto vagan por el bosque, alrededor de donde está su cuerpo, alimentándose de frutas silvestres. Y cuando se le entierra, una va pa’ el cielo, otra pa’ la casa de Sibú, bajo tierra, otra bajo el sol y la otra queda en la selva. ¡Y nadie puede acercase!
—¡Ughhh! –exclamé torciendo la cara de asco–. ¿Y no es más fácil enterrarlo ya de una vez y sin tanta ceremonia? ¿Y por qué solo los huesos?
—¡Porque en los huesos está el alma, usekara! ¡Jamás la carne muerta puede tocar el suelo! ¡Jamás! Si la toca, bukurú se pasa a la tierra y se pierden las cosechas y se mueren los animales. Y cuando eso pasa solo el usekara puede limpiar el bukurú de todo el clan y de toda su tierra. Ni los awás ni los sukias pueden. Y la maldad es bukurú. Te espera detrás de cada árbol, de cada esquina, pa’ ensuciarte y clavarte los dientes. Por eso solo los huesos pueden quedar en la tierra. Porque allí está el alma, en especial en la calavera. Y solo así las cuatro almas se liberan.
—¿Pero por qué dices que el alma está en los huesos?
—¡Usekara, usekara! –espetó Juan Manuel con impaciencia–. Cuando un árbol se muere, ¿qué queda? ¡La semilla! ¿No? La semilla, que es seca. ¿Y qué se hace con la semilla? Se entierra, pa’ que todo vuelva a empezar, ¿no? ¿Acaso se siembra el árbol completo, la madera? ¡No! Se siembra la semilla. Igual se hace con la gente, se siembran los huesos. ¡Solo así florece el alma en los potreros y en los bosques de Sibú!
Tercié divertido, haciéndome el amoscado:
—¡Cuidado, Juan Manuel! Ve que a Antonio no le va a gustar cómo me estás hablando… ¡Soy tu usekara, recuerda, je, je! Y Antonio te mandó que me cuidaras…
Nunca esperé el miedo que mi tonta chanza causó en Juan Manuel, quién pálido de muerte se deshizo en disculpas lacrimosas. Rápidamente le resté importancia, tal es el temor que el usekara infunde.
—Tranquilo, Juan Manuel. Era solo una broma… ¿Es que acaso los usekaras no hacen bromas?
—Pa’ nada de nadita, usekara…
—Pues deberían… ¡Bueno, está bien, te perdono y todo queda en el olvido! Tendrás larga vida y salud, así lo mando. Ahora volvamos a lo nuestro… Y este Sibú… a ver, ¿cómo lo digo…? Bueno, me queda claro que es algo así como un dios para ustedes… Digo, para los de allá arriba, que se parecen a ustedes… porque ustedes, recuerden –tercié con malicia–, ya se bautizaron… espero…Y este Sibú… digo, ¿es como el Dios de por acá? O sea, ¿es casado? ¿Tiene esposa o amante o harén o algo así? ¿Tiene críos? ¿O es un padre soltero, como el nuestro?
Los buenos cholos abrieron los ojos escandalizados por mi descarado comentario sobre nuestros respectivos dioses, colegas forzados en la dura tarea de ordenar y desordenar el mundo. Por lo visto, la idea de servir a dos amos no les atormentaba.
—¡Usekara! Los lobos son los que adoran a Sibú. ¡Nosotros no! ¡Nosotros le servimos a tatica Dios!
—¿Los lobos? ¿Qué rayos son los…?
—Es como le dicen nuestros patronos a los indios de las montañas, sin acristianarse –terció Emiliano, flemático como siempre–. Hasta a los frailes se les escapa, cuando se enojan con ellos o con nosotros… Para que vea, en esta tierra también hay lobos… Ya nosotros mismos les decimos así…
—Sibú tiene una esposa, usekara –desvió el tema Juan Manuel–. Se llama Surá. Ella es la que crea todo, por orden de Él. Porque Él lo puede todo, menos hacer cosas vivas. Solo Surá puede. Por eso solo las mujeres hacen a los niños. Los hombres no. Y todas las semillas son los hijos de Sibú y Surá. Todos los bribris y los cabécares somos sus hijos.
—Ya veo. Todos ustedes aquí, bribris, son sus hijos…
—Gil y yo somos bribris. Emiliano es cabécar, pero criado en bribri. Éramos, bueno, ahora somos cristianos y vivimos en Cartago. Pero todos hablamos bribri y cabécar, ambos se parecen. Pero teribe, bien, bien, solo Emiliano. También algunas palabras de brunca. De los indios mejicanos y tariacas, nada. No se les entiende nada y tienen un genio de los demonios, pero no son tan malos como los teribes. Por eso a mí y a Gil nos usan pa’ entendese con los de allá arriba cuando suben. Emiliano les colabora en las reducciones, pero casi nunca sube, hay otros allá que les traducen el teribe. Fuera de los frailes y de nosotros tres, nadie más habla esas lenguas. Bueno, salvo el padre Margil y los padres Rebullida y Andrade. Esos entienden muchas de las hablas de las montañas y el padre Margil, un santo que vino con tata cura y los demás, los años que estuvo acá, se las sabía todas, por lo menos diez o doce. Pero claro, era un santo… y los santos todo lo pueden… ¡como los usekaras!
—¡Y dale con el usekara! ¡No me han respondido aún! ¿Qué es un usekara?
—Usekara es el único que habla con Sibú –me respondió exultante Juan Manuel–. Y Sibú se hace con el usekara y toma la forma del usekara. Es el mago y el maestro más poderoso del clan y de la nación y todos los demás, isogros, blus, awás, sukias, yerias, kerpas, le rinden respeto. El usekara no habla con la gente, ni atiende a las personas. Eso lo hacen los awás y los isogros. El usekara se preocupa por el clan, por la tribu, por el pueblo. Pero no les dirige la palabra. Y no puede tocalo nadie que no sea del clan. ¡Si lo hace, el poder se pasa al que lo toca y el usekara se muere de muerte fea!
Como si hubiera muerte linda… Decidí pasar por alto el sandio comentario de mi palurdo amigo, que continuó impertérrito con sus invaluables aportes sobre el usekara:
—Incluso nadie lo puede ver a los ojos. Si alguien se burla o se ríe de él, la cara se le hace de piedra y la boca se le queda como la tenía en el momento de burlase. El usekara siempre guía a la gente a la guerra, pero a la distancia y los mejores yerias lo protegen. Porque los enemigos tratan a como puedan de matalo y cortale la cabeza. Así, el poder del usekara pasa a ser de los enemigos y la propia tribu que lo pierde se enferma y se muere. Y quien tiene el mejor usekara, el más poderoso y fuerte, es el que gana las guerras y tiene las mejores siembras y caza los mejores saínos y las mejores dantas. ¡Y las culebras no les pican a sus chiquitos y el jaguar y el zambo no se los lleva! Mi abuelo me contó una vez que hace mucho tiempo, los teribes capturaron a un usekara nuestro y le cortaron la cabeza, pero de camino a sus palenques la cabeza se convirtió en jaguar y se los comió a todos. Y el mejor usekara, el más poderoso de todos, siempre viene de los cabécares, ¿verdad Emiliano?
Entrometiéndose, Gil no le dio tiempo a Emiliano de responder.
—Sí. Pero ya no hay usekaras como los de antes. Mi propio abuelo me contó también que una vez un usekara regañaba a su gente porque eran malos y perezosos y no se cuidaban de limpiase el bukurú y se juntaban hombres con mujeres en un mismo clan, sin cuidase de buscar en el clan que les correspondía, como Sibú lo quiere. Porque cuando Sibú dividió a las semillas en clanes, dijo cuáles clanes se podían casar con cuáles. Y los que no obedecen cometen kurù, que es el peor pecao y se vuelven bukurú y los críos que nacen de esas juntas tienen bukurú y llevan el bukurú a la gente y a los siembros y a la caza y de a poco se van convirtiendo en bestias y animales horribles y peludos. Mi abuela contaba de una muchacha que no hacía caso y se acostó con su primo. ¡Y lo que le nacieron fueron gusanos que le salían de entre las piernas y le trepaban buscándole la leche de los pechos y por más que se los arrancaban eran muchos y se fue poniendo mala y mala hasta que se murió! El caso con el usekara es que no le hacían respeto y seguían en sus cosas malas. Y cuando murió hicieron todas las ceremonias pa’ honralo, como si lo hubieran respetao en vida. Y se llevaron el cuerpo a la montaña y lo velaron un año y trajeron el atado con los huesos. ¡Pero cuando abrieron el atado pa’ sacar los huesos y seguir con la ceremonia, el usekara se había convertido en dulù, la culebra de Sibú, la serpiente del usekara y se los comió a todos en castigo por sus pecaos!
—¿Dulù?
—Dulù, como le decimos los bribris, o dulùrba, como le dicen los cabécares. Es la serpiente bendita de los usekaras. Vive bajo el arcoíris y cuando Sibú y el usekara quieren castigar a sus semillas por lo malo que hacen o porque no se casan con los clanes que son, la invocan. Y Sibú se une al usekara y toma la forma de la serpiente, porque la serpiente se encarga de castigar el pecao y de castigar a los culpables cuando hacen algo malo. Por eso los awás le dicen también dulù al arcoíris y a la luna llena. Porque es en luna llena cuando dulù puede ser invocada y transformada con más fuerza. Pero ellos solo pueden repetir el nombre, porque solo el usekara la invoca pa’ convertise en ella. Y la serpiente solo le hace caso al usekara, porque el usekara es Sibú. Pero los buenos, los que obedecen, no temen a dulù, porque dulù los protege. Y dulù cuida a Surayom y cuando Sibú se convierte en ella, anida en Surayom y la defiende de todo el bukurú y de todos los que no vienen de las semillas y quieren entrar en Ella.
—Vaya, vaya, vaya… ¡Me comienza a gustar eso del usekara y de Sibú! Y el usekara, digo yo, ¿puede transformarse en otros animales?
—¡Claro! Jaguar, cuando va a la guerra, serpiente cuando va a castigar a los malos y a los que no respetan los clanes y las leyes contra bukurú. Danta o saíno cuando guía a los cazadores en la montaña. Pero también puede hacer que otros se conviertan en animales, animales corrientes o animales horribles y hagan las cosas por él. ¡Y los que se convierten y hacen cosas terribles, después cuando vuelven a ser personas, no se acuerdan de nada! Mis viejos también me contaron de un usekara que usó enemigos capturados y los hechizó y los devolvió a su gente, dizque los perdonó y los liberó. Y volvieron y su gente los recibió y se hizo una gran fiesta y una gran borrachera con chicha de pejibaye, que duró hasta la madrugada. Y todos estaban dormidos y entrepiernaos con los clanes que no debían, durmiendo la borrachera, pa’ más enojo de Sibú porque cometían kurù. Y en eso se fueron las nubes en el cielo y brilló dulù, que era la señal conjurada por el usekara. Y los presos liberaos se convirtieron en unas criaturas espantosas, en aúks –los diablos de las montañas–, unos monstruos horribles, parte jaguar, parte serpiente y parte saíno, y devoraron a todos los de su tribu y agarraron a las mujeres y las arrojaron a los pozos de agua y a los niños los estrellaron contra las rocas y luego se destrozaron entre ellos a punta de mordiscos y dentelladas. Y así nuestro usekara nos libró de un pueblo enemigo sin sacrificar a uno solo de nuestros yerias. Y sus glorias y sus alabanzas las cantó el isogro por muchas generaciones.
Linda carta de presentación para venderme la idea de ser un usekara... Y yo creía haber conocido la brutalidad en el campo de batalla. Lejos estaba de imaginar en las palabras de estos buenos morenos, el augurio de los horrores por venir. Pero todo parecía divertidamente ilusorio en aquel momento. Y aún tenía muchas dudas por aclarar.
—¿Y por qué me dicen usekara?
—Por las marcas, usekara... por las marcas…
—¿Marcas? ¿Cuáles marcas?
—¡Sus marcas, las que lleva en su cara y en su cuerpo! –respondió Juan Manuel. Y con sus dedos, conjuró extasiado en el aire de la penumbra los mismos signos que atenazaban mi piel, mientras afuera los perros que pululan por las callejas de Cartago aullaban lastimeramente, como si dulù les contemplara amenazante, mostrándoles los colmillos desde lo alto del cielo nocturno; como si olieran en el aire las atrocidades que la serpiente enjarciada en la luna estaba por verter sobre la pobre ciudad... Siguió el cholo con sus dedos el contorno de mis cicatrices, con el mismo arrebato con el que, probablemente, contemplase en alguna lejana ranchería de su infancia al awá de su tribu, caligrafiando los mismos sortilegios en el aire: –¡Sus marcas son las del usekara, las mismas que según mi abuelo, los usekaras se hacían en su penitencia, pa’ invocar a Sibú! Antonio me lo dijo, usted era fuerte y poderoso y lo protegía. Y vino desde el otro lao del mundo, solo pa’ cuidarnos. Eso no es error, es voluntá de Sibú. ¡Por algo Él lo quiere aquí, por algo lo trajo! ¡Algo va a pasar aquí! Y sus marcas son las que solo el usekara se puede hacer a sí mismo… ¡Sus marcas nos van a proteger!
—¿Y podré transformarme en jaguar; mejor aún en serpiente? ¿Y podré darle órdenes a la lluvia y al viento? ¿Y podré hacer que los otros se conviertan en los animales que yo quiera y que me obedezcan? –pregunté irrespetuoso y emocionado a la vez.
—Sí, usekara, sí…–respondió circunspecto Juan Manuel.
—¡Excelente, je, je! ¿Y cuándo empiezo en mi nuevo puesto?
—Cuando Sibú mande, usekara. Cuando Sibú mande…
Sibú, el gran creador que no puede crear nada y tiene que pedirle permiso a su esposita para que le haga el favor… ¡Valiente dios de pacotilla! Pero me gustaba la idea del usekara que se hacía uno con Él. Quizás pudiera yo hacer una versión mejorada, ¡je, je! Además, su sangriento gusto por la serpiente lo hacía enormemente simpático a mis ojos. La serpiente que castigaba a los irredentos... Por lo demás, nada que ver Sibú con la austeridad del Dios de mi gente. Inclusive tenía sus visos de picardía, sus atajos de oportunismo. Y a diferencia de los míos, sus criaturas no estaban indefensas en manos de Él. Podían, salvando las distancias, planear sutiles venganzas y tramposos ardides camuflados para el desquite. Reí con la ingenua historia del cholo Juan Manuel sobre como un río tenía una cuenta pendiente con Sibú porque lo había secado en verano y cuando le pidió Sibú que bajara su caudal para cruzarlo, el río lo invitó gentil para luego arrastrarlo montaña abajo su buen tramo. Como inmortal que era, el magno dios no murió. Pero el buen río se aseguró de golpearlo contra todas las rocas posibles en su lecho, antes de depositarlo atontado en un inofensivo remanso. Después de todo, el contrato de creación no decía nada sobre no causarle magullones al patrón.
También tenía sus matices contradictorios, que no dejaba de pasar por alto. Si Sibú lo había iniciado todo, ¿entonces de dónde nació la virgen que lo concibió? ¿Y a cuenta de qué otro dios? ¿Y de dónde salieron los curanderos que lo querían matar porque percibían al competidor desleal en ciernes? Pero no podía ser severo con ellos. Fracturas tenía también el dogma enseñado por mi novicio. Y todos en mi lado de la acequia fingían no verlas. Empecé a tomarle el gusto a las conversaciones de los amables cholos de Antonio. Agradecía el que me dieran esa especie de ojo de cerradura por la cual espiaba su mundo, sus lenguas, su forma de valorar el peso de ese fardo que llamamos vida. Me encantaba cómo encontraban en su jerga las palabras adecuadas para designar el más diminuto pliegue de las hojas, el más inasible tipo de brisa, la más difuminada variedad de gotas de lluvia. La progresión del día en sus horas y las faenas que lo llenaban colmaba de palabras su idioma, pero apenas tenían términos para el futuro más lejano y hermético o para el pasado anónimo y sin sustancia.
Difícilmente, recordaban cuándo habían arribado mis ancestros a estas parcelas. El tiempo era circular: tarde o temprano se volvía a pasar por el mismo prado cuyo césped ya se había hollado. De rotar las manijas se encargaban Sibú y su cohorte de espíritus. No valía la pena pues, desvelarse por el horizonte lejano. En cambio, garantizar que el mundo girase aquí y ahora, era de importancia fundamental. Todo había empezado en Surayom en el alba del primer amanecer y todo terminaría en Surayom, apenas el dedo del tiempo cruzara el dintel de la última medianoche. Y el fuego sagrado de Sibú, así como el espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas, se encargaría de volver el libro a la primera hoja, a la primera línea de tinta. No era entonces potestad nuestra el cambiarlo.
Salvo los judíos de Jamaica, que financiaron a precio de oro los últimos tramos de mi carrera, jamás conocí pueblo alguno más obsesionado con la impureza y la suciedad que los recios talamanqueños. Buena parte de sus rituales y sus agobios mentales iban dirigidos a conjurar esos temidos enemigos. Y en ello, definitivamente, se jugaban la existencia. Otra cosa en común era su obsesión con los números. Para los míos, dijeran lo que dijeran, el tres lo era todo: tres las personas que integraban la Divinidad, tres las apariciones de Cristo, tres las veces que Cristo es nombrado buen pastor en las Escrituras. Para los paganos de Talamanca, en cambio, su obsesión era el número cuatro: cuatro almas tenía la persona, que a su vez tenían cuatro destinos distintos pasado el bautizo de la muerte; cuatro eran los mundos existentes y cuatro los compartimientos de cada uno; cuatro los días de ayuno para los brujos, cuatro las fiestas de iniciación, cuatro las semillas de cacao que debían verterse en las tumbas de los usekaras, cuatro los gallos blancos a descogotar en los sepulcros de los blus, cuatro los tipos de semilla de maíz blanco que Sibú desperdigó en Surayom, cuatro los ríos que desde ella regaron las montañas, cuatro guacales de chicha, cuatro semillas de ayote, cuatro pilones para apuntalar los ranchos y cuatro los animales en que se manifiesta Sibú –serpiente, jaguar, saíno y danta. Cuatro, cuatro, cuatro…
Tonto de mí por creerlas inofensivas manías del rito. Tiempo tendría en las asaduras de Talamanca para darme cuenta de mi error. Después de todo, quizás sus ancestros hubiesen dado en el clavo. Me fascinaba la forma en que había logrado desdibujar esa difusa línea que separa al hombre de la selva, a la palabra humana del gruñido de la fiera. ¿Acaso nosotros no habíamos hecho propio ese mismo temor? ¿Cuántas veces nos salmodiaban desde el púlpito y el catecismo que Dios había proclamado el imperio del hombre sobre todos los animales en el libro del Génesis, al dotarlos de nombre y genealogía? ¿Y si no era más bien al revés? ¿Y si ellos, la frondosidad del boscaje, el espumoso hocico del jaguar, el torvo griterío del guacamayo, nos habían creado a nosotros? ¿Y si más bien no éramos nosotros una sombría extensión de las pesadillas con las que enrosca su sueño la serpiente, al digerir su presa?
En nuestro fuero interno, aceptábamos la posibilidad de que la naturaleza nos cambiara de bando a su capricho, creando abortos del más impronunciable linaje, por el único placer de matar el rato. ¿Y qué sino eso era la furtiva dama de los bosques que aterraba a sus donjuanes sobre la grupa del jamelgo, con sus crines de caballo y sus mandíbulas fétidas de azufre? ¿O el mozalbete que por salvar a su madre de las iras etílicas de su padre se ganó una maldición que lo convirtió en un rastrero can de los Infiernos? ¿O las ciguapas, esas desnudas y exuberantes morenas con los pies invertidos, que en las montañas de la isla de La Española esperaban a los impúdicos labriegos que extraviaban para torturarlos lascivamente? ¿O la pobre madre espectral, asesina por hambre de su cría, condenada a vagar por la eternidad con sus patas de ave invertidas, cubriendo su rostro carcomido con un ancho sombrero de tule, comiendo la ceniza de los fogones en los patios y guiándose por el llanto nocturno de los recién nacidos, con el afán de alimentarlos con sus senos henchidos de leche y orlados de mortales hormigas venenosas? Uushi, pronunciaban con temor su nombre los teribes, ellos que sabían cómo infundir miedo y con el mismo temor la mencionaban en voz baja nuestros mayores y nuestros niños, aunque en lenguas diferentes… ¿Y qué era eso sino mi dulce Virgen, mi Señora de los Infiernos, ese despojo de lo que en vida había sido mi progenitora, lémur errante en la indefinible frontera que separa lo vivo de lo muerto, que me había acompañado en mis delirios desde Matina hasta Cartago y que volvería por mí en medio de las llamas en Talamanca?
Este pueblo que queríamos maniatar lo había entendido desde el inicio: somos una mera continuación de las oscuras vísceras de las selvas, a las que tanto tememos. Tarde o temprano, la montaña dispondría de todos y cada uno de nosotros, tal y como al final hizo. Estábamos hechos de su barro, de su masa de maíz, del fermento de su chicha. ¿Qué iba a impedir que tarde o temprano reclamase en devolución lo que después de todo era suyo? Pero pensar que existiera tal posibilidad de permuta y que yo no contase con ese poder en mi alforja, me consumía de envidia. Parte por morbo, parte por evitar el aburrimiento y parte por probar, he de ser honesto, comencé a presidir en las noches y bajo silenciosas velas, conjuros susurrantes de espíritus ancestrales con Juan Manuel y Gil Castro, que accedieron fascinados a mis primeros conatos de chamán y usekara en bruto, mientras Juan Manuel pacientemente iba puliendo y rectificando mi libreto.
Fue entonces cuando tuve la malhadada idea de participar a Antonio de esas jugarretas que los cholos se tomaban al pecho. Tendría toda mi vida, esta que ya pronto se me escapará por las vértebras del cuello, para arrepentirme de semejante estupidez. Fue en una opaca noche de contumaz neblina. Le dije a mi primo que tenía que hablar con él, una vez se hubiesen acostado todos en la capital. Juan Manuel escamoteó algunas candelas de la capilla del convento, en venganza por la reprimenda que le había dado fray Anselmo en su última confesión forzosa. Las pusimos sobre el suelo en círculo, encendidas justo para que entrara Antonio. Su rostro de niño se contrajo de miedo al ver aquello, pero su dócil y ciega fe en mí lo impulsó a hacerme caso. Haciendo gesticulaciones que, imaginaba yo en mi perversa imbecilidad, eran propias de un usekara y mientras Juan Manuel y Gil Castro escuchaban convencidos ciegamente de mi poder y del bien que les hacía a todos en ese momento, le dije a la indefensa criatura que le haría un favor y que me encargaría de que nadie lo molestase, aun cuando no estuviese yo pues nada evitaba que algún día me fuese, ya que mi destino legal era del todo incierto.
A punta de velas y mímica, pues no me atreví a usar el nopal que Juan Manuel escamoteó de los incensarios y cuyo olor nos hubiera delatado en el acto, le dije a Antonio que le confería mi poder para convertirse en criaturas impensadas. Quería tantear que tan crédulo era a mi embrujo, para irme ensayando ante mi previsible tribunal. Cruel y estúpido de mí. Le dije que se convertiría en animal al amparo de la noche, fuese ya normal o fabuloso, y que podría escabullirse y defenderse y atacar y depredar a su arbitrio, y que al inicio yo le diría cuándo para que se defendiera, pero que llegado el momento, él lo haría por sí solo y que por mientras no recordaría nada de cuando se transformase. El breve y silencioso ritual duró sus diez minutos quizás, asombrado yo por la serenidad y por la forma fija en que mi primo me veía sin pestañear siquiera, sentado con las piernas cruzadas sobre el suelo como estaba, con la boca entreabierta. Admiré lo que creí zonzamente, era su demostración de valor. Una vez culminado el sainete, le hablé sonriente diciéndole que no se asustara, que era una broma y que se pusiera de pie. No me respondió ni cambió la expresión de su cara. Extrañado, lo toqué en el pecho, desplomándose para atrás paralizado, como una tabla de moler. Asustado me fui sobre él y lo empecé a llamar con gritos ahogados para no ser oído, mientras Juan Manuel me traía agua de la vasija de barro. Volviendo en sí, empezó a temblar sumamente frío y sudoroso, con lágrimas bajándole por las mejillas.
Arrepentido, lo cobijé con mi manta y lo acurruqué sobre mi pecho, a la espera de Juan Manuel que se escabulló para robar algo de chocolate caliente de la despensa de los recoletos. Le insistí miles de veces en extremo apesadumbrado que era una tonta broma y que me perdonara, que nada de eso era cierto. Tartamudeando mientras la humeante bebida lo volvía en sí, me miró para preguntarme con voz débil si ahora también él iba a poder ver a Nuestra Señora de los Infiernos, tal y como yo la había visto. Cerré los ojos increpándome. Había escuchado hasta el último de mis desvaríos mientras me traía de Matina a Cartago y todos sin excepción los había empezado a creer a pies juntillas. Lo que yo había hecho solo empeoraría su impresionable alma de niño, ciega a la posibilidad de que yo pudiera estar mintiendo. Juan Manuel asintió con la cabeza y dijo que de ahora en adelante iba a ser un poderoso sirviente mío. Lo callé de un empujón en el hombro, mientras le decía a Antonio que no creyera en esas tonterías y que yo siempre lo iba a cuidar.
No los dejé salir en cuatro días –las nuevas obsesiones ya empezaban a taladrar en mi cabeza– alegando que me cuidaban en una leve indisposición de mi parte. Verían el sol, únicamente, para traer la comida. Conforme Antonio se iba reanimando de a poco y yo trataba de borrar a punta de convencimiento la impresionable escena de esa noche, les cerré también los labios a Juan Manuel y a Gil Castro, amenazándolos con terribles maldiciones de mi recién estrenada investidura de usekara si abrían la bocota. Cuatro días de insomnio culposo me costó esa torpe jugarreta, hasta que Antonio se recuperó y los cholos me dieron garantías de no referirse más al asunto. Prematuramente, lo di todo por olvidado. Pero al igual que en mi chamizo de La Habana con la bestia líquida, le había roto al Abismo otro sello infernal más.