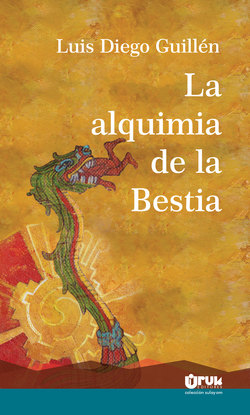Читать книгу La alquimia de la Bestia - Luis Diego Guillén - Страница 17
V
Mil ojos malignos
ОглавлениеNunca debió estar allí, pero apareció contra todo pronóstico. A dos días de abandonada Cartagena de Indias, se elevó un denso vapor desde el mar que oscureció toda visibilidad. Conforme el día se apagaba, pequeñas ráfagas de chubascos alternadas con caprichosas turbonadas empezaron su azotaina sobre el mar, ocultando totalmente el cielo. El viento de popa comenzó a ladear el barco desordenada e irregularmente hacia babor y estribor alternativamente, de tal manera que en un momento perdimos, o al menos yo perdí, noción de la línea de ruta que llevaba la goleta. Me preocupé. No era de mi agrado navegar a ciegas, sin estrellas amigas que le susurrasen a nuestro astrolabio y a nuestros cuadrantes en qué parte del estanque nos habíamos metido. Además, los años en tierra firme me habían hecho perder el temple para la travesía en mar abierto. El bamboleo, la comida rancia y las preocupaciones descompusieron mi estado de salud, sin contar el infernal y caprichoso viento, capaz de enloquecer a la más fiel rosa de los vientos.
Les hice ver al capitán y al piloto mi angustia. En cualquier momento tendríamos ante nosotros un litoral en el cual tenía yo muchísimos puntos inconvenientes para desembarcar, si no es que encallábamos primero. La oscurana no nos permitiría echar mano de técnicas artesanales como otear bandadas de aves, cúmulos de nubes en el horizonte o contragolpes de brisa para intuir la cercanía de tierra. Y ante todo, el éxito de su plan dependía de nuestra precisión en llegar al puerto escogido. Ambos menearon la cabeza desdeñosamente. Mis pergaminos de capitán de guerra no me hacían capitán de mar; ellos conocían su oficio y debía confiar en sus mapas y en sus compases. El sinuoso temporal nos acompañó por varios días, minando mi estado de salud, a pesar de mi desmedido consumo de opio, junto con el del resto de la tripulación. Las horas que no pasábamos vomitando en nuestras escudillas o cayéndonos de nuestras pulgosas literas, las disipábamos reforzando una y otra vez una carga peligrosa y desestabilizada. Y tan abruptamente como había aparecido, la tempestad nos abandonó, quedando en su lugar un viento rígido e indiferente, manteniéndonos tan a ciegas como habíamos venido.
La nueva calma, si así podía llamársele a esa quietud de sepulcro, le dio una tregua a mi descompuesto vientre pero me dejó consumido por la fiebre. Gamboa habló con Miguel de Leandro y conmigo. Según sus cálculos, pronto tocaríamos Portobelo o el litoral adyacente. Pese a mis objeciones, ejecutaron discretamente los sabotajes acordados y comunicaron el daño a la tripulación, pasándole la factura a la tormenta, que tan de la nada se había arrojado sobre nosotros. No estaba yo en condiciones de oponer una resistencia lúcida. Igualmente, quisieron autorizar una pequeña juerga de ron y un relajamiento de las posiciones de defensa, para aliviar la indisposición y la angustia de los hombres por el pasado bamboleo. No había que temer, estábamos cerca de costa amiga y segura. No me dejé seducir por sus razonamientos y desautoricé esta última petición.
Al anochecer, por ensalmo el cielo se aclaró y dejamos atrás el macizo y grisáceo bloque de niebla y borrasca, quedando a nuestra popa como una siniestra muralla infranqueable; como si quisiese cerrarnos cualquier ruta de escape. Una hermosa luna llena se encontraba en lo alto del cielo, coronando con su luz una playa enmarañada de palmeras y selva que llegaban prácticamente hasta el borde mismo de la espuma. No sabía dónde nos hallábamos, pero con toda seguridad no era Portobelo, puerto que no conocía personalmente pero de cuyo tráfico y tumulto tenía una buena idea. Me sentí nervioso, pero Fabiano me tranquilizó y tras él, su cuñado. De acuerdo a sus cálculos, nos encontrábamos 30 leguas al suroeste de nuestro destino en línea recta. El viento nos habría desviado hacia estribor con dirección noroeste y al tomar la curva ya habríamos pasado la latitud de Portobelo. Básicamente nos encontraríamos en algún punto de las costas de Veragua a lo largo del Golfo de los Mosquitos, por lo demás bastante solitarias, con la entrada a las islas de la bahía de Veragua a unos cinco a seis leguas al noroeste de donde nos hallábamos. Respiré más tranquilo, al menos no era la Mosquitia nicaragüense. Cosa extraña, la proximidad de mi tierra natal apenas sí me desvelaba. Había sido tan exitoso eludiéndola por años, que no era sino un fantasmal boquete en el mapa de los vientos que albergaba mi cabeza.
El remedio era navegar en línea recta paralela a la costa durante un día hacia el noreste y llegar a Portobelo. Pero eso suponía un problema: debíamos rectificar el daño cometido al menos en el sistema de timonaje, para poder remontar las corrientes que nos empujarían hasta la costa y alcanzar así mar abierto. Lamenté haberle hecho caso al torpe y autosuficiente capitán, aunque no teníamos opción. La idea sería hacer una reparación leve que permitiera llegar a Portobelo y contar la historia como un arreglo de último minuto. A mi insistencia en no acercarse al litoral, Balboa ordenó fondear el barco y lanzar la doble ancla, ambas a cada lado de la popa. También, contra mi protesta, decidió desplegar el pendón imperial hispánico, por aquello de un avistamiento amigo. Me negué a su deseo de desembarcar y fijamos la goleta a poco más de mil varas náuticas de la costa, justo en el punto en que la marea se torna vehemente en su afán de arrullar los arenales de la playa.
Maldije hasta adormecerme y con fruición la hora en que había aceptado la corrupta encomienda. Afiebrado, me sacó del letargo el griterío de hurras entre la tripulación. Sin consultarme, habían comunicado el arribo exitoso a nuestro destino y ordenaron celebrar a discreción con el ron y el tasajo restantes, prendiendo faroles para hacer más cálida la festividad. Aturdido, intenté imponer mi autoridad con una contraorden, pero como ya les había dicho, no era mi guarnición en Cuba. Con poca costumbre de obedecerme y compartiendo el penoso espectáculo de verme vomitar en fraternidad con ellos, era poco el respeto que podía imponer en ese momento entre mis subalternos, a pesar de mis cicatrices. Lo más que logré fue colocar un guarda vigía permanente a popa, y resignarme a realizar reparaciones hasta que rayara el alba y se le pasasen los vapores de la embriaguez a la piara de cerdos con la cual para mi desdicha, compartía ese ataúd flotante.
Malhumorado, me dirigí a la proa y me recosté en la amura a contemplar la selva que decían era Veraguas. No quería ir a la costa por ningún motivo, no sabíamos qué se ocultaba tras sus inofensivas palmeras. Tan pronto el alba me devolviese algo de mi maltrecha autoridad, me inventaría algún tétrico conjuro y levaría anclas con presteza. Obediente a la luna llena, la pleamar comenzó a ascender, empujando con fuerza a la goleta hacia la costa. Nos acercábamos al silencioso umbral de la medianoche. Las cadenas del doble anclaje chirriaron con fuerza, al tensar sus nervios para mantener el oscilante buque en su posición. Para acomodarse mejor, la fiesta se había desplazado a los amplios bodegajes bajo la cubierta de popa, donde poco a poco la borrachera fue cediendo para dar paso a un humeante mar de ronquidos, provenientes de mis correligionarios ya debidamente intoxicados y entre quienes sin duda debía contar a mis queridos y entrañables socios.
Solo pocos vigilábamos, si de vigilancia podría decirse el luchar por tener las pupilas en vilo, mientras en la oscuridad más allá de nuestro barco, mil ojos malignos nos contemplaban con las fauces hambrientas. Muy pronto, mi destino me haría señas desde la costa...