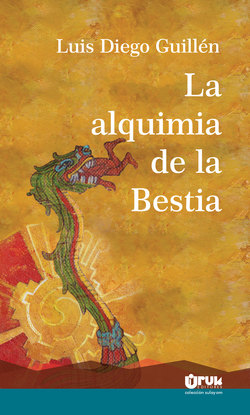Читать книгу La alquimia de la Bestia - Luis Diego Guillén - Страница 18
VI
El más tétrico bufón
ОглавлениеCreo que fue pasada la medianoche. Mis ojos seguían estáticos en el mismo sopor, fijos en tierra. De repente, en la oscuridad de la playa se encendieron de la nada unas pequeñas luces, que se multiplicaron para desplazarse erráticamente de un lado a otro. Alguien estaba en la orilla, pensé, y mi deber era reaccionar rápidamente, pero a medias dormido a medias afiebrado, solo atiné a seguirlas sumiso, como las víboras que aprendí a cazar en Río Tinto. Pronto, dos de esas brasas se movieron hacia un pequeño pero alto promontorio en la playa, a estribor del barco, y ya en la cúspide empezaron una danza rítmica y ordenada, alternado su movimiento en línea recta, de arriba a abajo y de lado a lado. Algo le querían decir a alguien. Grité al vigía de popa para que viniese a contemplarlas, pero el pobre diablo no tuvo siquiera tiempo de cumplir la orden.
Un trueno sordo y opaco retumbó a nuestras espaldas, desde el fondo nuboso mar adentro. Y de repente, en la cascada de una luz aterradora y bella, se hizo de día sobre nuestra cubierta... La santabárbara y con ella prácticamente todo el castillo de popa, voló en pedazos por el aire, matando en el acto al grueso de la tripulación que allí dormía sus últimos vapores de Baco, destrozando nuestro arsenal y nuestras baterías de defensa junto con algunos de los toneles de azogue.
El barco basculó con violencia hacia la proa, debido a la fuerza del impacto y volvió a caer pesadamente sobre su parte trasera. La descarga alcanzó también los dos mástiles y una lluvia de astillas voló por todas partes, atravesando al guarda vigía que ya caminaba hacia mí. La onda expansiva me tumbó al suelo tras unos sacos de harina que llevábamos para el bastimento. Ellos me salvaron de la filosa granizada, quedando atravesados de lado a lado los costales, si bien una de las saetas logró hundirse dolorosamente en mi pie izquierdo. Al colapsar los dos mástiles de la goleta por la fuerza de la explosión, los brazos con las velas arriadas cayeron sobre la cubierta, aplastando a los pobres diablos que dormían en ella y que por estar tumbados sobre el tablado se habían salvado del estallido y de la mortal lluvia de esquirlas.
Atontado y aún en el suelo pero con la fiebre en franca huida, la muy cobarde, alcancé a oír como de la oscuridad alrededor de nuestro barco empezaba a surgir un nutrido fuego de fusilería, acompañado de un griterío infernal. Comprendí en el acto. Las detonaciones tenían el sabor agrio característico de la pólvora inglesa, mientras los gritos de guerra se me hacían conocidos, aunque hacía tiempo que no los escuchaba. ¡Eran zambos mosquitos! Los años no pasaban en vano para ellos, sus ataques seguían siendo tan feroces como desorganizados. Nos habían emboscado. Tenía mis dos pistolones a la mano, los cuales tomé, pero había dejado en el camastro mi sable y mi látigo. Traté de enderezarme atontado, para ver de tres a cuatro piraguas grandes aproximándosenos con intención de abordar. Intenté llamar al orden de ataque pero por toda parte solo escuchaba ayes y gemidos lastimeros entre los nuestros. Los pocos que habían tenido la cordura de compartir la embriaguez con sus armas no velaron por cargarlas y al enderezarse imprudentemente para buscar su puesto, fueron abatidos por el fuego de fusilería proveniente de las piraguas.
Nuestros diezmados sobrevivientes se apertrecharon lo mejor que pudieron tras cualquier objeto para responder el fuego, pero ya éramos invadidos por todo lado. Volteé hacia popa, solo para toparme de frente con un rostro curtido y fiero. No lo pensé dos veces y lo borré de la faz de la tierra con un disparo a boca de jarro de uno de mis pistolones. Si bien conocía al pueblo de mis atacantes, sabía que no eran mis amigos y dudo mucho que me hubieran concedido el tiempo suficiente para explicarles mis destrezas en el encantamiento de serpientes. De repente, la goleta ladeó violentamente hacia babor y caí al piso de la cubierta ensangrentada, mientras varios de nuestros enemigos fueron proyectados al agua.
Al destrozar el castillo de popa y la santabárbara, la explosión liberó a la goleta de su anclaje a estribor, pero no al de babor. Como había sido reforzado con un doble casco en popa para soportar el peso del azogue, el maderamen en la línea de flotación resistió intacto y por ende el navío seguía manteniéndose heroicamente, pero el ariete de la pleamar que estaba en su punto culminante comenzó a bambolearlo y a empujarlo hacia aguas menos profundas, triturándolo en la marcha. Pobre pecio en llamas, ciego ya a todo mando, se había convertido en el ondulante campo de batalla por el control del botín. Tal debieron comprenderlo los invasores, que procedieron a finiquitar con fiereza su acometida para saquearle cuanto antes las entrañas.
Tiempo después sabría yo lo estúpidos que habíamos sido. Mar adentro y fuera de nuestra vista, oculta en el nubaje de la borrasca, nos espiaba una cañonera inglesa, escolta de las piraguas de zambos. Estos venían en una de sus usuales fechorías y la presa salió mansamente a su encuentro. La luna era magnífica y nos irradiaba. Nosotros no los veíamos, pero ellos, probablemente, escucharon hasta la última de nuestras estúpidas canciones de borrachos. Éramos el blanco perfecto, aún sin necesidad de catalejo y eso sin agregar las lámparas de aceite con que iluminaron el barco para la juerga y que en mi letargo no atiné a ordenar apagar. Como el idiota de Balboa no arreó la bandera naval, quedamos comunicando a todo mundo que un barco de la armada imperial hispánica celebraba una francachela en territorio desconocido, a vista y paciencia de ojos agazapados y perversos. Pero me quito el sombrero ante el desconocido artillero que selló nuestro destino. De contarlo entre los míos, sin duda lo habría condecorado.
Pero vuelvo al abordaje. Traté de levantarme nuevamente tras ajusticiar al primer zambo, pero un sólido culatazo en los riñones me hizo caer boca abajo. Apenas pude voltearme a tiempo de ver a otro atacante con su mosquete, dispuesto a rematarme. Con una finta de cadera, esquivé por la mínima el bayonetazo que, dirigido a mi bajo vientre, alcanzó a hundirse en mi muslo derecho. Inmovilizando el filo de la bayoneta con mi mano derecha y sajándola profundamente en el acto, le volé por los aires los testículos a mi enemigo con un disparo del pistolón que me quedaba en la mano izquierda. El zambo soltó el arma y agarrándose con sus manos los destrozados genitales, se lanzó al suelo aullando de dolor. Me terminé de desgarrar el muslo al tomar el mosquete y sacarme la bayoneta, a fin de emplearlos en mi defensa. Quise ponerme en pie, a pesar de los fuertes bandazos que daba a uno y otro lado nuestro demente barco, pero era ya empresa sumamente difícil.
Alcancé a ver en el suelo, totalmente acribillado por las esquirlas, el cuerpo maltrecho de don Matías, el pomposo oficial de Hacienda. No pude evitar sentir su muerte, pues a pesar de ser un suntuoso oportunista, no merecía un fin tan sanguinario. Al encontrarse en la zona de popa, supuse además que los restos de nuestro incompetente capitán, quien nos había metido de cabeza en la emboscada, debían de estar diseminados en las aguas alrededor de nuestro barco junto con el grueso de la tripulación. Pero no pude entretenerme mucho tiempo en esas lúgubres divagaciones. Un fiero grito me hizo reaccionar. Otro atacante se abalanzó sobre mí, dispuesto a hendirme en dos la cabeza con su machete. En los garabatos pintados en su rostro adiviné al fiero aprendiz de brujo, cuya iniciación se consumaba esa noche y que la víctima –cuya fiereza debía beber a través de la sangre para ser debidamente investido por los nigromantes de su pueblo– era yo.
Solo que no estaba dispuesto yo a vender mi caldo tan a la barata. Crucé el mosquete horizontalmente sobre mi cabeza y el machete sacó chispas al pegar violentamente contra el metal del cañón, dislocándome una de las muñecas en el impacto. El ímpetu con que se me abalanzó me hizo dar de topes contra el costado de la goleta justo en el momento en que esta dio otro fuerte latigazo en nuestra dirección. Atacante y atacado nos precipitamos fuera de la cubierta y caímos en uno de nuestros botes de desembarco, que habían dejado, tercamente, listos para descender a tierra al clarear el día. Dañado por el ataque, ya solo pendía de un aparejo en llamas que cedió al caer los dos cuerpos sobre él.
Al proyectarnos al vacío fuera de cubierta, giramos sobre nosotros mismos y mi atacante me sirvió de colchón al caer de primero sobre el maderamen del queche, rompiéndose el cuello en el acto con un seco chasquido. Dimos con el bote en el agua y casi de inmediato, la goleta chocó violentamente contra nosotros; la fuerza de la colisión volcó el bote, lanzándome al agua y cubriéndome este al quedar flotando con la quilla arriba. Ascendí a respirar el aire sofocante de la bolsa que se había hecho en la concavidad del bote, vientre asfixiante que en ese momento se me antojó cálidamente maternal.
Fue una fortuna, pues al verme caer fuera del barco, arreció desde el mismo y desde las piraguas cercanas una lluvia de disparos sobre el casco volcado, que me sirvió de escudo, si bien algunos proyectiles lo atravesaron, salpicando el agua en torno mío. El oleaje comenzó a alejar el bote del pecio moribundo, que seguía agitándose atado a su ancla superviviente, como un cíclope enloquecido de dolor que lucha por ser libre. Cubierto por el casco, los captores me dieron por muerto y se dedicaron a rematar a los últimos infelices con vida que quedaban, a fin de hacerse con el cargamento lo más rápido posible. Desde lejos oí los gritos y los disparos finales. Bien sabía que no habría prisioneros, pero no tenía derecho a lamentarme. Tampoco yo solía hacerlos.
Me así con desesperación al cableado interno del bote, sintiendo una fuerte corriente que impulsaba a este y a mí con él. El jolgorio de los vencedores y el crepitar del barco en llamas se me fueron antojando más lejanos, a la vez que despertaba el dolor de las heridas acumuladas en mi cuerpo, temporalmente arrebatado a su afiebramiento. Ignoro cuanto tiempo pasé en esa condición. Sentí que me empezaba a faltar el aire en mi seco refugio y las fuerzas no me daban para mantenerme agarrado y pataleando. Pero temía sumergirme y salir del refugio para ser limpiamente acribillado o degollado por las piraguas que imaginaba allí afuera, acechándome. Empecé a advertir un contragolpe en la marea y el agua en que me movía se tornó más densa y arenosa. ¡Me acercaba a la playa!
Con la punta de los pies por momentos tanteaba un fondo irregular, a veces filoso, a veces arenisco. Pronto podría encallar y entré en pánico al intuir que quedaría atrapado dentro de ese sarcófago flotante, ahogándome o sofocándome. Con el último acopio de fuerzas y de valor, aspiré de una bocanada el poco aire que me quedaba y me sumergí, buscando emerger en la oscuridad junto al casco. Logré hacerlo, pero al tratar de asirme a una de sus cableados laterales, mi mano dislocada se enredó dolorosamente a ella y quedé atado al maderamen, hasta sentir cómo este reventaba con las olas sobre una playa de arena uniforme. Descompuesto de dolor, logré liberar mi martirizada mano, terminando de desmontármela en el trance final pues intenté ganar la playa, a la vez que el casco volcado empezaba ya su vaivén con la succión de la contramarea, haciendo lo propio por arrastrarme hacia la traicionera espuma de aguas más profundas.
Siempre imaginé en los relatos de los náufragos, a esos pobres diablos dar valientemente pasos erráticos dentro de la playa, para desplomarse arena adentro con dignidad. No fue mi caso. Repté y me arrastré de la manera más innoble posible, jadeando con la boca abierta y tragándome al por mayor arena y agua salada. No recuerdo más. Tras vomitar violentamente, la negrura de la inconsciencia ahogó mi recuerdo, con el telón de fondo de las últimas detonaciones en el pobre barco agonizante.
Es irónico pensar cuantas veces damos por cumplido nuestro acto y nos dirigimos a ese camerino que es el lecho de muerte, para quitarnos la máscara y contar las monedas que el público en su benevolencia, nos ha arrojado sobre el escenario. Difícilmente nos detenemos a pensar en la probabilidad de tener que volver al entablado, pero la concurrencia suele demandar caprichosamente nuestra reaparición. En mi caso, el escenario estaba a la espera desde hacía años y solo faltaba el comediante en jefe, el macabro bufón, para dar inicio a la desdichada puesta en escena. Treinta y cinco azarosos años después de mi muerte en efigie, las olas sangrantes de un mar en llamas me depositaban devotamente en las pías arenas de la playa por la cual huí de niño…