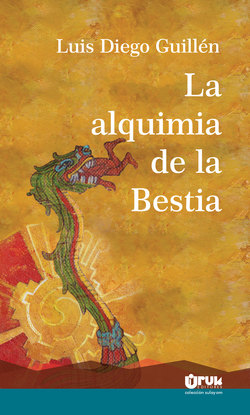Читать книгу La alquimia de la Bestia - Luis Diego Guillén - Страница 24
V
La de Dios es Cristo
ОглавлениеLo dicho. En mi tierra, los días y las noches se pegaban en el fango de los lodazales, junto a las ruedas de los armatostes y las patas sin herrar de los rucos. Por lo visto, la prisa se daba un largo rodeo cuando no le quedaba otra que cruzar por mi país. Semanas enteras transcurrieron desde mi naufragio en Matina a finales de junio, sin más novedad que mi entronización como usekara de la nueva tribu a manos de los cholos Juan Manuel y Gil Castro. El mismo Antonio terminó por bautizarme con el cetrino título, que le prohibí vehementemente usar en frente de mis celadores o de los monjes, por temor a complicar más mi situación con los pilares de la provincia. Fue a fines de agosto que me informaron que se abriría audiencia para decidir sobre el estado de mi caso por lo del asunto de la niña y mi huida, más de treinta y cinco años atrás. Supuse que les hubiese sido fácil informar que el asunto había prescrito y punto, pero sospeché que Granda quería rodearlo de todas las formalidades posibles, para dar paso al expediente que realmente le preocupaba conmigo: la destrucción de la goleta y la pérdida del invaluable azogue. Antonio se soltó lloroso al saber de mi notificación, pero lo conforté acariciándole los cabellos como a un niño. Me tranquilizó el que no nombrasen un oidor para el proceso. La cosa se iba a intentar dirimir en casa. Definitivamente, este sería tan solo un sainete, me dije, un entrenamiento menor para la verdadera batalla que se entablaría después.
A fuerza de ruegos, Antonio consiguió con un reticente fray Anselmo ropa más decente para cubrirme hasta el máximo posible mis cicatrices y mis tatuajes. Se me dio triple ración diaria de agua para bañarme a conciencia y me cuidé de alisar mi cabello y atarlo cuidadosamente hacia atrás con un cintillo que Antonio extrajo de algún ferroso baúl familiar. Fue un lunes bien avanzado el mes de agosto, si mal no recuerdo. Al filo del lechoso amanecer, una pequeña y discreta compañía de soldados a cargo del capitán Mier de Cevallos llegó por mí y fui llevado, por primera vez en semanas, al Cabildo, en una desusada sesión extraordinaria a deshoras, sin duda con la aviesa intención de evitar la mirada de los curiosos. Pero de todas formas, viejas envueltas en raídos chales negros y con harapientos sombreros de pita que las protegían del frío cortante del alba, se congregaban frente al ajado Cabildo, para verme entrar e ir a despertar a los suyos. Intuí que ya era pregón popular el pronto advenimiento de mi litigio.
Pude en la llovizna atisbar por primera vez en años el estado de mi Cartago. Pero ya hablaré de ello después. Pasé frente a la fachada grietosa de la iglesia de mis recuerdos y con un gesto burlón le pedí en mi mente que me desease suerte. Pero rápido quité la mirada, pues aún no estaba preparado para verme entrar en ella. Ingresamos al Cabildo y nos quitaron los gabanes. Mis manos fueron desatadas y se me indicó la silla en la que debía sentarme. El resto de taburetes en la descuidada sala se habían colocado en hemiciclo, a ambos lados de una amplia mesa con un mantel percudido justo frente a mí, a todas luces destinada para los prohombres que presenciarían la audiencia. Una mesa más pequeña a su lado derecho, adivinaba el lugar donde se sentaría el escribano con su papel sellado, su tintero y algunas plumas, probablemente obtenidas en el gallinero de alguna dama encopetada de la capital, en ausencia de una Señora Gobernadora que las proveyese.
Tablas descoloridas y resecas entramaban tanto el piso como el cielo raso, percudido y lleno de telarañas. No había candelabros, pero sí algunos hachones en toscos candeleros de arcilla rugosamente cocida, que le daban una penumbra menguante al lugar. Dos soldados de fusiles oxidados, astrosos caites de cuero crudo y pantalones raídos que a duras penas le llegaban a los tobillos, se apostaron a mi lado en una posición ridículamente marcial que, paulatinamente, fueron perdiendo conforme transcurrió el tiempo y nadie más entraba a la sala. Al final eran solo dos compinches más a ambos lados de mi silla, conversando jugosamente sobre el tiempo, el frío, la pobreza y el tedio obsceno de la provincia, entretenidos en sonsacarle historias al misterioso lázaro huésped del Convento, historias para luego hinchar y vender a gusto y satisfacción entre los colonos.
Había caminado el sol su buen trecho en el cielo al son de nuestros bostezos, cuando un ruido de caballos frente al Cabildo y un grito de soldados ordenando libertad de paso y distancia, nos hizo sacudir la modorra, yo para retomar mi posición de preso obediente y ellos para cuadrar su farsante aire marcial. Abriéndose la puerta entró Granda y Balbín, seguido por su segundo Joaquín de Mestanza y los infaltables Casasola y Cevallos. Detrás de ellos ingresaron erguidos y ceñudos los respetables miembros del Cabildo, poco menos de veinte regidores, los potentados, en lo que esto fuera posible, que conformaban los destinos de la pueril provincia. Junto a ellos, entró el cura rector de Cartago, cosa que no dejó de inquietarme y, finalmente, el insignificante tinterillo con enormes rollos de carísimo papel sellado, la eterna sangría de las escuálidas finanzas del ayuntamiento. Colocáronse todos en sus lugares, mientras el Gobernador, sus lugartenientes y el cura se ubicaban de pie tras la mesa principal. Yo hice lo propio y me levanté también, cruzando devotamente mis manos sobre el abdomen e inclinando sumiso mi cabeza hacia el suelo, escuchando al Gobernador que iniciaba solicitando la sabiduría y la guía divinas, para luego rezar un padre nuestro y diez avemarías, finalizando con la jura obligatoria y la salve a su Católica Majestad.
Una vez sentados todos, dio don Lorenzo por iniciada la sesión y poniéndose de pie, comenzó su alegato recordándoles a todos los hechos de mi llegada a Cartago: la destrucción de un barco y un cargamento real de por medio, así como mi desaparición hace treinta y cinco años, en medio de circunstancias que enlutaron a Cartago, llevaron a la tumba a un príncipe de la Iglesia y trajeron dolor a una ilustre familia. Y dicho esto cedió la palabra a Mestanza, quien hizo una relación detallada de los hechos registrados en el expediente del caso, enfatizando la necesidad de resolver primero y entre varones prudentes el caso de mi huida, para pasar luego al expediente de mi sospechosa reaparición en Cartago. En este punto terció el Gobernador señalando que a fin de no caer en juicios prematuros, era importante que yo asistiese a mi derecho a la defensa, contando mi versión y el porqué de los hechos que se me imputaban. Era la oportunidad que tanto había esperado y no me defraudé a mí mismo. Durante casi dos horas, con la cara más compungida y doliente que pude disfrazar sobre mi rostro de ofidio, expliqué con detalle el guión ensayado en mi mente durante madrugadas de insomnio y tardes de aburrimiento, cuando el cholo Juan Manuel me saturaba con su perorata mística.
Rechacé mi responsabilidad en la destrucción de la goleta, pero reconocí con mansedumbre mis insensateces de la juventud. Era justo que se quedaran con esa imagen. Pero la madurez me había ganado más allá de las playas que dan forma a esta tierra. Afrontaba mi destino con serenidad, pues era la justa concesión de la Providencia para limpiar mi alma y mi nombre. “Pregúntense”, culminé solemne, “como me preguntaba yo, si no era acaso voluntad divina que contra toda razonable probabilidad volviese por ensalmo a esta playa, para afrontar y cerrar este episodio como legítima conclusión de mi proceso de extravío y expiación justa por mis descarríos”. Pero que justo era también constatar mi inocencia, pues una cosa era ser imprudente y otra muy distinta el envilecimiento, perversión esta en la cual por mucho que rodase en mi contra, no había caído, afortunadamente.
Culminé jadeante mi declamación de más de dos horas, mientras los vetustos se ponían de pie, se acojinaban las adoloridas hemorroides y los criados les servían chocolate y bizcochos. Pidió entonces un receso el Gobernador, que fue muy bien recibido, para acceder a un grasoso almuerzo en el patio del Cabildo, en tanto yo y mis celadores éramos servidos en la propia sala. Al final de la tarde se acogió la moción de continuar al día siguiente y fui conducido de vuelta a mi celda del Convento al filo de la noche. Calmé lo mejor que pude a mis chicos que me esperaban ansiosos y me dormí con una extraña sensación de calma. A diferencia de Matina, sentía que en esta playa había podido dar mi primer paso bien en firme.
Pero lejos estaba de imaginar el giro que tomaría mi audiencia en el segundo día. Por lo visto, corrillos y alianza de pasillos y reproches habían tenido tiempo de tejerse, una vez levantada la sesión. El ritual de inicio se repitió al día siguiente como de costumbre. Hechas las frases preceptuales de rigor, Granda y Balbín abrió la discusión sobre mi caso. Fue entonces cuando se armó la de Dios es Cristo. Tras un encendido intercambio sobre las bondades o no de la propuesta del Gobernador, dos grandes bandos, en los cuales por lo visto Cartago se había cascado durante mi ausencia, fueron tomando forma. Uno, el de los aristócratas y señorones, presidido por don Bernabé de Quintana, hombre gordinflón de largo mostacho y negra barba de chivo, con el pelo untado de grasa y unos desgastados quevedos sobre su narices. Y el otro, el de los emprendedores en ascenso, léase contrabandistas, provenientes del pueblo llano y liderados por un hombre maduro, enjuto e intenso, llamado Juan Fernández Cervo. Los primeros, partidarios de mantener el orden perfecto a toda costa y los segundos, hartos de su pobreza, dispuestos a tumbarse por la brava el orden legal para poder medrar y salir de la miseria.
Durante tres semanas sin tregua, ambos bandos se atacaron mutuamente, los unos achacando a los otros su egoísmo y su negativa a que los que no fuesen de buena cuna progresasen; los otros, su convivio con maleantes y contrabandistas que se pasaban por el orto las normativas y las prescripciones legales del Rey nuestro señor. Pero poco a poco, y mientras yo, paulatinamente, desaparecía de la escena, los dardos se enfilaron hacia el Gobernador y lo que realmente a todos indignaba: la supresión del repartimiento de indios y la pérdida de mano de obra gratuita que esto había implicado. Ahora todos eran para las reducciones y las doctrinas. Las acusaciones alcanzaron a los franciscanos recoletos, artífices de la prohibición ante Guatemala. Para unos, el repartimiento era el podio en los que se apuntalaban sus pendones de buena familia. Para otros, era la forma de abaratar los costos de sus actividades económicas, ya asfixiadas por infinitud de impuestos.
En vano intentó argumentar el Gobernador las veces que había propuesto a la Real Audiencia suprimir la prohibición, con resultados adversos. Me sorprendía que Granda se empeñase tercamente en cerrar mi caso por esa vía. Pero intuí que no podía pasar al siguiente punto sin el consenso del Cabildo. Y necesitaba ese consenso desesperadamente; no podía darse el lujo de quedar ingrávido flotando en el aire de dos facciones mutuamente enfrentadas, con sus mezquinas mandíbulas abiertas. Con el paso de las semanas, el agrio debate trascendió al pueblo llano que se aglomeraba en la Plaza Mayor a escuchar la gritería en el Cabildo. Los trabajos urgentes de la provincia corrían el riesgo de verse paralizados por esa pendencia inútil, tal y como un siglo atrás se paralizó por más de un año la pajiza capital con el eterno pleito entre el chiflado gobernador Ocón y Trillo y el petulante obispo don Pedro de Villarreal.
Fue al final de una sesión especialmente violenta, (en la cual el mismo Mestanza lívido de ira mandó a callar y desbandar con los soldados al populacho, que a través de los postigos seguía la reyerta aplaudiendo o difamando según su bando de simpatía), que Granda se dirigió a la asamblea en tono imperativo para señalar que no podía permitir que este estado de cosas continuase, y que estaba dispuesto a consignar en actas que si el pleno del venerable Cabildo acordaba votar de una vez la resolución sobre si se retomaba o no el juicio contra mi persona, por mi eventual participación en el ultraje de la niña y mi posterior desaparición, él estaba dispuesto a asumir personalmente la impugnación de la prohibición que pesaba sobre el repartimiento de indios. E incluso no dudaría en viajar, personalmente, a la capital del Reino para cabildear el asunto, si tal fuere menester, pues como era de todos sabido, tenía valedores importantes allá, de los cuales uno en particular se había distinguido por su solícita protección a la provincia. El silencio prontamente volvió al Cabildo. Levantada temporalmente la sesión, fui trasladado por primera vez a una celda temporal del mismo, mientras muchas consultas, estiras y encoges, alianzas temporales y salidas y entradas de emisarios, se dieron y se perdieron. En la tarde se abrió la solemne comparecencia final. Todos lucían cansados y macilentos. Era como si el balde de agua fría de la oferta del Gobernador hubiera lavado la energía que la ira dio a los contendientes en las últimas semanas. Se declaró la causa como cosa juzgada y se me exoneró de responsabilidad. El cansancio, el dilatado hartazgo y una diferencia de cuatro exiguos votos a favor me salvaron de mi primera sentencia penal. Cierto, quedaba aún en lontananza el mayor de los combates, pero la cabeza de playa al fin había sido asegurada. Esa noche Antonio y sus cholos me recibieron festivamente, pero de a callado. La noticia de la reapertura del expediente sobre la repartición había caído como navaja de guillotina sobre el ánimo de los franciscanos. Pero esa ya no era mi batalla. Seguía el próximo enfrentamiento y ya tenía yo cavadas mis trincheras. Había logrado con éxito el primer objetivo de todo comandante en jefe: dividir al enemigo. Esa noche dormí regocijado, como un bendito; que los dioses me perdonen la blasfemia.