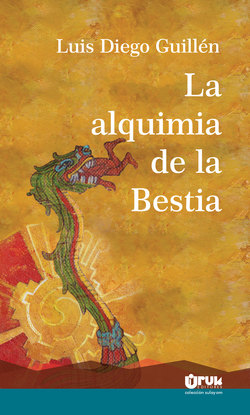Читать книгу La alquimia de la Bestia - Luis Diego Guillén - Страница 25
VI
Cortesía del Maligno
ОглавлениеEl tiempo volvió a esfumarse de mi habitación, tan pronto la paz retornó al Cabildo. Y con él se fue toda la urgencia y la premura que Granda y Balbín había mostrado. Pero no lo culpo, ciertamente el Gobernador quería ganar tiempo y bajar los enfervorizados ánimos, antes de pasar al segundo asalto. Pero no se trataba, únicamente, de enfriar las almas. Sabiamente, el buen Gobernador también quería enfriar la leyenda que se había tejido en torno a mí, a lo largo de tres desgastantes semanas de conflicto que por poco lograron partir en dos la frágil convivencia de los colonos. Yo era el resurrecto que de la nada aparecía para llevar el caos a donde quiera que fuese, el desterrado del Infierno que todos se morían por conocer. Era legítimo desvanecer ese encanto idiota, e inclusive era conveniente para mis fines, si quería mantenerme simpático a los ojos de los franciscanos que me hospedaban.
Por ello cancelé mis conversaciones paganas con Juan Manuel y con Gil Castro. No quería complicaciones con los recoletos. El pacto en la audiencia era más que una afrenta, ante todo era una declaración de guerra en toda la extensión del término. Por vez primera desde que llegué, fray Anselmo se dignó a cruzar palabra conmigo. Estaba yo en una animada conversación con Antonio sobre las palizas que le daba yo de joven a sus acosadores, al día siguiente de mi victoria en el Cabildo, cuando la puerta se abrió de golpe y entró él resoplando furibundo.
—¡Ignoro de qué trucos se ha valido usted o qué pactos ha tranzado con esa gente, don Santiago! ¡Pero sepa que no podrá salirse usted con la suya! ¡Ni usted ni esos nuevos compinches del Cabildo, que por lo visto lo han recibido gustosos como a uno más! ¡No habrá más repartimiento de indios y no habrá más sacadas de indios de Talamanca que no sean dirigidas por nosotros! Los indios serán reubicados para protegerlos de la avaricia de los encomenderos y de rufianes como usted, Sandoval. ¡Nunca para llenarles las arcas ni para ararles la tierra a esos explotadores! Que le quede bien claro, ¡bien claro! ¡Nunca volverá a haber repartimiento! ¡Nunca! ¡Así nos tengamos que ir de aquí y dejarles botado todo esto! ¡Mejor que usted y esos socios que ha hecho por acá lo vayan sabiendo! ¡Ah!, y algo más. ¡Puede usted decírselos de mi parte!– Y dirigiéndose severo hacia Antonio, le conminó señalándole con el dedo–: ¡Antonio! ¡No más tratos con este hombre! ¡Te me vas para tu casa, ya mismo! ¡Juan Manuel y Gil pueden seguir atendiendo a este hombre! Además, no lo veo ya tan enfermo. Creo que perfectamente a partir de mañana puede ser trasladado a la cárcel del Cabildo. ¡Que esté con los de su calaña!– Y acto seguido, salió azotando la puerta, tan intempestivamente como había entrado. Antonio se abalanzó sobre mí llorando, diciendo que su tata cura me estaba juzgando mal y que iba a hablar con él.
Pero decidí no comprometerlo. Le pedí que mejor se fuese para su casa y que en las semanas por venir sus indios me atendiesen, no sin primero ordenarles, severamente, que no volviesen a repetir usekara al dirigirse a mí, ni sacaran a flotar como lonjas de excremento las estupideces en las que nos habíamos estado regodeando las últimas semanas. Así transcurrieron lánguidos días de tedio, esperando la amenaza de traslado al Cabildo, que nunca se concretó. Sospeché que la airada reclamación del franciscano llegó a estrellarse contra la resolución del Gobernador y sus lugartenientes, respaldada también por los curas seculares de don Diego de Angulo. No temería inclusive afirmar que al enérgico franciscano se le llegó a intimar que no tocase el tema en sus prédicas, toda vez que recordaba cómo los superiores provinciales prohibían severamente comentarios en el púlpito que pudiesen acarrear serios disgustos con el gobierno secular, que al fin y al cabo era el que los protegía con la espada y el arcabuz. Pero el miserable supo vengarse. La ración de agua y comida se redujo a la mitad, mientras los insumos para mi aseo también decrecieron. Preferí aguantar el martirio y hacerme de la vista gorda. Debía ganar la segunda audiencia, el juicio por el desastre de la goleta y no abrir más frentes de guerra por el momento.
La inactividad del Cabildo en materia de don Santiago de Sandoval y Ocampo, se prolongó hasta la última semana de setiembre. Sospechaba que además de enfriar las cosas, quería don Lorenzo en la medida de lo posible dar arranque a la segunda audiencia junto con el inicio de las lluvias de octubre, las más fuertes del año. Buena decisión de estratega. A diferencia de las aguas de mayo y junio, que prenden en fuego el cielo durante las mañanas para apagar el brasero por las tardes, las lluvias de los últimos meses del año en mi tierra perseveran a lo largo del día y de la noche, siendo las horas matutinas las más castigadas. De darse la audiencia en las mañanas, el vendaval mantendría a los curiosos alejados de las rendijas del Cabildo. Pero no dejaba yo de intuir el desenlace final con gran preocupación. Probablemente, no se complicarían mucho y le tirarían la brasa a Guatemala, para que ella decidiese. Me pudriría en el calabozo por años antes de que algún avispado burócrata se interesara por mi caso. Y eso me angustiaba. Necesitaba nuevamente algún hecho fortuito por cortesía del Maligno, que inclinara la balanza en mi favor.
El día de la audiencia al fin llegó, en la última semana de setiembre. El pobre y anciano gobernante demostraba los efectos de la tensión de las semanas pasadas. Farfullaba más de lo habitual y si bien sabía hilar sus pensamientos, por momentos parecía que le costaba encontrar las palabras adecuadas para traducirlos. Pero apenas si alcanzó a iniciar la sesión con la misma ceremoniosa impuntualidad que la anterior. Un intempestivo galope de caballos detenido en seco frente al Cabildo, paró abruptamente la votación que nunca se llegó a iniciar, mientras una serie de voces asustadas y jadeantes se escuchaban afuera, entre el ruido de los gendarmes que se iban congregando. Al final uno de ellos vino a tocar a la puerta, para depositar en manos de Cevallos un pliego con carácter de urgencia, a fin de ser entregado al Gobernador. Granda no osó salir del salón ante el pleno del Cabildo para leer el documento, lo cual hizo de pie en la puerta. Conforme leía, el ya mustio color de su ajado rostro fue difuminándose en el aire, justo para intentar trastabillar y sentarse en una silla que solícito le alcanzó José de Casasola. Respirando hondamente y con voz entrecortada, quizás también para lograr un golpe de efecto, se dirigió a sus lugartenientes y al pleno del Cabildo, olvidando que estaba yo presente, o quizás a pesar de estar yo presente…
—Me escribe con carácter de urgencia el oficial Gabriel Maroto, Capitán de Asaltos y Emboscadas del Valle de Matina... Les llegaron tres prisioneros escapados de los zambos mosquitos, a través del San Juan y bajando por la costa en una canoa dedicada a colectar carey… Uno de ellos vecino de Cartago, Francisco de la Mata… los otros dos de La Habana y de Granada… Vienen con el mensajero y nos esperan en el cuartel al lado… Saben ya de los destrozos que les hicimos a inicios de año... y no esperarán a los meses de enero y febrero. Entre zambos, mosquitos y mulatos han juntado más de seiscientos hombres. Les han cambiado indios de Talamanca a los ingleses de Jamaica por armas, pólvora y balas… Se han agrupado en cuatro parcialidades, con seis balandras… Para diciembre bajarán a nuestras costas a sangre y fuego, saquearán Matina e incursionarán en tierra adentro. Los fugitivos temen que sea cierto y dicen que la ira se les pintaba en el rostro, jurando no respetar ni a mujeres ni a niños…– Y en este punto, dejó caer el mensaje sobre la mesa, iniciando un ofuscado monólogo con la vista perdida en el suelo, descuidado de saberse oído por todos los aterrados presentes–. De Matina a Cartago en época de lluvia son por lo bajo tres semanas a galope en ese calenturero malsano… Perfectamente, esas balandras pueden estar partiendo ya de la Costa Norte mientras hablamos… Puede que la destrucción de la goleta los haya envalentonado para intentar rapiña en época de lluvias…
Un murmullo de estupor corrió por toda la sala, mientras los regidores, a indistintas del bando, le preguntaban ansiosamente si ya tenían los preparativos listos para repeler aquella incursión, que de todas formas lo que hacía era adelantarse… Mestanza les intentaba calmar asegurándoles que a ese día veintisiete de setiembre de mil setecientos nueve, se habían tomado las previsiones básicas del caso. Pero el argumento era un adefesio, un hombre de paja lanzado al aire para desviar el fuego enemigo. Nada estaba listo, nadie se había preparado y la defensa de Matina seguía siendo el mismo bodrio de siempre. Confiado en las lluvias y absortos y desbordados por mi caso, nada se había dispuesto, ni tan siquiera los indispensables pedidos de armas a Guatemala. Y eso los cartagineses se los cobrarían bien caro. Trémulo logró Lorenzo desbandar la sesión y quedarse para el análisis de los hechos con los que del todo no saldrían de allí. Por un acuerdo tácito, yo volví, inmediatamente, a pasar a segundo plano y enviado al Convento, mientras afrontaban la nueva y angustiante situación. El Infierno volvía a socorrerme una vez más.
Al día siguiente, veintiocho de octubre del año del Señor de mil setecientos nueve, era domingo: día de feria y de misa. Un día muelle de exasperante quietud, yo que ansioso bendecía el nuevo aire que la amenaza de la invasión zamba y mosquita me presentaba, pero que no dejaba de preocuparme en caso de un asalto a la capital de la provincia, en mi situación de prisionero en este Convento. Decidí que sería un día tranquilo, un día para darme un paseo mental y liberarme de todo, por lo que pedí permiso para asistir a la misa de mediodía del Convento, única hermética a los mirones y reservada para los hermanos de la Orden. La oficiaba, además, fray Anselmo y me interesaba seguirle los pasos sobremanera. Divagué mientras la primera y pesada parte en latín se desarrolló, con el espectáculo del fraile dándonos su estirada espalda. Pensé para mis adentros que más pronto que antes se darían buena cuenta del desastre al que estaban expuestos, con las manos en alto y el pan bien quemado a las puertas del horno. Si era como decían, los zambos estarían aquí bien pronto.
Pero solo yo sabía en mi fuero interno que no era así. Los miserables nos caerían con el puñal entre los dientes avanzado enero, pero no antes. No eran navegantes de mar adentro, salvo cuando los ingleses los llevaban escoltados en sus veleros a Jamaica. Sus piraguas seguían siempre la lontananza de la costa y en fuerte época de lluvias eso era una ruta sumamente peligrosa, como peligroso era adentrarse en la montaña… Los guerreros somos criaturas de hábitos, para bien y para mal. Por hábito evitarían la época de lluvia, pero eso mis burócratas, militares, aristócratas y emprendedores de tierra adentro, lo desconocían. Sentían ya el cuchillo con mango de carey en el cuello y los habían agarrado desnudos y en el lecho, con la mujer del prójimo… Mientras siguieran en ese pánico, más dilatarían la resolución de mi caso, que era ya por lo visto totalmente adversa para mí. Y no sé, quizás si tenía la breve oportunidad, no estaba de más hacerles ver que un infante con experiencia exterminando ese tipo de plagas podría serles útil a cambio de un pequeño empujón en su situación jurídica, quién sabe… Pero el problema, el grande y exasperante problema, es que no sabía cómo hacerme oír de este hato de ganado bien entrado en pánico y carente de pastoraje adecuado.
Llegó el momento del sermón a cargo de fray Anselmo. Con un tono paternal y sonriente, comentó de los enormes progresos logrados en la preparación de su sueño más añorado, el traslado de los indios de las reducciones de Chirripó, San José Cabécar y Urinama, a los llanos de Boruca, en enero. Como ya solo quedaban tres meses, era menester que todos se preparasen en cuerpo y alma para esa gran tarea, en la cual laboraban todos desde hacía más de diez años, y en cuya preparación se encontraban sus amados hermanos Fray Pablo de Rebullida, fray Antonio de Zamora y fray Antonio de Andrade, los cuales en ese preciso momento debían de encontrarse tal y como ellos, celebrando los misterios divinos en medio de sus fieles y amados indios.
Y cerrando los ojos mientras alzaba las manos al cielo, en pleno deleite narraba cuán hermoso era ver a esos dóciles naturales no manchados por el pecado original, proclamar la verdad evangélica, desde los parvulitos hasta los más viejos, de una forma que ni los vecinos de Cartago lo podrían hacer mejor. Y pidió a todos dar gracias al buen Dios por haberles dado la bendición de proclamar el Evangelio en esas montañas, en las que habían encontrado tierra fértil, pues hasta los más recelosos de sus caciques e inclusive sus magos, habían aceptado el agua milagrosa del bautismo; y que teribes y cabécares, fieramente enfrentados entre sí desde hacía generaciones, habían aceptado la paz a instancias de ellos, los hermanos en la fe. Y eso no era sino milagro de Dios, pues eran todos testigos de cómo, año con año, les habían ido reduciendo las autoridades la escolta que el Rey nuestro señor desde hacía más de diez años había ordenado dar, quedando de un total de cincuenta soldados poco más de una veintena, la cual debía de compartirse entre las tres doctrinas y los tres frailes, al dictado de la necesidad.
Y que todos sabían muy bien por qué era todo ello y era justo porque ellos, los franciscanos recoletos, se habían opuesto decididamente a los desmanes de corregidores, encomenderos y cofrades para con las pobres poblaciones talamanqueñas. Y que en dicho apostolado, habían interpuesto formal queja ante las autoridades de la Real Audiencia por medio del querido y recordado padre fray Diego de Macotela –guardián del Convento y de todos tan querido– toda vez que las corruptas autoridades locales se hacían eco de los intereses de esos canallas explotadores. Y que habiendo logrado la supresión de esos excesos, cosa esperable por ser justa a los ojos de Dios, era menester ahora despoblar Talamanca para proteger a esas criaturas del inglés y del zambo, a fin de llevarlos a los llanos del sur, en los cuales las reducciones de Boruca y Cabagra ya prosperaban en la fe divina, para gloria de Cristo y Su Madre Santísima. Y exhortó a sus hermanos a seguir adelante, pues era marca de su hábito el sufrir por Cristo penitente sin desmayar y poner la otra mejilla y anteponer al odio y al rencor la caridad y la oración, pues así lo mandaba el padre fundador de su orden, el beato señor San Francisco; y que como un célebre escritor de su tierra terciaba, cuando los perros ladraban era señal de que se cabalgaba. Y esto último lo dijo viéndome a mí, como retándome a que tratase de tomar partido y destruir su obra, para arrepentirme toda mi vida si escogía mal.