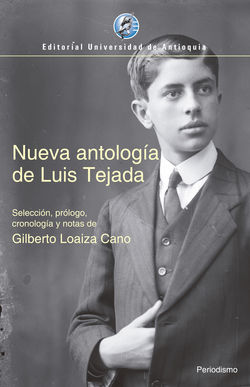Читать книгу Nueva antología de Luis Tejada - Luis Tejada - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrólogo
Pequeño filósofo de lo cotidiano
Luis Tejada nació en Barbosa (Antioquia) en 1898 y murió en Girardot (Cundinamarca) en 1924. Sus crónicas comenzaron a ser publicadas en 1917. Estamos, entonces, ante alguien que vivió veintiséis años y que escribió, solamente, durante siete. Además, escribió unas breves crónicas, no todas brillantes, algunas repetidas, cuando el escritor estaba vacío de inspiración. Agreguemos los silencios e interrupciones obligados por las enfermedades y los viajes, y la pérdida de colecciones de prensa donde, posiblemente, hubo crónicas firmadas por un Luis Tejada. Así que cabe preguntarse qué hace interesante a este escritor, por qué sigue cautivando el interés de un público, por qué se reclaman todavía antologías de sus textos, por qué su vida y su obra siguen siendo objeto de estudios biográficos, de ensayos críticos y de compilaciones. Vivió poco tiempo, escribió poco en un género considerado menor y aun así estamos ante un señor bastante interesante. Y Tejada no ha sido un escritor interesante solamente para quienes lo hemos leído o estudiado en las últimas dos o tres décadas. Durante su vida gozó de admiración; en 1918, por ejemplo, cuando apenas cumplía un año de escritura sistemática en El Espectador, una nota del periódico El Día de Barranquilla apreciaba ya la calidad del joven periodista: “Tejada es un escritor joven, de veinte años, antioqueño... La recopilación de sus crónicas escritas hasta hoy supera a cualquiera otra hecha en los últimos tiempos”.1
Creo, entonces, que se impone tratar de explicar por qué este escritor sigue siendo importante y por qué su obra ha logrado vencer la existencia efímera de la publicación en la prensa de su época. Quisiera, primero, ponerme del lado del lector contemporáneo para presentar algunas razones. Como simple lector, se puede constatar que Luis Tejada era un escritor entretenido, que tenía el talento de divertir y de criticar al mismo tiempo, de tal modo que los temas serios no eran aburridos ni para el lector ni para el propio escritor. El cronista se divertía criticando, ejerciendo lo que él llamó el espíritu de contradicción. Ahora bien, un lector un poco más avisado puede establecer una pequeña comparación con los tiempos recientes, y va a hacer esta otra constatación: que la escritura libre y juguetona en el periodismo escrito ha ido desapareciendo. Se trata, quizás, de una especie en extinción de la que son pocos los sobrevivientes.
Es muy curioso que Luis Tejada sea un autor atractivo a pesar de que su obra completa sea ignorada y de que sólo se conozcan compilaciones que no han reunido, juntas, la mitad de toda su producción. Sin embargo, no hay que desconocer que las compilaciones de 1977 y 1989 reúnen crónicas que, digámoslo coloquialmente, “se defienden solas”. Así, parece que lo que hace más interesante a Tejada es que haya podido escribir en la prensa de la época unas breves piezas que se volvieron muy singulares, continuamente citadas o evocadas; aún más, resignificadas cuando son reproducidas en momentos ajenos a la época y a la vida del cronista. Creo que muchos lectores de Tejada se acuerdan de su “Oración para que no muera Lenin” o de sus “Meditaciones ante una butaca” o de sus “Paradojas geométricas” o de “El amor y la belleza”. Algo semejante no podría decirse con tanta facilidad de un Armando Solano o de un Luis Bernal o de un Lázaro Tobón o de un José Mar; es decir, de muchos de los escritores-periodistas coetáneos de Luis Tejada.
Para explicar cómo logró escapar Tejada de la muerte cotidiana de cada número del periódico, tendré que dejar de pensar como el lector desprevenido y, más bien, tendré que detenerme en algunos rasgos que distinguen la escritura de este periodista. Un primer rasgo que percibo y defiendo de sus escritos es la capacidad para narrar circunstancias, así sean las más pequeñas y desprovistas, aparentemente, de importancia. Esa capacidad narrativa le confiere a sus textos el valor de documento; así que para los estudiosos del devenir de la cultura colombiana, la obra de Tejada es información valiosa acerca de las mutaciones de un período muy importante de la vida pública del país. De modo que además de la belleza y la alegría que guardan sus crónicas, ellas conservan un valor documental porque registran pequeños y grandes hechos, nimios y trascendentales debates que le sirven de información al científico social. Desde este punto de vista, el cronista fue fiel a su oficio y cumplió con darle un lugar a la memoria de los hechos que vivió. Él narró la transición del país hacia la modernización tecnológica; los rasgos perturbadores de la industrialización; las mutaciones en los servicios de transportes: la consolidación del tren, la llegada del automóvil y del avión. También narró mutaciones en las formas de diversión popular, motivadas por la llegada del “biógrafo” o del “cinematógrafo”, según los titubeos de los escritores de aquella época que dudaban acerca de cuál era la palabra más apropiada para designar el novedoso aparato. El cronista no ignoró que hasta su propia vida estuvo atrapada en ese proceso de transición; en varias crónicas, reflexiona sobre su origen provinciano, sobre la separación de la lejana y aislada aldea para incorporarse al bullicio de las incipientes urbes. Él mismo, en el corto trayecto de su vida, vivió la paulatina y definitiva concentración de la actividad periodística en Bogotá. Él fue de los últimos escritores que conoció la “doble vida” de El Espectador, tanto en Medellín como en Bogotá.
Ahora bien, Tejada no se ocupó de, simplemente, “inflar” la noticia. Él fue, como lo dijo en una feliz autodenominación, un pequeño filósofo de lo cotidiano. Él se concentró en esos pequeños detalles porque encontró en ellos los indicios de transformaciones muy significativas; pensemos en la importancia que le concede a la instalación de relojes en las zonas públicas de la ciudad; pensemos en su defensa de las moscas ante el avasallador higienismo; leamos su meditación sobre la prohibición del bigote entre los agentes de policía de Bucaramanga o su elogio de un árbol que fue cortado en un parque de Bogotá. En “Esa pobre niña”, crónica de 1918, Tejada ya se había afianzado como narrador perspicaz de “esas existencias que se deslizan calladamente” pero que pueden condensar “las tragedias más intensas”. A esto podemos añadir aquellas crónicas detenidas en el absurdo de la vida de las cosas: la corbata, los pantalones, el sombrero, los zapatos. También, evoquemos el detenido elogio de los pequeños detalles y personajes de lo cotidiano; los títulos son dicientes: “El pescador”, “Las uñas”, “La maestra”, “Los estudiantes”, “Elogio del carpintero”, “Los cajeros”, “Los cordones”. Minimalismo, dirán unos; evasión romántica, dirán otros. Influencia de los Pequeños poemas en prosa de Baudelaire, sin duda. Igualmente puede pensarse en una deuda de inspiración con las Enormes minucias de su admirado Chesterton. En todo caso, estas crónicas fueron fruto de un método que el mismo Tejada bautizó como vagabundeo filosófico por la ciudad, y que consistía en salir a caminar desprovisto de itinerario para conocer las vidas anónimas de las gentes, los imperceptibles cambios en las costumbres, la belleza y a la vez la tragedia de las novedades tecnológicas. Así, Tejada se aproximó a una incipiente y bella sociología urbana.
Su obra es uno de los pocos ejemplos de la crítica de la cultura, parcializada, militante y apasionada. Nunca defendió términos medios en ningún aspecto de la vida: exaltó o destruyó. Recién expulsado de la Escuela Normal de Institutores de Antioquia, en 1916, definió así su derrotero intelectual: “Prefiero más atacar y destruir que medrar a la sombra de un edificio manco y carcomido”.2 En una de sus frecuentes invitaciones al ejercicio sistemático de la crítica, pronunció palabras como estas: “La crítica literaria y la crítica histórica forman en Colombia un hermoso campo inviolado, una palestra provocativa a la que podrían dirigirse las actividades de las juventudes que llegan”.3 Pero también muy tempranamente, en 1918, el cronista se afianzó en una crítica deliberada del proceso de transición a la modernidad en nuestro país. En “Las grandes mentiras”, por ejemplo, Tejada ya parecía resuelto a dedicarse a “revaluar y romper las cáscaras de esas viejas verdades y esas grandes mentiras”.4 Es esta rápida autoconciencia, la rápida autodefinición de su oficio, lo que le permitió afirmarse y distinguirse en el medio periodístico de entonces como un crítico persistente, más allá del gracioso narrador de pequeñas cosas. Sin duda, esta rápida definición de derroteros resulta admirable en el examen de la vida de un intelectual; pero, además, esa autoconciencia tuvo la virtud de plasmarse en el desarrollo de una obra más o menos compacta. Por tanto, la obra de Tejada tiene un sello inconfundible, singular. La escritura periodística del pequeño filósofo fue una sistemática crítica de la cultura. Crítica de las convenciones heredadas, también crítica de los valores morales en ascenso, revaluación de la tradición letrada, crítica de la tradición política y presagio de la necesaria organización partidaria socialista, examen del derrumbe de creencias y de las dificultades para encontrar en el espíritu moderno una respuesta a la crisis de fe. Tejada hizo una constatación semejante a la de Émile Durkheim para finales del siglo xix y comienzos del xx en Francia: la muerte de los “viejos ideales”, la crisis de la conciencia católica y la dificultad para hallar un reemplazo a ese derrumbe de los viejos altares. A mediados de 1918, en “El problema”, nuestro cronista hace un lúcido diagnóstico del dilema de su generación intelectual: “A la luz de mis pequeños alcances no percibo un sendero celeste por donde pudiéramos escaparnos dignamente en esta derrota terrible de los ideales. Miro dentro de mí, y me hallo como un templo abandonado, donde los altares han sido derribados bruscamente y donde la maleza se alza sobre las ruinas desoladas”.5 Él fue, por tanto, consciente de vivir atrapado en una penosa transición. El “templo abandonado” fue después reemplazado por un nuevo ideal que Tejada pareció hallar en la militancia socialista.
La paradoja
Tejada, y parece que sólo Tejada, acudió a un recurso retórico que le garantizó eficacia, y por supuesto singularidad, a su crítica pertinaz de la cultura. Ese recurso retórico fue la paradoja. Quizás alguien, alguna vez, se encargará de contribuir a nuestra incipiente historiografía de la cultura intelectual mediante sendas investigaciones acerca de los momentos y de las razones de existencia de determinadas formas retóricas o de determinados géneros de escritura. Una averiguación de esa índole podría brindarnos explicaciones sobre los conflictos simbólicos y reales entre sectores sociales plasmados en determinados productos culturales. Además, la elección y la presencia históricas de ciertas formas retóricas o de ciertas convenciones y representaciones en los discursos de los individuos creadores en alguna esfera de la actividad intelectual, servirían como señas o síntomas para comprender con mayor detalle la dimensión de los enfrentamientos, pugnas y dilemas de grupos de artistas, de escritores o de pensadores en cada época. En el modo de escribir pueden quedar delatados el bienestar o el malestar y la inadecuación o la conformidad de grupos sociales con respecto al tiempo que les haya correspondido vivir.
Me permito, a propósito, evocar los ensayos pioneros del extinto historiador Germán Colmenares —me refiero a su libro Convenciones contra la cultura—, en que se percibe esa preocupación por reconocer las intenciones discursivas de determinados géneros de escritura decimonónica y, si ahondásemos un poco más en la tarea, podríamos entender mejor, por ejemplo, lo que las élites de aquel siglo quisieron representar mediante los cuadros de costumbres o las diversas formas de escritura canónica que prevalecieron en esa época.6 Aún más, así como la segunda mitad del siglo xix colombiano conoció la tendencia en la prensa artesanal al recurso de la injuria o la maledicencia para poner en tela de juicio los prestigios del notablato, recurso que, a su vez, sirvió de estímulo a las fórmulas hagiográficas y autobiográficas de aquellos que se sintieron heridos en su honor, o así como a finales del siglo xix y comienzos del xx se pueden reconocer tendencias al recurso de la ironía o a los juegos de palabras tales como el calambur o el retruécano, de ese mismo modo podría identificarse que en los tiempos de escritura de Luis Tejada no se ignoró la eficacia argumentativa de la paradoja. Es decir, podríamos aventurar que en ciertas épocas hay ciertos énfasis o predominan determinadas formas retóricas que expresan, a la manera de síntomas, los dilemas que afrontan los sujetos creadores.
En la década de 1920 se leyeron autores clásicos de paradojas y de frases desatinadas, principalmente aquellos escritores ingleses que, a pesar de las diferencias de sus posturas ideológicas, encontraron en el uso de dicha figura de la argumentación retórica una manera eficaz de protesta y, sobre todo, de develamiento de unas supuestas verdades incontrovertibles. Esos autores leídos con preferencia por Tejada fueron Oscar Wilde, Gilbert K. Chesterton y George Bernard Shaw. En las crónicas del autor de las Glosas insignificantes y de las Gotas de tinta es muy evidente el influjo de esas lecturas y es muy consciente el paulatino dominio de esa forma de “decir las cosas al revés”, como lo percibió su amigo Germán Arciniegas.
La elección de un estilo que le brindara sustento a su crítica fue meditada y anunciada. Tejada halló en la paradoja el recurso apropiado para cuestionar los lemas dominantes de la burguesía en ascenso relacionados con el trabajo, el ahorro y la sobriedad; las exigencias de control sobre la vida privada que querían imponerse en aquella modernización capitalista fueron materia de continua burla en la pluma del cronista. La paradoja sería, para él, la manera más aguda de desafiar a un “siglo atrozmente correcto”. La paradoja es la manera de afirmar aquello que está por fuera de la norma. Es un juicio que causa extrañeza cuando se ha impuesto en la sociedad el predominio de otras normas de conducta; la apariencia de la paradoja es absurda, desconcertante, extraña. Que en El retrato de Dorian Gray se diga que “el verdadero misterio del mundo es lo visible y no lo invisible”, nos coloca en el sendero de las reflexiones paradojales. Pues bien, Tejada fue un discípulo aplicado de la escritura paradojal, y muchas de sus crónicas se asemejan a afirmaciones de esa índole. Recordemos que el pequeño filósofo argumentó que la noche se hizo para no dormir; que lo peor que le puede suceder a la humanidad es que tenga que trabajar; que quienes usan las armas son los cobardes, no los valientes.
En Tejada, la paradoja fue un juego poético con las ideas. No era exhibición de erudito, era más bien intuición y humor altamente concentrados en la media columna de su crónica. Pero con la paradoja también cimentó su crítica a los convencionalismos morales. Pudo haber recurrido a la ironía, el arma retórica predilecta de la generación intelectual que lo precedió, pero para Tejada era un recurso desgastado que demostraba “una incapacidad intrínseca para pensar” y, en consecuencia, no podía “ser nunca un sólido fundamento crítico, ni fundamento de ninguna obra perdurable o siquiera provisionalmente eficaz”.7 Parece, entonces, que Tejada vislumbró el secreto de la perdurabilidad y de la eficacia en el juego de las paradojas; su ruptura fue consciente con respecto a formas precedentes de escritura argumentativa en la prensa. Tejada eligió, temprano, como lo diría Chesterton —uno de sus maestros—, “la otra cara” de la realidad, la posibilidad de ver las cosas “desde ese otro lado”. Igual que en la concepción del polígrafo inglés, la escritura paradojal era la penetración en sentidos recónditos en un mundo regido por la lógica y el orden científicos. Tejada volvió maravilloso e inesperado lo que permanecía atrapado en lo puramente racional. Chesterton hablaba del retorno a “la visión espiritual de las cosas”, de la “independencia de nuestras normas intelectuales”, del “sentido de la perdurable infancia del mundo”.8 Tejada tradujo aquello en la concreción de un verdadero sentido común, el de la visión simple y primitiva de las cosas, despojada de los prejuicios introducidos por la presunta civilización. En su crónica “El sentido común”, lo decía claramente: “La civilización contemporánea se caracteriza por la ausencia de sentido común en sus bases y en sus métodos; la noción primordial y natural de la Justicia y del Bien ha sido oscurecida por la ambición, atrofiada por el prejuicio, desvirtuada muchas veces por el exceso de inteligencia y de cultura”.9
En fin, Tejada logró con la paradoja un sello de distinción como crítico de la cultura y dotó a la crónica de un sentido superior al del superfluo comentario cotidiano. Hacia 1922, sus contemporáneos admitían que Tejada se había convertido en el principal cronista del país. En efecto, los intelectuales barranquilleros reunidos en la revista Caminos, que antes habían hecho parte de la famosa revista Voces, proclamaron a Luis Tejada como “Príncipe de los cronistas colombianos”. Según la proclama, en Tejada se hallaba “un estilo, un agudo don de observación, un espíritu inquieto que penetra en las cosas, un desprecio total al chiste, al retruécano y a la anécdota”.10
Un artista cínico
La historia de la cultura intelectual —al igual que diversas corrientes de la sociología— afirma que las obras artísticas tienen, en últimas, un autor colectivo; que el artista simplemente singulariza en un lenguaje altamente elaborado, de manera lúcida y coherente, lo que sienten, anhelan y piensan los trozos de la sociedad con que el artista ha establecido sus relaciones más inmediatas. La obra de arte, por tanto, no se explica solamente por la insularidad maravillosa del creador ni por su genialidad ni por sus poses de ser anómalo y marginal. En el artista fluyen, se atraviesan y se plasman sentimientos colectivos. Cualquier creación artística tiene deuda hacia algún tipo de diálogo con la sociedad de su tiempo; el individuo, con su singular e irrepetible obra, es la punta de un iceberg, y por eso la tarea del historiador de la cultura es caminar en el sentido inverso al de la palpable inmediatez que ofrece la obra, en busca de determinantes, causalidades, conversaciones, motivos, influencias, temores de esa sociedad que se vuelven concretos en el producto que brinda el artista.
La paradoja de Tejada participó de un ambiente de conductas cínicas de artistas que encontraron así una manera de diferenciarse de unas tradiciones hostiles. Caminar al margen de las convenciones ha sido una buena terapia de vida para muchos creadores; les ha servido para garantizarse un grado de independencia moral en sus elecciones acerca de lo bueno y de lo malo; les ha permitido autodefinir derroteros estéticos que vulneran verdades establecidas por la institucionalidad cultural resguardada en las academias de letras y de bellas artes, y les ha ofrecido un panorama general de las sociedades para transgredir sus convenciones. Sin ese clima transgresor, la paradoja no se habría hecho visible o, de concretarse, no habría sido más que una cabriola intelectual. Para decirlo rápido, ni Tejada, ni ningún otro escritor de comienzos del siglo xx en Colombia, habría podido escribir paradojas si no hubiese tenido al frente una rígida institucionalidad cultural digna de ser burlada y si, además, no hubiese asumido la burla desde una actitud cínica. Creo, en consecuencia, que hubo una estrecha relación entre ser un artista cínico y escribir paradojas en aquellos años.
El cinismo fue y ha sido un método —si así puede llamarse— de distanciamiento de las convenciones de la cultura y un recurso predilecto de los artistas de vanguardia en Europa. En nuestro caso, la década del veinte fue generosa en preparar una simbología del cinismo: caricaturas, ensayos, crónicas estuvieron a disposición para aplaudir los desplantes bohemios de los artistas jóvenes de la época y también sirvieron para evocar la figura de Diógenes el Cínico. En 1925, por ejemplo, Enrique Restrepo, un escritor inmerecidamente ignorado, cronológicamente miembro de la generación del Centenario, publicó un conjunto de ensayos bajo el título El tonel de Diógenes, manual del cínico perfecto, donde reivindicó el espíritu de renuncia y de independencia que debía garantizar el libre ejercicio de la crítica frente a cuanto se “considera honorífico, a cuanto convencionalmente se poetiza y se embellece... El cinismo tiende a desvalorizar la falsa moneda que circula como legítima”.11 El cínico renunciaba a cualquier bien que comprometiera su actividad crítica; por eso Luis Tejada dijo que le bastaban “un tonel amplio y vacío y una buena dosis de espíritu de contradicción”12 para vivir a plenitud como crítico de la cultura.
Alguna relación existe entre las conductas cínicas y las tensiones de una generación intelectual que varias veces fueron resueltas acudiendo a la autoaniquilación. De manera muy simbólica, la revista Panida nació en homenaje a Gabriel Uribe Márquez, uno de los hermanos de los líderes socialistas de la década del veinte, quien se había suicidado en Londres en 1914. Su muerte inició un ciclo de autoaniquilamientos que distinguió en buena medida a la generación de Los Nuevos. En 1918, otro ex panida escogió ser verdugo de sí mismo: el pintor Teodomiro Isaza. Despúes, los célebres suicidios de Ricardo Rendón y Carlos Lozano y Lozano. Para otros, su destino fue la clínica psiquiátrica, y los más cuerdos prefirieron dedicarse a los estudios de la salud mental, con el fin de entender ese penoso hecho colectivo de ver desfilar a muchos de sus amigos hacia los manicomios; ese fue el caso del ex panida Eduardo Vasco Gutiérrez, transformado después en médico psiquiatra.
El cínico vive en las márgenes; visita los lupanares; sube a la montaña —como lo hacía el cronista Tejada— para contemplar el poblacho y burlarse de esas “intonsas gentes dando siempre opiniones”, como dicen unos versos de León de Greiff. Ha hecho parte del colorido anecdotario cínico de Los Nuevos dormir en los confesionarios, libar en los cementerios, sumergirse en los prostíbulos, mientras en las salas de redacción se esperaba con angustia la crónica o la caricatura del día. Cuando el distanciamiento con respecto a cualquier poder quedó en entredicho, en el caso extremo de Ricardo Rendón, se recurrió al suicidio. El cínico lleva consigo todas sus pertenencias. Luis Tejada hizo largos viajes entre Barranquilla y Medellín o entre Medellín y Bogotá llevando por todo equipaje un libro. A Pereira, él mismo lo dijo, regresó en 1921 “pobre como un santo y flaco como una escoba”.13 Rendón viajó de Medellín a Bogotá en 1918 y lo acompañaba solamente su carpeta con una colección de dibujos.
Por supuesto, había muchos conflictos interiores expresados en esas conductas, pero también fueron maneras provocadoras adoptadas para perturbar un unanimismo reinante, un orden habitual de la sociedad; era necesario escandalizar al burgués. “El cinismo pertenece a la dinámica de las luchas de liberación cultural”,14 de ahí que haya sido elemento utilizado, consciente o inconscientemente, por quienes pudieron haber representado nuestra vanguardia en los primeros años de este siglo.
El escritor político
La vida y la obra de Luis Tejada son dignas de ser leídas y releídas; en un estudio biográfico que publiqué en 1995, titulado Luis Tejada y la lucha por una nueva cultura, creo que logro demostrar que este periodista provenía de una cultura política liberal radical y que en su corta e intensa vida de escritor evolucionó hacia la militancia en el naciente partido comunista. En efecto, Tejada perteneció a un círculo de familias de Antioquia con notorios antecedentes liberales radicales. Ser liberal en Antioquia, bastión del catolicismo intransigente desde la década de 1860, implicó un enfrentamiento cotidiano con el poder local del cura que, por ejemplo, rehusaba frecuentemente administrar los sacramentos a las familias liberales. Muchas de esas familias difundieron la práctica del matrimonio civil, el proyecto liberal de educación laica e, incluso, adoptaron actitudes próximas al libre-pensamiento o reprodujeron explícitamente una sociabilidad anticatólica. En Medellín, desde fines del mencionado decenio, ya había círculos de espiritismo formados por grupos de artesanos. Precisamente, el espiritismo, reivindicado como el “uso de la razón”, como la concreción de “la moral independiente”, como la expresión de un “catolicismo primitivo renovado” que contrastaba con las prácticas “supersticiosas y groseras” protegidas por la Iglesia católica, fue una conducta muy cercana a la familia de Tejada.15 Algo semejante sucedió en el campo de la educación; los padres y tíos de Tejada fueron voceros de las corrientes modernas en pedagogía; recorrieron Antioquia y el Viejo Caldas expandiendo un sistema escolar opuesto a la escuela confesional católica.16
Por tanto, el origen familiar fue determinante en el periplo vital de Tejada, en la definición del campo de posibilidades y de disputas en que podía situarse. Su expulsión de la Escuela Normal, en 1916, fue el preludio de los enfrentamientos posteriores a los que iba a someterse y es un buen ejemplo de la pugna permanente, desde fines del siglo xix, entre la cultura política radical y la política regeneracionista, fundada en la preminencia oficial de la Iglesia católica. Tejada era un joven que provenía de un círculo reproductor de disidencias y resistencias contra la Regeneración. Eso explica que en su obra las críticas contra personajes centrales de la cultura y la política conservadoras fueran tan acerbas, como sucedió con el presidente Marco Fidel Suárez o con el político y poeta Guillermo Valencia; eso explica también sus tempranas simpatías con el socialismo y su proximidad con los sectores de artesanos y obreros tanto en Medellín como en Bogotá.
Esa proximidad con la cultura política del radicalismo le facilitó a Tejada su evolución definitiva hacia el escritor político y militante prosocialista, algo evidente desde 1920. Aunque las vicisitudes de la pobreza y de las enfermedades le hicieron vacilar en su trayectoria de periodista, Tejada pudo definitivamente definirse, desde 1922, como un escritor que promovió la formación de los primeros núcleos comunistas en el país. A Tejada le pareció indispensable escribir “para el obrero politiquero y la vieja tendera charlatana, y el barbero de provincia, y el maestro de escuela, y todos los que integran la masa media, enorme y oscura del público”.17 Por eso defendió los gustos literarios de las gentes del pueblo en “La mala literatura”. Por eso Tejada pudo construir un lenguaje político sincrético, en que amalgamó la novedad socialista y la tradición católica.
La vida de Tejada es, en todo caso, tan apasionante como su obra periodística. Llama la atención la inestabilidad con que trabajó en la prensa: comenzó en la provincia, se afianzó como cronista en Bogotá, entre 1917 y 1918; a fines de ese año partió hacia Barranquilla en busca de un empleo público y allí terminó escribiendo en varios diarios; se integró a El Espectador de Medellín en 1920. Pasó una larga convalecencia en 1921, entre Manizales y Pereira, donde se ofreció como vendedor de cursos de contabilidad por correspondencia; y en 1922 vuelve, para quedarse, a Bogotá, donde además de escribir en El Espectador intentó afianzar un núcleo de izquierda liberal en el fallido proyecto del diario El Sol. Colaboró con las revistas Cromos, El Gráfico y Buen Humor. En Barranquilla, codirigió Rigoletto, y colaboró en La Nación y El Universal. Escribió para Bien Social de Pereira y para Renacimiento de Manizales. Intentó ser maestro de escuela, esposo y padre ejemplar, pero no pudo. Tuvo, más bien, el “talento de morir a tiempo”, como el título de una de sus crónicas de 1920, agobiado por “todas las enfermedades del mundo”, según testimonio de su amigo, el poeta Luis Vidales.
En su corta existencia logró ser el centro de una sociabilidad de jóvenes intelectuales que, en el caso de Medellín, en 1920, pretendió consolidar el gremio de los periodistas con la fundación de la Asociación de Cronistas. En 1922, en Bogotá, fue uno de los fundadores de un pequeño núcleo provanguardista conocido como Los Arquilókidas, cuya tribuna fue el periódico La República. Este grupo se dedicó a atacar la Generación del Centenario. Fue, más claramente, un enfrentamiento entre un grupo intelectual en ascenso, y un grupo de intelectuales consolidados, tradicionales que, además, eran o iban a ser los propietarios de los medios de producción de impresos en Bogotá. Esa pugna contra la generación de sus padres y maestros fue el preámbulo de la aventura de fundar el diario El Sol, bajo la égida del jefe del Partido Liberal en ese entonces, el general Benjamín Herrera. En ese momento, Tejada estaba participando en un intenso diálogo con la juventud conservadora que iba a definirse más tarde como el grupo de Los Leopardos, representantes del nacionalismo de derecha y profascista en Colombia. Conversaba también con el joven abogado liberal Jorge Eliécer Gaitán, que recién se graduaba con su tesis acerca de las ideas socialistas en Colombia, y con quienes iban a constituirse en la tímida y pasajera avanzada socialista de un sector del Partido Liberal. Después del fracaso del proyecto político y periodístico de El Sol, Tejada no tuvo otra alternativa que regresar a El Espectador, donde terminó su vida.
Se trata, pues, de un escritor de origen liberal que vivió intensamente un proceso de adhesión a la novedad del credo comunista, con dificultades e incoherencias. El pequeño filósofo alcanzó a decirle a su generación intelectual en Colombia que era indispensable “creer, adquirir sinceramente una fe, un ideal, una grande ilusión”.18 Esa grande ilusión se concretó en el pequeño grupo de intelectuales comunistas que, en Bogotá, salieron a buscar, de manera más bien infructuosa, el contacto con núcleos obreros y que participaron, fallidamente, en la organización de un primer congreso comunista en nuestro país.
La compilación de la obra
Esta nueva antología que presentamos intenta proporcionarle a cualquier lector un retrato de cuerpo entero del escritor, conocerlo o reconocerlo desde sus inicios. Esta antología es el resultado de una investigación que comenzó en 1989 y terminó en 1994, y que arrojó como resultado la compilación de la obra periodística completa de Luis Tejada, presentada como trabajo de grado en la Licenciatura de Filología e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia.19 Esa compilación fue, luego, el principal sustento documental para la elaboración de la biografía premiada y editada por Colcultura,20 y ha esperado desde 1991 los relativos honores de la publicación. Finalmente, apenas ahora, se logra, aunque no la publicación de la obra completa (672 crónicas escritas entre 1917 y 1924), que sería lo más justo con el cronista y lo más adecuado para los estudios sobre la cultura intelectual colombiana. Se trata de una antología que, con todos los defectos inherentes, intenta plasmar una visión de conjunto del cronista, desde su comienzo hasta su final.
En esta nueva antología nos propusimos superar las dos compilaciones conocidas hasta el momento, la de Hernando Mejía Arias prologada por Juan Gustavo Cobo Borda,21 y la que preparó Miguel Escobar Calle.22 Superarlas en varios sentidos: primero, era necesario mostrar al Tejada desconocido anterior al año de 1920, es decir, al cronista en sus primeros pasos, en sus inicios en el periodiquillo estudiantil Glóbulo Rojo, de Pereira, en 1917, que era redactado por los estudiantes del colegio fundado y dirigido por su padre, Benjamín Tejada Córdoba. La primera temporada de Tejada en El Espectador de Bogotá, entre 1917 y 1918, también etapa casi ignorada, igual que su estadía en Barranquilla, durante 1919, como colaborador de La Nación y El Universal, y luego como codirector de Rigoletto, al lado de su compañero de estudios en Yarumal, Pedro Rodas Pizano. En ese año, Tejada ya insinuaba su simpatía por el socialismo.
En segundo lugar, y en consecuencia, era indispensable demostrar que las crónicas hasta hoy conocidas de Tejada tuvieron su génesis en fechas más tempranas, que desde 1918 ya se insinuaban en el cronista ciertas reiteraciones temáticas; de manera que algunas crónicas de 1920 o 1922, o muchas de las reunidas en su Libro de crónicas de 1924, ya habían sido escritas o esbozadas un par de años antes. Hasta aquí se trata de una especie de ajuste de cuentas con Cobo Borda, quien había sentenciado que las crónicas de 1917 a 1920 hacían parte de una prehistoria de Tejada que “bien vale la pena olvidar”.23 Creo que esta antología puede desvirtuar ese juicio. Hay que señalar, a propósito, que esta antología está fundamentada en una compilación que fijó la paternidad y la fecha original de cada texto. Por eso, el lector va a encontrar información acerca de las posteriores publicaciones de una misma crónica, del uso de seudónimos, de las leves o significativas modificaciones de un texto original. A propósito, hay que precisar que Luis Tejada utilizó dos seudónimos: Lis, para sus crónicas publicadas en Glóbulo Rojo de Pereira, en 1917; Valentín, para reproducir, en El Sol de Bogotá, en 1922, crónicas que ya había publicado en años anteriores. También recurrió, sobre todo entre 1923 y 1924, a firmar crónicas y editoriales con sus iniciales, L. T., lo que podía provocar confusión con otros escritores coetáneos, como sucedió con el escritor y dirigente antioqueño Lázaro Tobón. Para dilucidar dudas acerca de la autoría fue importante reconocer el estilo y los temas de Tejada, así como las luces que brindan las evidencias biográficas.
Ahora bien, el lector hallará unas cuantas crónicas repetidas, o ya publicadas en libro, pero esta vez puestas en el momento de su primera publicación en los periódicos colombianos; así se aclara, por ejemplo, que algunos títulos reunidos en su casi póstumo Libro de crónicas tuvieron su aparición original en 1920; eso explica la decisión de presentar de nuevo, por ejemplo, su relato “En el pueblo”, que había sido publicado originalmente en El Espectador de Medellín, en 1920, y luego fue reproducido, en 1922, por la revista Cromos y formó parte de la pequeña colección del libro que le publicaron sus amigos en 1924.
En tercer lugar, había que superar tanto la visión bogotana como la visión antioqueña sobre Tejada que se plasmaron en las dos compilaciones que hemos mencionado. El libro Gotas de tinta de 1977, en efecto, presenta un grupo de textos que corresponden a la estadía de Tejada en Bogotá y, sin darse cuenta, precisamente por la desatención en torno a la fecha original de la publicación, algunas que fueron escritas y publicadas en su prolífico año 1920, cuando vivía y escribía en Medellín; el esbozo biográfico y los comentarios de Cobo Borda evidencian una mirada bogotanizada sobre un escritor cuya trayectoria vital y cuya producción no fueron estrictamente capitalinas. Luego, la compilación de Escobar Calle, de 1989, rescataba al Tejada despreciado de la tal “prehistoria” que había sentenciado Cobo Borda; pero también señalaba otro extremo: el Tejada que había vivido y escrito solamente en Medellín, durante 1920. Es cierto que la mayor parte de sus escritos quedó plasmada en las ediciones de El Espectador, tanto en Bogotá como en Medellín, pero no hay que desconocer que la trayectoria de Tejada abarcó otras publicaciones y otras regiones.
En cuarto lugar, y también en consecuencia, había que dejar ver que el escritor vivió etapas o, al menos, que tuvo énfasis, que de las crónicas sostenidas por la paradoja pasó a una escritura más sobria que obedecía a su militancia política. Algunas crónicas ya publicadas en libro decidimos mantenerlas en esta antología; por ejemplo, su relato “La bisabuela” nos parecía imprescindible porque fue el texto con que Tejada quiso comenzar su carrera de periodista en El Espectador de Bogotá, en 1917, pero tuvo que guardarlo porque, según el director del diario, no exponía un asunto de actualidad. Con intención semejante decidimos conservar la última que escribió, “Los partidos del porvenir”.
En consecuencia, podemos hablar de más de doscientas “nuevas” crónicas (y un solitario poema) que aún no habían sido objeto de una antología; hemos reunido un conjunto de textos que van desde el incipiente cronista que se inició en un periódico estudiantil de Pereira, pasando por su deambular por la costa Atlántica, Medellín, Manizales y Bogotá; se rescata la etapa casi desconocida del cronista en la prensa liberal y protosocialista de Barranquilla, y también se reúne un conjunto representativo de su crítica artística ejercida en el efímero diario El Sol de Bogotá, durante 1922. Hemos creído que mostrando estas “nuevas” crónicas podemos persuadir al lector de que la obra de Tejada fue muy consistente.
Esta antología, en definitiva, auspicia una lectura y relectura de la vida, la obra y la época del periodista Luis Tejada. Es una renovada invitación para hacer, con la compañía de este escritor, una visita al pasado y, oblicuamente, un examen de nuestro presente.
1 Esa nota fue reproducida por El Espectador de Medellín, el 25 de junio de 1918. Tejada también recibió tempranos elogios de Luis E. Nieto Caballero, uno de los directores de El Espectador de Bogotá, en su columna “Colombia joven” del 12 de octubre de 1918.
2 Carta de Luis Tejada a sus padres, Medellín, 29 de mayo de 1916.
3 Luis Tejada, “La crítica II”, El Universal, Barranquilla, 24 de diciembre de 1918.
4 Luis Tejada, “Las grandes mentiras”, El Espectador, Bogotá, 4 de noviembre de 1918.
5 Luis Tejada, “El problema”, El Universal, Barranquilla, 8 de julio de 1918.
6 Denomino literatura canónica a toda aquella producción escrita encargada de normatizar costumbres y que fue tan prolija en el siglo xix: códigos del buen amor, catecismos católicos y republicanos, manuales de economía doméstica, manuales de urbanidad, lecciones de psicología y moral, y los mismos cuadros de costumbres.
7 Luis Tejada, “Diatriba de la ironía”, El Espectador, Bogotá, 20 de agosto de 1923.
8 G. K. Chesterton, “Defensa del desatino”, en: Clásicos Jackson del ensayo, t. 15, Buenos Aires, Ediciones Jackson, 1950, p. 447-451.
9 El Espectador, Bogotá, 3 de septiembre de 1923.
10 El Espectador, Medellín, 6 de septiembre de 1922.
11 Enrique Restrepo, El tonel de Diógenes, manual del cínico perfecto, Bogotá, Ediciones Colombia, 1927, p. 47.
12 Luis Tejada, “Elogio del espíritu de contradicción”, El Espectador, Medellín, 3 de septiembre de 1920.
13 En su crónica “Los tres amigos”, El Espectador, Bogotá, 1 de abril de 1921.
14 Véase al respecto: Peter Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, Madrid, Taurus, 1989, 2 vols.
15 Algunos títulos de prensa de Medellín y de Bogotá, de las décadas de 1870 y 1880, delatan la propensión, sobre todo entre sectores de artesanos, a las disidencias religiosas no católicas. Me baso en mi estudio inédito sobre la sociabilidad política y religiosa de la segunda mitad del siglo xix en Colombia.
16 Esa cultura política radical también está en la raíz del comportamiento político de otros parientes de Tejada, como su tía María Cano, dirigente socialista a fines de la década de 1920.
17 Luis Tejada, “El periodista”, El Espectador, Bogotá, 14 de marzo de 1922.
18 Se trata de la Página de Luis Tejada, que le fue publicada por la revista Universidad, Bogotá, 9 de marzo de 1922.
19 La compilación fue elaborada por María Cristina Orozco Escobar y Gilberto Loaiza Cano.
20 Gilberto Loaiza Cano, Luis Tejada y la lucha por una nueva cultura (Colombia, 1898-1924), Bogotá, Tercer Mundo-Colcultura, 1995.
21 Luis Tejada, Gotas de tinta, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1977.
22 Luis Tejada, Mesa de redacción, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 1989.
23 Cobo Borda creía que el verdadero Tejada surgió en 1921, aunque la misma recopilación de Colcultura recoge, sin saberlo, muchos textos anteriores a ese año. Véase el prólogo del libro Gotas de tinta, op. cit., p. 18.