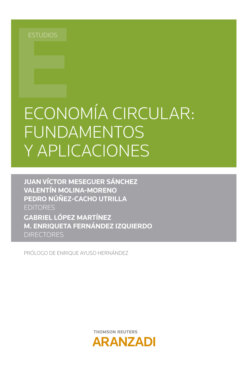Читать книгу Economía Circular: fundamentos y aplicaciones - M. Enriqueta Fernández Izquierdo - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. UNA APROXIMACIÓN A LOS INICIOS EN LA ANTROPOLOGÍA ECONÓMICA: FORMALISTAS, SUSTANTIVISTAS Y MARXISTAS
Оглавление“La Antropología económica no se ha limitado a replicar las actividades que los economistas hacen en nuestra sociedad, sino que se ha ocupado de recoger y sistematizar información etnográfica sobre el conjunto de instituciones que han permitido a un amplio rango de sociedades obtener sus medios de vida” (Molina y Valenzuela, 2007, p. 53).
Podemos considerar que desde la Antropología Económica se cuestionan los preceptos de la economía clásica, con la intención de recuperar la idea de que la economía, en cuanto que institución cultural, no siempre ha constituido una esfera aislada del resto. En este sentido, se revisan los orígenes de esta mirada unidireccional, y la idea de que el sistema económico como lo conocemos, que permitió consolidar a la economía como disciplina, monopolizando así la opinión de los economistas, tomó cuerpo en el siglo XVIII. Esto es, se trataría de una perspectiva relativamente reciente, si comparamos en términos amplios y competitivos en el contexto de estudio de una pretendida “historia económica de la Humanidad” (Sahlins, 1972).
“Fueron los economistas franceses de esa época –hoy llamados fisiócratas– los que instalaron el carrusel de la producción, del consumo, del crecimiento y demás piezas constitutivas de la idea usual de sistema económico […] La economía se afianzó como disciplina asumiendo la tarea de promover ese crecimiento de las riquezas generadas por la madre Tierra” (Naredo, 2006, p. 4-5).
En términos generales, los manuales que abordan la disciplina de la Antropología Económica suelen plantear o situar desde tres ámbitos de actuación: el debate en relación a la economía neoclásica –formalistas versus sustantivistas–, su el concepto de distribución de los mercados y su relación con la ecología. Desde aquí añadimos un cuarto aspecto que tendría que ver con la distinción entre economía política y ecología política como dos campos de actuación complementarios y propios de la Antropología Económica. En este apartado, nos interesa abordar el primer aspecto, y así comprender el origen y alcance de la Antropología Económica. Del mismo modo, avanzaremos en este cuarto aspecto al que nos referimos con la intención de dedicar el siguiente apartado al concepto de ecología política y su interpretación vinculada al concepto de Economía Circular.
A partir de los años 60 del siglo pasado, los llamados formalistas retomarán los preceptos de aquellos economistas clásicos que interpretan la economía como una esfera plenamente separada del resto de instituciones sociales y culturales, explicando, además, los procesos económicos en función de la motivación subjetiva de los individuos. Desde esta perspectiva, se defiende aquella idea que entiende la economía como la ciencia de la escasez, de manera que el individuo actuará racionalmente para satisfacer sus necesidades. Además, esta pauta de comportamiento, esto es, la decisión racional maximizadora, sería la misma en todas partes. Herskovits (1952) se presenta como uno de los principales representantes de esta perspectiva, defendiendo esta conducta racional individual como algo existente con las mismas características en las “sociedades primitivas”.
En contra de estos preceptos, encontramos los argumentos defendidos por quienes han venido a llamarse sustantivistas. Al contrario que aquellos formalistas, niegan que la acción económica se desarrolle separada de los marcos históricos, culturales e institucionales. Afirman desde esta perspectiva que “los orígenes étnicos, las estructuras de parentesco, los valores culturales y las relaciones sociales son importantes para explicar los fenómenos económicos” (Molina y Valenzuela, 2007:16). De estos autores sustantivistas, Karl Polanyi (1957) es el representante más significativo, quién elaboró distintos trabajos preocupados por entender los sistemas económicos a lo largo de diferentes periodos históricos. Así, su principal intención es explicar cómo la economía se ha separado del resto de instituciones sociales en un momento concreto, separación que, por lo demás, no debe ser considerada como una característica inherente al fenómeno de lo económico.
“Por económico solemos entender al menos dos cosas diferentes. Por una parte las actividades, indicadores o procesos que tienen que ver con la creación, distribución o consumo de bienes y servicios, es decir, un sector de la cultura; por otra, las acciones motivadas por el cálculo racional que buscan maximizar el beneficio u optimizar los medios en relación a los fines, esto es, una modalidad de conducta. Estas dos acepciones de la palabra “economía”, pueden denominarse “substantiva” y “formal” respectivamente” (Polanyi, 1957).
Desde la teoría sustantivista se niega por tanto la existencia del concepto de escasez defendido desde la lógica formalista. Explicando así que esta pretendida escasez es una condición ideológica derivada de la economía capitalista de mercado, y no una condición existencial del hombre. Entienden que lo económico se encuentra imbricado [embedded] en el resto de instituciones culturales, a saber: en las relaciones de parentesco, en la religión, en la política, etc.
A partir de los años 60, voces críticas con respecto al papel de la antropología en relación al proceso colonial, y coincidiendo con la configuración de un nuevo contexto económico-político, van elaborando este concepto de economía política que generalmente tiene su desarrollo por parte de autores de tendencia marxista. Así, la economía política suele asociarse con la escuela marxista-estructuralista francesa, conocida también como la escuela de la articulación. Surge como decimos hacia los años 60, teniendo entre sus autores más destacados a Meillassoux (1964, 1977), Godelier (1974) o Terray (1977). La mayoría de estos autores han desarrollado trabajos de campo en África, aplicando un marco teórico de tendencia estructuralista y marxista. De estos pensadores, será Godelier (1991) quien retome la teoría de la transición social formulada por Marx, planteando la importancia de esta idea de transición social para analizar los cambios que llevan al reemplazo de un sistema social por otro, con la intención de “comprender los mecanismos de funcionamiento y transformación de las sociedades, la jerarquización de funciones y de instituciones, así como la dialéctica entre las estructuras materiales, sociales e ideológicas. [En definitiva] analizar las condiciones de reproducción de un sistema social y las condiciones de cambio” (Comas d’Argemir, 1998, p. 40). Desde este interés de análisis, Godelier se refiere al capitalismo como un fenómeno de carácter global, pero lo interesante es que plantea que esto no significa que sea un proceso homogéneo, ni que sea continuo en el tiempo. A partir de aquí analiza la transformación de familias y comunidades locales, entendiendo que concurren distintos procesos, endógenos y exógenos, que influyen en estas formas sociales a las que se refiere como no capitalistas –producción mercantil simple–. Estas formas sociales se entienden desde esta perspectiva como más que meras reliquias o supervivencias del pasado. Se interpretan como formas vivas que asumen a su modo la evolución histórica y las transformaciones que acompañan a los nuevos requerimientos productivos.
Estos autores de tendencia marxista, entre otros aspectos se ocupan de las relaciones de producción asociadas con los medios de producción como elementos fundamentales para entender qué grupo, estrato o clase posee el control de los recursos que posibilitan la existencia material y la continuidad social. Nos interesa señalar principalmente su aportación teórica referida a la articulación de los modos de producción. Varios son los trabajos de estos antropólogos en los que analizan la existencia de distintos modos de producción. Entre ellos, el ya mencionado Meillassoux (1970) en un estudio en Costa de Marfil se refiere a la existencia de una combinación de dos modos de producción: el tradicional y propio de un linaje concreto, y un modo de producción colonial comercial. Por su parte, Terray (1972) analizará este estudio y entiende que se trata de la existencia de un sistema de producción en el que hay más de un modo de producción articulado, de manera que uno de estos modos sea el dominante.
Por último, debemos referirnos a algunos antecedentes, previos a estos estudios de la década de los años 70 y 80, que podríamos denominar como precursores de esta disciplina. Entre estos estudios aislados podemos mencionar la monografía de Clifford Geertz, Agricultural Involution (1963), o de manera más amplia al análisis que elabora Karl Polanyi (1944). En ambos estudios encontramos una referencia a la importancia de centrar el análisis en los factores relacionados con el uso de los recursos naturales.
“Hoy se puede hablar de la ecología política como un campo específico de interés y de investigación, pero se trata de algo muy reciente, puesto que el volumen de trabajos significativos se ha producido en los últimos quince años. […] En todo caso, tres autores aparecen como los más citados: Eric Wolf, Karl Polanyi y Clifford Geertz: Wolf por ser quién por primera vez utiliza el término y los otros dos porque aplican en la práctica este tipo de enfoque en sus trabajos” (Comas d’Argemir, 1998, p. 139).
De estos autores nos interesa volver al trabajo de Polanyi, como uno de los máximos representantes del sustantivismo al que nos hemos referido. Polanyi debate a lo largo de su obra (1944), el lugar de la economía en la sociedad, presentando al denominado homo oeconomicus como un producto del capitalismo, nacido en un contexto en el que domina la lógica de mercado que subordina lo social, destruye las comunidades indígenas y las formas de vivir comunitarias, e impone la pobreza y el desarraigo en aras de la obtención del máximo beneficio.
En definitiva, este autor se ocuparía de las siguientes cuestiones que, de alguna manera, resumirían el interés de estudio de la Antropología Económica: a) la economía, tal y como la conocemos, sería una construcción social históricamente determinada; b) en la sociedad primitiva y en el desarrollo de la Edad Media, la economía no formaría una esfera separada del resto de instituciones sociales y culturales; c) por lo tanto, la pregunta sería, ¿por qué y con qué intención el hecho económico se independiza del resto de instituciones? Y, lo que es más interesante, ¿qué reinterpretaciones y prácticas se pueden llevar a cabo a la hora de cuestionar esta lógica?