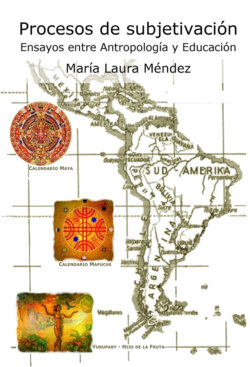Читать книгу Procesos de subjetivación - María Laura Méndez - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеProcesos de subjetivación 10 años después...
Muchos acontecimientos se han sucedido en este tiempo, que aunque necesariamente lo cronologicemos, ese código no da cuenta de las intensidades que lo han recorrido, el tiempo cronológico supone una homogeneidad, que es ajena a las potencias que lo habitan.
Por estas razones considero oportuno retomar algunos de los puntos desarrollados en este texto, que es el producto de una tesis de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Como su subtítulo lo señala, intenta ser un recorrido transdisciplinario, entre antropología y educación; pero en este período que lo separa de su producción, mucho se ha trabajado, dudado y discutido, sobre los recorridos transdisciplinarios. Podríamos decir que siempre asoma el fantasma de la pérdida de especificidad, o tal vez también, la de los territorios cercados, y en apariencia asegurados, que suponen los saberes disciplinados.
Es en este sentido que se hace necesario el replanteo acerca de muchas de las ilusiones desde las cuales se erigió la Modernidad, ya sea como culminación de un lento proceso civilizatorio, o como meta de un necesario desenvolvimiento de sus ideas. La razón, la libertad y el sujeto han sido categorías pilares de esta época y a su vez funcionaron como soportes incorporales de la colonización. Estas nociones se van disolviendo o metamorfoseando, proceso que además de lento es, para algunos, doloroso, porque en estas suposiciones nos hemos subjetivado.
Se vuelve necesaria una tarea ética de deconstrucción y de genealogización, lo que no supone, vale la pena acentuarlo, destrucción de las ideas o conceptos, sino contextualizarlos, haciendo una revisión epistemólogica y, por lo tanto histórico-política, de sus contextos de producción.
La profundización en estos años de la obra de Deleuze, Guattari, Spinoza, Simondon y el haber sumado otros autores olvidados, como Bergson y Tarde, y otros actuales provenientes de diversos campos, como Suely Rolnik, Eduardo Viveiros de Castro, David Lapuyade, Frederic Lordon, Gregory Bateson, Judith Butler, Donna Haraway, Carlo Rovelli, Stéphane Nadaud, Lorenzo Vinciguerra, Emanuele Coccia nos han llevado a reafirmar y articular algunos conceptos ya trabajados en esta tesis-libro.
Entre ellos, a pensar la noción tan problemática de estructura como un momento de tránsito del pensamiento, entre la trascendencia idealista y teológica del esencialismo, su universalidad y absolutismo, hacia la inmanencia, el devenir, el movimiento, el acontecimiento, lo epocal, la singularidad y fundamentalmente la diferencia.
Es en este sentido que se puede analizar hoy, con mayor claridad para algunos, los efectos de la hegemonía de disciplinas como la lingüística, el psicoanálisis y el marxismo. Esto no implica dejar de considerar el aporte de sus conceptos, sin los cuales no hubiera sido posible llegar a este presente. Este tiempo implica un desafío constante para el pensamiento, partiendo de la base de que esto constituye la condición misma del pensar. Paradójicamente observamos, no sin cierta tristeza, que en la producción contemporánea hay mucha repetición sin diferencia; pareciera que existe un cierto triunfo, nuevamente, de fuerzas que tienden a la simplificación y a los reduccionismos, junto a cierta nostalgia de ilusorias garantías de lo absoluto, frente a la indudable complejidad de lo que nos acontece.
Nuevas derivas
Haber profundizado, de la mano de varios autores, en la obra de Spinoza, nos hace ver con mayor precisión cómo la riqueza y multiplicidad de sus propuestas quedaron ocultadas, o tal vez denegadas, frente al encandilamiento de una Razón que se erigió como único camino para lograr una verdad que se había eclipsado, tras el supuesto abandono de la verdad teológica. Así se omiten el papel de las pasiones y de la imaginación que para él son inseparables y necesarias para los procesos de la razón.
Es fundamental resaltar la importancia de su concepción del deseo como lo propio de nuestro modo de existencia, deseo “que erra pero no yerra”, es siempre manifestación positiva de la potencia como expresión de eternidad, a la vez instantánea y duradera, extraña combinación que alude a la complejidad de toda acción. (Deleuze 2008).
Difícil nos es comprender que la Ética es a la vez un texto de filosofía, cuyo objetivo es demostrar la complejidad de lo existente, y un texto político, que concibe la idea de la construcción de lo común, como eje central de su quehacer, complejidad que nunca se logra totalmente, porque si así fuera significaría su fin.
Con este texto Spinoza plantea su oposición a la idea de moral universal que esconde o encubre su origen histórico, como efecto de la acción cínica de los poderosos que “nos quieren tristes”, para aplacar y en algunos casos intentar anular nuestra potencia de acción. Las estrategias de estos poderes son las generalizaciones, la simplificación y correspondiente universalización, como forma autoritaria de imponer sus certezas.
También nos resulta extraño, y algunas veces molesto, que Spinoza diga que no nacemos libres, porque sería incongruente con su idea de que no somos sustancia, somos relaciones y por lo tanto jamás autónomos. Sin embargo defiende el derecho de pensar en libertad, esto es, diríamos hoy, deconstruir las certezas que se suponen incuestionables, a fin de crear constantemente algo nuevo, revelando su origen histórico, epocal y por consiguiente particular.
Spinoza inventa un Dios que no crea, que no tiene ningún rasgo antropológico, que no castiga ni premia, no es teleológico, sólo se expresa de múltiples modos, constituye el conjunto de relaciones al infinito en ritmos variados de velocidad y lentitud: Naturaleza infinita e inmanente.
Haber releído y profundizado en la obra conjunta de Deleuze-Guattari, así como también en las obras individuales de los autores, nos llevó a la comprensión de que todo concepto es una herramienta, construcciones discursivas que producen efectos, que son instrumentos performativos que construyen mundos. Modelan formas de subjetivación, y aunque no sean más que nombres, sin existencia real, paradójicamente son los instrumentos mediante los cuales construimos mundos, reafirmando así la propuesta de Nietzsche: son ficciones útiles, sin ellos no existe o no podría tener, para nuestro modo de existencia, “realidad” el mundo, paradójico, complejo e irreductible a cualquier intento de simplificación.
Sobre dos conceptos queremos insistir, el de deseo y el de inconsciente; se puede decir, nos aclara Guattari, que hay muchos conceptos de inconsciente, pero ninguno es el Inconsciente (Guattari y Rolnik 2005). Esto lleva tal vez a la necesidad de expresarlo en plural pero eso aún no alcanza para dar cuenta que según el concepto que elijamos, serán los efectos que percibamos. Tal vez con el inconsciente pase lo mismo que lo que les sucede a los físicos con los átomos, nunca están donde se cree encontrarlos, porque son a la vez ser y devenir, al decir de Gaston Bachelard (2006). Como había dicho Lacan, lo conocemos por sus efectos pero es incapturable. Considerarlo a la manera de Deleuze-Guattari, como máquina de producción, es útil para no dejarlo estancado en algún pasado supuestamente determinante.
Concebir el deseo como efecto de una falta remite a los ideales de completud y totalidad, colocarnos en una posición que siempre es de insatisfacción que produce frustraciones y melancolización, sin dejar de tener connotaciones teológicas, dado que el pecado también es denominado como falta. Concebirlo como potencia inmanente, nos coloca en un lugar de afirmación, de confianza en su producción que no cesa, porque no podemos dejar de investir el mundo, dado que es la manera que cobra existencia para nosotros y, a su vez nos permite intervenir en él.
Para esto hay que concebir el mundo y todo lo existente, como conjunto de relaciones de fuerzas, siendo justamente en ese juego permanente de pliegues de la exterioridad, en donde nos subjetivamos; Es este movimiento entre pliegue y despliegue lo que constituye este juego constante entre interioridad y exterioridad, sin que sus fronteras sean totalmente definibles, y que a su vez este proceso sea epocal y situacional sin que nada absoluto lo defina.
En este libro se hace referencia a los procesos de individuación según la obra de Simondon, como correlato, según nuestro criterio, de los procesos de subjetivación. Mucho se ha estudiado y estudia sobre este autor, que había sido olvidado durante estos años; nos parece necesario insistir en los procesos de individuación psíquica-colectiva, que lo llevan a plantear la transindividuación. En este sentido podemos destacar la obra de Étienne Balibar (2021), en la que lo relaciona con el planteo de Spinoza, por ser una manera similar de plantear el inacabamiento y permanencia del proceso y su entramado de relaciones. Esto constituye además un planteo interesante acerca de la desjerarquización de lo humano como imperio dentro de otro imperio o como culminación o meta final de un proceso. Por el contrario, es suponer la emergencia de nuestro modo de existencia en el universo infinito de las expresiones de la Naturaleza.
Especial mención merece el haber conocido, tiempo después de la escritura de este trabajo, la obra de Eduardo Viveiros de Castro, quien realiza investigaciones de la que denomina filosofía amazónica. El autor realiza un estudio exhaustivo de sus concepciones, de su mundo, otorgándole el estatuto de conocimiento. A la vez plantea la inexistencia, hasta la obra de Levi- Strauss, de una teoría antropológica, ya que éstas han sido el efecto de la proyección de las visiones eurocéntricas del siglo XIX. Su perspectiva coincide con nuestra propuesta teórico-política de denominar a la Antropología clásica como el brazo incorporal de la colonización.
Su extenso trabajo etnográfico y sus consideraciones teóricas, postulan a Levi-Strauss como el autor a quien le otorga el mérito de haber formulado una teoría no eurocéntrica de la Antropología. De cualquier manera no podemos dejar hoy de considerar las críticas que pueden realizarse desde la perspectiva de los estudios de género (Butler 2006), que tienen sin lugar a dudas un gran impacto transversal en todas las disciplinas y prácticas, como así también un impacto creciente en las formas de subjetivación contemporáneas.
En el planteo de Viveiros de Castro se hace hincapié en los conceptos deleuzianos-guattarianos en las actuales visiones antropológicas, especialmente el concepto de procesos maquínicos, como herramienta para “fugar” del encierro epistémico de la estructura, así como también la propuesta de semióticas mixtas, necesarias para tener un mayor acercamiento al mundo mítico y, al performático accionar de los ritos. Viveiros de Castro, junto con otros muchos representantes de la Antropología contemporánea, nos permite plantear la necesidad de articulaciones conceptuales complejas, que no tiene como objetivo ni la explicación ni la comprensión de otras formas de habitar el mundo, sino mostrar su diversidad como expresión constante de la Diferencia, que no puede ser atrapada por ninguno de los instrumentos de los que disponemos.
Sin duda el planteo central de esta nueva Antropología, es dar cuenta del tránsito permanente entre la naturaleza y la cultura, del devenir incesante libre de toda teleología, del movimiento constante, según ritmos diferenciados de velocidad y lentitud, de todo lo existente y de la imposibilidad de lo viviente de quedar atrapado o anclado en un supuesto territorio fijo.
No cabe duda que estos esbozos de una gnoseología muy diferente a la sostenida y predicada por el modelo colonial-moderno, produce transformaciones en las prácticas educativas, clínicas y políticas, mostrándonos, como se plantea en este libro, su implicación recíproca y las mutaciones al nivel de los modos de subjetivación.
El desafío es permanente e inconmensurable, exige el trazado de nuevas cartografías transdisciplinarias, que necesitan de la construcción de planos de consistencia que permitan transitar por estas aguas que se nos presentan como turbulentas.
Emprendamos con otros la travesía...
María Laura Méndez Mayo 2021
Bachelard, Gastón (2006). “Noumeno y microfísica”. En: Estudios. Buenos Aires, Amorrortu
Balibar, Étienne (2021). Spinoza político. Lo transindividual. Barcelona, Gedisa
Butler, Judith (2006). Deshacer el género. Buenos Aires, Paidós.
Viveiros de Castro, Eduardo (2010). Metafísicas caníbales. Ensayos de antropología posestructural. Buenos Aires, Katz.