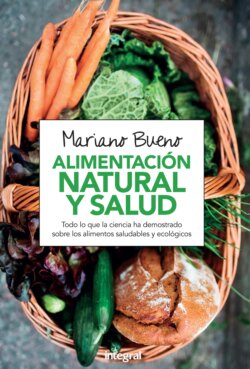Читать книгу Alimentación natural y salud - Mariano Bueno - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El origen de tres mitos equivocados
ОглавлениеComo decíamos, la historia está plagada de creencias sociales o deducciones científicas erróneas. Aunque la lista es larguísima, veamos, como ejemplo, los de las tres preguntas del apartado anterior: los cascos de los vikingos, el tema de dormir en una habitación con plantas y el de que las plantas se alimentan básicamente de sustancias minerales.
¿Quién no ha visto alguna película de vikingos donde aparecen con grandes cuernos en sus cascos? Pues no, resulta del todo equivocado pensar que aquellos invasores escandinavos, a los que denominamos vikingos, varegos o normandos, llevaban cuernos en sus cascos. Algunos historiadores sostienen que tal falsa leyenda sobre el atuendo vikingo se originó cuando se excavaron por primera vez tumbas vikingas, en la época victoriana, y se hallaron cuernos junto a los cascos. Al parecer, se creyó que eran parte de los cascos y que, tal vez, se habrían desprendido de ellos; así que a alguien se le ocurrió coger unos cascos vikingos y pegarle los cuernos para exhibirlos en un museo de la época. En realidad, esos cuernos, ricamente decorados con incisiones y elementos metálicos, eran los vasos que usaban los vikingos, y se solían introducir en las tumbas junto al ajuar perteneciente a los difuntos. Otros historiadores atribuyen el error al pintor sueco August Malmström, quien, en 1868, quiso mostrar a los vikingos como seres casi endemoniados y los pintó con cuernos en sus cascos en unas ilustraciones para el poema épico La saga de Frithiof. Luego, la ópera, el cine, la literatura, los cómics, etc. contribuyeron a difundir este estereotipo.
¡Vale! ¡Los vikingos no llevaban cuernos en sus cascos! Pero ¿qué hay de cierto en que es malo tener plantas en el dormitorio por la noche? Para responder con propiedad, tendríamos que remontarnos al siglo XVIII. Por entonces, y con una diferencia de cuatro décadas, primero Mijaíl Lomonósov y, luego, Antoine Lavoisier expresaron y desarrollaron, respectivamente, el famoso principio de conservación de la materia (el popular «la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma»). Tal principio cambiaría para siempre los imbricados y esotéricos postulados de la antigua alquimia y darían paso a la química moderna. A partir de ahí, también se desarrollaron los primeros trabajos que relacionaban los conocimientos de la química con los de la biología, avance que, en la década de 1770, permitió al clérigo, filósofo y «científico» inglés Joseph Priestley establecer que las plantas eran capaces de producir oxígeno (de hecho tanto a él como a Lavoisier y Scheele se les consideran descubridores del oxígeno). A partir de sus observaciones, en 1779, el médico y botánico neerlandés Jan Ingenhousz dirigió una serie de experimentos sobre la producción de oxígeno de las plantas, y constató que solo en las hojas y en presencia de la luz del sol tenía lugar el fenómeno que se llamaría fotosíntesis (del cual se le considera descubridor). Sus investigaciones también le permitieron demostrar que, durante el día, mediante la fotosíntesis, las plantas absorbían CO2 , y que, mediante el proceso de respiración celular, liberaban oxígeno; mientras que, por la noche, las plantas absorbían oxígeno de su entorno y liberaban CO2.
Puedes estar tranquilo… si duermes en una habitación
con plantas: ¡no pasa nada!
Como Jan Ingenhousz era médico, quiso aplicar sus nuevos conocimientos al campo de la medicina y de la salud humana. Así, en los primeros años del siglo XIX, empezó a recomendar que durante la noche se sacaran las plantas de las casas, para prevenir posibles intoxicaciones por CO2 o déficits del oxígeno disponible. Tan convincente fue que hasta hoy mismo existe tal creencia, e incluso mucha gente sigue pensando que en los hospitales se retiran incluso las flores de las habitaciones al llegar la noche por este motivo, cuando en realidad, cuando se hace, es para evitar la proliferación de gérmenes y las alergias. Posiblemente pocos sepan que la NASA ha realizado numerosos experimentos, 53 encerrando durante varias semanas a científicos voluntarios en habitaciones monitorizadas y herméticamente selladas (sin intercambio con el aire exterior), que han tenido que compartir el espacio junto a miles de plantas. Al contrario de lo que hubiésemos pensado, el resultado del experimento casi siempre fue que, al cabo de unos cuantos días, en la habitación sobraba oxígeno y había una gran carencia de carbono, siendo así que los científicos no experimentaron trastornos de salud remarcables.
Por si aún albergas alguna duda al respecto y piensas que «por si acaso» no estás dispuesto a compartir el oxígeno de tu dormitorio con alguna plantita, un amigo biólogo hizo el cálculo del volumen de oxígeno que absorbería por la noche un enorme poto que compartiera nuestro dormitorio (con la puerta y las ventanas de la habitación cerradas). Según sus cálculos, la planta, durante las ocho horas de sueño reparador, chuparía de la habitación alrededor de 0,07 moles de oxígeno; es decir, ¡solo un 0,022% del oxígeno de la habitación! ¿Acaso la persona que duerme a tu lado no absorbe miles de veces más oxígeno y expulsa grandes bocanadas de monóxido de carbono? ¡Y me imagino que no las sacas al pasillo a la hora de ir a dormir!
El otro error científico tan socialmente aceptado y que se sigue enseñando en los libros de ciencias de escuelas e institutos es la conocida «teoría de la nutrición mineral de las plantas». Esta teoría plantea que las plantas «comen» o se alimentan fundamentalmente de sales minerales (o sustancias químicas minerales, como el nitrógeno, el fósforo, el calcio y el potasio) disueltasenelaguaquecaptanmediantelospelosabsorbentesdesusraíces (además del carbono y algunos compuestos químicos absorbidos por los estomas de las hojas, que les permite realizar la fotosíntesis). Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, tal como veremos al abordar el tema del nutricionismo científico o cuando profundicemos en el capítulo dedicado al importante papel que tiene la microbiota intestinal en los procesos digestivos (véase también el clarificador recuadro titulado «Similitudes entre el proceso digestivo humano y el de las plantas», en la página 238).
En las cuestiones de alimentación sana hay muchos
mitos erróneos creados por las teorías del nutricionismo.
Decir que las plantas «comen básicamente sustancias minerales» es, sencillamente, una inexactitud reduccionista que comparte el mismo origen y los mismos fallos metodológicos que nos llevaron a abrazar los postulados nutricionistas, esos que, aún hoy, nos obligan a creer que para estar «bien alimentados» tenemos que seguir haciendo algo tan absurdo como «contar» calorías o calcular los nutrientes por separado; e incluso algo más raro aún, como es el tener que guiarnos por unas pirámides nutricionales y unas tablas de «dosis diarias recomendadas» (DDR) que, en mi opinión, y si uno no es ingeniero en computación, son imposibles de usar de manera útil y cotidiana (ver en la página 110).