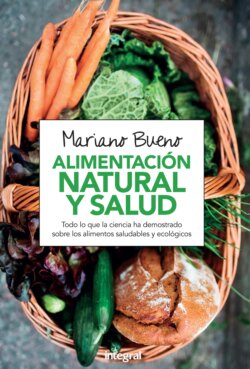Читать книгу Alimentación natural y salud - Mariano Bueno - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El nutricionismo científico
ОглавлениеPara entender correctamente por qué los postulados del nutricionismo constituyen una de la mayores equivocaciones (o falacias) de la alimentación humana, y por qué estamos haciendo tanto hincapié en ello, quizá necesitaremos revisar un poco el recorrido histórico que siguieron las investigaciones y deducciones científicas en lo referente a la nutrición humana.
EL CUERPO HUMANO COMO UNA «MÁQUINA NUTRICIONISTA»
El paralelismo entre el cuerpo humano y las máquinas surge con la Revolución industrial, y se lo debemos a los padres del positivismo, defensores del pensamiento cartesiano (o racionalista) y del reduccionismo como forma de dar respuesta a cualquier cuestión que plantease la existencia humana. Así, no es extraño que se viera al cuerpo humano como una máquina perfecta, de la que se suponía que, si llegábamos a conocer de forma exhaustiva cada una de sus piezas y reconocíamos los mecanismos que permitían el funcionamiento de cada uno de sus engranajes, podríamos «reparar» las piezas deterioradas, y, gracias a ello, vivir una larga y saludable vida. Tengamos en cuenta que las máquinas más complejas de la época que sirvieron de referencia a este pensamiento racionalista y positivista fueron los cada vez más precisos relojes mecánicos y las máquinas de vapor. Por aquel entonces tampoco se sabía nada de aspectos tan esenciales como el ADN y la nutrigenómica (ver la página 145). Y además, no se pensaba ni mucho menos que los seres humanos estamos inmersos —como la mayoría del resto de seres vivos— en una intrincada trama, en la que la vida de cada anfitrión depende de la interacción con millones de microorganismos simbióticos con los que comparte su existencia (ver la página 305).
La historia del nutricionismo empezó a forjarse a partir de ciertos postulados científicos reduccionistas en los siglos XVIII y XIX, cuando el médico y químico inglés William Prout (1785-1850), obsesionado por averiguar cuáles eran los elementos esenciales de que se componían los alimentos, se dedicó a analizarlos en el laboratorio y estableció una forma de clasificarlos realmente novedosa para la época, y que además resultaba tan simple de entender que incluso dos siglos después sigue siendo la base de los estudios de la nutrición humana. Prout identificó lo que se suponía que eran los tres principales grupos de componentes «esenciales» de los alimentos: proteínas, grasas e hidratos de carbono. A estos tres grupos, considerados en principio como «básicos» e imprescindibles, años más tarde se los etiquetaría como los «macronutrientes esenciales». De esta forma se los distinguía de otros elementos que ingerimos con la comida y que, en aquella época, se suponía que, o bien el cuerpo los necesitaba en menor proporción, o bien que incluso no los aprovechaba en absoluto, con lo cual podíamos prescindir de ellos.
A partir de las investigaciones de Prout, otro gran científico y químico de la época, el alemán Justus von Liebig (1803-1873), considerado como uno de los grandes descubridores de la química orgánica y padre de la agronomía moderna, añadiría a la lista de los macronutrientes un cuarto grupo de elementos: los «elementos minerales», apuntando que debían ser considerados tan esenciales en la alimentación humana como los tres grupos anteriores.
Una visión reduccionista y algo sesgada llevó a ciertos científicos de los siglos XVIIIy XIX a «confinar» en unas tablas y reglas muy básicas y algo simplistas, los complejos procesos de la alimentación humana, animal y vegetal.
Hoy sabemos que en la absorción, el aprovechamiento y la disipación de energía y nutrientes intervienen complejos procesos metabólicos, enzimáticos, catalíticos o anabólicos. Hasta hace poco, se ignoraba que en estos procesos interviene de manera decisiva la «microbiota intestinal», con sus millones de bacterias y virus (bacterioma y viroma endógenos). Asimismo, poco se sabía del papel decisivo que desempeñaban los procesos enzimáticos en la digestión y absorción de los elementos esenciales presentes en los alimentos que ingerimos. En cambio, en la época de Prout y Liebig, se redujo la complejidad del proceso digestivo a algo tan «mecánico» como lo que se suponía que ejecutaba una compleja máquina de vapor llamada «cuerpo humano».
Para los químicos y otros científicos de entonces, el proceso digestivo implicaba que las proteínas, los lípidos, los glúcidos (hidratos de carbono) y las sales minerales se transformaban en carne y huesos, al tiempo que suministraban la energía suficiente para que la máquina humana funcionase de manera adecuada.
No dudamos de que las intenciones de estos científicos victorianos fueran loables y positivas. Pero sus observaciones «científicas» estaban muy condicionadas por las limitaciones de sus precarios conocimientos en física, química o biología, y por el limitado instrumental científico de la época, así como también por los numerosos condicionantes filosóficos, religiosos, políticos y económicos del momento (en general muy imbricados entre ellos).
Recordemos que, en épocas pretéritas, los científicos no eran capaces de ver, medir, pesar o comprobar la existencia de elementos infinitamente pequeños, como muchos de los microorganismos de la microbiota digestiva o incluso algunos minerales, que más tarde acabarían llamándose «oligoelementos» (véase la página 93), el instrumental científico de otras épocas impedía distinguir la presencia en los alimentos de ciertos enzimas o de minúsculas y, a la vez, complejas moléculas orgánicas, que por millones son sintetizadas por las plantas y el resto de los seres vivos y que hoy llamamos vitaminas, polifenoles o sustancias fitoactivas o antioxidantes. Por ello, Prout o Liebig, y el resto de los químicos de su época, llegaron a afirmar que bastaba tan solo con aportar de forma equilibrada las cantidades de nutrientes que ellos habían concluido que eran los «esenciales» para el buen funcionamiento del cuerpo-máquina humano: proteínas, lípidos, hidratos de carbono o algunos pocos elementos minerales. En definitiva, por entonces se creía que eso sería más que suficiente para estar bien alimentados y vivir una larga y gozosa vida.
¡Se estaba asistiendo al inicio del «nutricionismo científico»!
DEL DOGMA DE FE AL DOGMA CIENTÍFICO
Ciertamente, en algún sentido, no hay que restarle importancia a esa cierta arrogancia de la mayoría de los científicos de los siglos XVIII y XIX. Estos, obsesionados por demostrar que el Dios de las religiones carecía de base científica y no intervenía en los procesos evolutivos del planeta ni en los designios de los seres vivos, se esforzaron en hallar a su vez unas «leyes científicas inmutables» que lo explicaran todo. De ahí que, en aquella época, se entablara un gran combate dialéctico para cambiar los dogmas de fe religiosos por los nuevos dogmas y paradigmas científicos.
Con el fin de que la gente no siguiera viviendo bajo el yugo de los indemostrables dogmas de fe religiosos o bajo el engaño de teorías seudocientíficas sin fundamento sólido, el positivismo posiblemente cumplió su papel, y resulta loable la labor que desarrolló durante todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Pero también adoleció de grandes defectos, y es posible que pecara de simplista en exceso cuando estableció el axioma de que «todo lo que no puede ser pesado, medido y comprobado por rigurosos y contrastados análisis científicos, simplemente, no existe». Sorprende mirar hacia atrás y descubrir actitudes supuestamente científicas tan arrogantes; es algo así como si afirmáramos que los microbios no existieron hasta que se inventó el microscopio, o que las partículas subatómicas no fueron una realidad sino cuando se las pudo detectar en los sofisticados aceleradores de partículas.