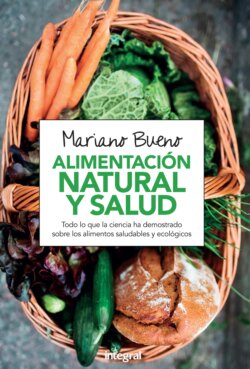Читать книгу Alimentación natural y salud - Mariano Bueno - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La agronomía científica
ОглавлениеAl analizar cómo hemos llegado a la confusión —que vivimos aún hoy en día— sobre temas de alimentación (o de nutrición) es inevitable preguntarse cosas como: ¿por qué hay casi 2.000 millones de personas en el mundo con problemas de obesidad o sobrepeso?; ¿por qué fuimos abandonando de forma progresiva los modelos tradicionales de cocinar y alimentarnos?; o ¿por qué hemos cedido todo el poder de decisión respecto a nuestras dietas y hábitos alimentarios a los científicos y a las grandes empresas y corporaciones agroindustriales?. Las respuestas a tales cuestiones las hallamos en la sucesión de una serie de circunstancias que resultaron decisivas en torno a los complejos procesos que intervienen en la alimentación, y que, en la práctica, siguen induciendo efectos negativos para la vida y la salud del ser humano.
Para entender la compleja y gris trama que rodea el denominado nutricionismo (humano o vegetal), quizá sea necesario detenernos en el ya mencionado químico alemán Justus von Liebig. Su papel en los cambios acaecidos a partir de mediados del siglo XIX fue decisivo, ya que sus reduccionistas postulados del «metabolismo» y de la alimentación vegetal o humana inferidos a partir de las limitadas observaciones científicas de su época no solo marcaron el rumbo entonces, sino que siguen hoy día estableciendo las bases (con sus luces y sombras) sobre las que se asientan las ciencias de la agronomía y de la moderna nutrición.
A partir de las teorías de Prout sobre los macronutrientes, y a raíz de numerosas investigaciones y pruebas de laboratorio (quemando plantas, reduciéndolas a cenizas, disolviendo en agua sales o sustancias minerales con elementos químicos básicos y regando plantas con dichas mezclas), el insigne químico alemán identificó lo que él consideró inicialmente que eran los tres «macroelementos» de la tierra que más necesitaban las plantas para desarrollarse: la tríada de nitrógeno, fósforo y potasio (el ya mencionado NPK). Hasta tal punto estaba convencido que aseguró que estas eran las tres sustancias químicas esenciales que debíamos aportarles a las plantas para que crecieran vigorosas y pudieran obtenerse grandes cosechas. De poco servirían las contradicciones entre el postulado «quimicista» de la nutrición mineral de las plantas de Liebig y la visión más «biologista» de la «teoría del humus», de su parcialmente coetáneo Albrecht Thaer, la cual defendía que las claves de la alimentación —tanto vegetal como humana— radicaban en el complejo proceso que se produce en la descomposición de la materia orgánica y que esa transformación en la que interviene el humus es fundamental para fertilizar la tierra y nutrir las plantas (véase el recuadro de la página siguiente). Por desgracia Liebig terminó haciendo una gran fortuna y tanto su poder de convicción como sus dotes comerciales hicieron que, finalmente, la teoría de la nutrición mineral de las plantas acabara imponiéndose.
¡Se acababa de asistir a la epifanía de la «agricultura química moderna»! Y también al nacimiento de un gran error científico que se perpetuaría hasta hoy en día.
El nutricionismo y todo lo relacionado con el concepto
de nutrición vegetal o animal no deja de ser una visión
muy reduccionista y sesgada de algo tan complejo que
deberíamos volver a llamar «alimentación».
Las contradicciones de la nutrición mineral de las plantas
A partir de Liebig, la llamada «nutrición mineral» no solo sirvió para sentar las bases de lo que sería la revolución agroquímica de finales del siglo XIX, sino también las de la «revolución verde», como se denominó a la mecanización de las tareas agrícolas y al incremento de productividad agrícola del vertiginoso siglo XX. El aumento de producción agrícola puede verse como algo muy positivo; pero lo malo es que condicionó seriamente la forma de relacionarnos con cosas tan esenciales como la alimentación, puesto que fue lo que dio paso al refinado, al procesado y a la industrialización y a la alteración sustancial de la mayoría de los alimentos básicos.
EL ERROR DE RECHAZAR LA TEORÍA DEL HUMUS
Resulta enormemente desconcertante descubrir que, en la misma época en que surgieron el nutricionismo humano y agrícola y el postulado de la nutrición mineral de las plantas, hubo otros científicos e investigadores más lúcidos, como el agrónomo alemán Albrecth Thaer (1752-1828). Mucho antes de los dogmáticos postulados de Liebig, Thaer había planteado la «teoría del humus», según la cual, este elemento generado en la descomposición de la materia orgánica es la base de la fertilidad de la tierra y de la alimentación de las plantas y de toda la cadena trófica que incluye la nutrición (alimentación) de los animales superiores y, entre ellos, la del ser humano, algo que no dependería tan solo de la absorción de los minerales solubilizados, como postularía más tarde Liebig.
Thaer observó que, aparte del CO2, que por fotosíntesis absorbían las plantas del aire, una parte del carbono que estas necesitan para desarrollarse (teniendo en cuenta que el carbono representa el 85 % de la materia seca de cualquier planta) era reciclado gracias a la descomposición de la materia orgánica y absorbido por las raíces de las plantas. Por ello, apuntó que aportar a los campos estiércol, compost y restos de las plantas muertas permitía reponer las pérdidas de carbono y humus. Así, según Thaer, el humus era la base principal del mantenimiento de la fertilidad de la tierra de cultivo, del buen desarrollo de las plantas cultivadas, y la forma más eficaz —a corto y largo plazo— de obtener una abundante producción.
Sin embargo, años más tarde, el químico Justus von Liebig, que tenía importantes intereses por comercializar productos de síntesis química patentados por él mismo, declaró que la teoría del humus no era cierta. De hecho, fue más allá, y propuso que solo se aceptase la teoría de la nutrición mineral, según la cual las plantas se alimentan casi exclusivamente de las sales minerales solubles presentes en la tierra. su tesis prosperó, y esto dio inicio a la era del abonado agroquímico.
Desde nuestra perspectiva actual, el rechazo de la teoría de Thaer resultó un error garrafal. De hecho, el postulado de la nutrición mineral es tan reduccionista que actualmente ya se lo considera desfasado. Sobre todo porque se ha constatado que al devolver a la tierra cantidades suficientes de restos vegetales y materia orgánica en descomposición (la tesis del humus planteada por Thaer) estamos restituyendo no solo absolutamente todos los macro y microminerales considerados esenciales por la teoría de Liebig, sino que, además, estamos aportándole altas dosis de carbono asimilable por las raíces (carbono que supone el 85 % de la materia seca de las plantas). A esto se une el hecho de que muchas de las fibras y compuestos orgánicos de la materia orgánica en descomposición (al igual que sucede con los alimentos que ingerimos) ofrecen nutrientes específicos que permiten que prolifere una abundante «microbiota digestiva» en las plantas (véase la página 238); es decir, que estimula el desarrollo de los microorganismos como las bacterias o las micorrizas (hongos que viven adheridos a las raíces de las plantas), microorganismos que desarrollan una extensa red de micelios y se encargan de solubilizar los minerales del suelo y de nutrir correctamente a las plantas con las que conviven en estrecha simbiosis.
De hecho, la materia orgánica vegetal en descomposición (en tanto que se trata de plantas que acaban su ciclo vegetativo) se comporta como un reservorio de carbono y de sustancias prebióticas y ofrece todos los nutrientes indispensables a la miríada de mimicroorganismos (como bacterias y micorrizas) simbióticos de cada planta; las cuales se está demostrando que son las encargadas de solubilizar minerales o suministrar nutrientes y agua, resultando así claves para la buena salud, el buen desarrollo y la productividad de las plantas cultivadas.
A todo esto, resulta revelador que Liebig esgrimiera sus postulados al mismo tiempo que hacía una gran fortuna comercializando abonos químicos nitrogenados y concentrados de carne (con todos los «elementos minerales considerados esenciales») y patentando las primeras «leches maternizadas en polvo», las cuales, con los años, acabarían relegando a un segundo plano algo tan esencial y complejo como la lactancia materna, una nefasta tendencia esta última que, por suerte, y gracias a las más recientes observaciones clínicas e investigaciones científicas vuelve a ser justamente valorada.
A pesar de la supuesta gran «consistencia» de los postulados sobre la nutrición mineral, en la práctica, a lo largo del reduccionista proceso nutricionista químico se observaron numerosos errores y problemas en el desarrollo de los cultivos que obligaron a Liebig a rectificar constantemente sus planteamientos.
Tras años de experimentación y de aconsejar a agricultores y agrónomos el uso masivo de macronutrientes (especialmente un fertilizante nitrogenado que él patentó), se dio cuenta de que el proceso era más complejo de lo que creyó al inicio. En efecto, finalmente, Liebig vio que, si solo se restituían a la tierra altas dosis de unos pocos macronutrientes (esos considerados «esenciales», o la tríada NPK), las plantas acababan teniendo dificultades para desarrollarse, mostraban carencias de coloración, mermaban sus cosechas o eran fácilmente atacadas por plagas de parásitos y graves o destructivas enfermedades.
Esto le llevó a seguir investigando, hasta decidir que había que ampliar la lista de los «macronutrientes esenciales», ya que se dio cuenta de que, con «enmiendas» usando pequeñas dosis de calcio, magnesio o azufre (disueltos en agua), las cosas mejoraban. Fue entonces cuando se estableció que, además de los macronutrientes primarios de la tríada NPK, había que abonar con algunas dosis más pequeñas de otras sustancias químicas consideradas «macronutrientes secundarios», como el calcio, el magnesio o el azufre. No obstante, a largo plazo, esta nueva nutrición mineral siguió generando problemas en el desarrollo saludable o la fructificación de las plantas cultivadas, de modo que, año tras año, Liebig y el resto de químicos tuvieron que ir añadiendo nuevos elementos minerales a su lista.
Como las dosis usadas para evitar problemas de desarrollo en los cultivos eran cada vez más pequeñitas, se denominó al conjunto de elementos minerales de la nueva lista como «micronutrientes» (o elementos minerales secundarios). Y se elaboró una lista en la que, por orden de importancia, aparecían el cloro, el hierro, el boro, el manganeso, el cinc, el cobre, el níquel y el molibdeno. Curiosamente, Liebig no incluyó el macronutriente más importante en el desarrollo de las plantas, el carbono (el 85 % de la materia seca de cualquier planta).
Liebig no consideró como nutriente de las plantas al más
importante, el carbono, pues quemaba las plantas para
analizar sus cenizas, y el carbono se volatilizaba.
Es posible que con los instrumentos científicos actuales y los sofisticados espectrocromatógrafos se hubiese seguido ampliando la lista de Liebig hasta descubrir que las plantas integran, en proporciones muy variables, casi todos los elementos de la tabla periódica (cerca de cien). Pero, por alguna razón (quizás oscura), tanto los científicos como los agrónomos acabaron por consensuar el paradigma actual, que establece que entre macronutrientes y micronutrientes minerales existen dieciséis a los que se considera realmente esenciales para el correcto abonado y la realización del ciclo de vida de las plantas.
No deja de sorprender que siga perpetuándose el error de una visión tan reduccionista como la de la «fertilización mineral», a pesar de los muchos fracasos cosechados con dicho método. Para explicar los problemas que esta genera con el paso del tiempo, terminó por establecerse una especie de «ley del mínimo». Se constató que el aumento en el abonado de la cantidad de algunos de los nutrientes minerales más abundantes en las plantas no hacía aumentar ni su crecimiento ni su producción, y que, al contrario, solo mediante el aumento de la aportación del nutriente que fuera más escaso (el «limitante») se podía mejorar el crecimiento y la producción de una planta o cultivo. Esta ley del mínimo estipula (tanto en nutrición vegetal como humana) que, si existe una deficiencia en determinado nutriente mineral, los otros nutrientes no pueden compensar dicha deficiencia, y, en consecuencia, si no se reponen esos elementos, acabarán apareciendo problemas en la salud o el desarrollo de las plantas cultivadas, las cuales mostrarán problemas como la clorosis o el parasitismo, así como síntomas evidentes o velados de algún tipo de carencia en el desarrollo o la vitalidad, y, por tanto, en la calidad y el rendimiento de las cosechas.
¡Estábamos asistiendo al nacimiento de la moda de las «enmiendas» y los «suplementos nutricionales» en el mundo vegetal! Y, por extrapolación, paralelamente, también se inició la dinámica del parcheado, dando pie a la «era de los suplementos nutricionales» en la alimentación humana.
El nacimiento del interés comercial en los oligoelementos
A partir del siglo XX, todo buen agrónomo (al igual que todo buen nutriólogo) estaba obligado a conocer las necesidades básicas de «macroelementos» y «micronutrientes» a lo largo todo el ciclo de cultivo de cada tipo de planta. Los agrónomos tenían que procurar estas sustancias a las plantas en forma de abonos químicos sintéticos solubles en agua, haciendo lo posible por proveerlos siempre en las dosis exactas y en las proporciones y concentraciones que, según los cálculos agronómicos, requiere cada planta o tipo de cultivo.
LAS PLANTAS: SERES CONSCIENTES
Conviene remarcar hasta qué punto los postulados de la nutrición mineral de las plantas condicionaron y siguen condicionando de manera muy negativa nuestra relación con unos seres vivos tan complejos y sutiles como son las plantas.
De hecho, hasta hace bien poco veíamos a las plantas como seres inertes e insensibles, casi como una prolongación del estado mineral de la materia; afortunadamente esta limitada visión está cambiando, y por fin empezamos a observar a las plantas como seres tan complejos y «conscientes» como los seres humanos, y somos capaces de abrir nuestras mentes y ver un poco más allá de nuestras propias narices. En este sentido, son de agradecer los trabajos de investigación de biólogos o botánicos como el italiano Stefano Mancuso, pionero en el estudio de la neurobiología de las plantas y coautor del libro Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, 54 junto a la periodista científica Alessandra Viola. Mancuso nos descubre que «las plantas tienen conciencia, disponen de redes neuronales y son organismos inteligentes. Pero si hasta ahora no lo veíamos es simplemente porque se mueven y toman decisiones en un tiempo más lento y largo que el del hombre».
Reconozco que la obra de Mancuso y Viola es algo transgresora, ya que abre nuevos paradigmas al sorprendernos con afirmaciones como: «Las plantas reconocen a su familia y se comportan de forma diferente dependiendo de si pertenecen a ella o no». 55 Lo cierto es que, en nuestra ceguera antropocéntrica, los seres humanos siempre nos hemos considerado superiores, y hemos visto a las plantas como seres insensibles y carentes de cualquier tipo de inteligencia. Y quizá debamos empezar a cuestionarnos tal concepción, sobre todo desde que se está descodificando el conjunto de los genomas de las plantas, lo que ha permitido descubrir que la mayoría de las especies contienen casi el doble de genes que el ser humano (algunos árboles centenarios, como los abetos rojos noruegos, se manejan hasta con siete veces más genes que las personas). 56
Curiosamente, algunos científicos de la época victoriana contemporáneos de Justus von Liebig, como el insigne Charles Darwin, ya consideraban a las plantas como seres sensibles, conscientes y dotados de cierta inteligencia, como afirmaba en su obra El origen de las especies y en otras obras, no traducidas al castellano, dedicadas exclusivamente al estudio de las plantas, como Power of movement plants. Cuando Darwin expuso esto públicamente, los científicos de su época consideraron que había perdido la cordura y que empezaba a chochear, e ignoraron sus meticulosas observaciones, que ahora se están confirmando como correctas.
Para nuestra desgracia (y la de las plantas), y por obra y gracia de los postulados de Liebig, las plantas pasaron a ser consideradas en Occidente como meras «máquinas», solo capacitadas para absorber energía solar y sales minerales y producir nutrientes y energía aprovechables por otras «máquinas» productivas consideradas más complejas: los animales y las personas.
Así, el negocio de los abonos químicos solubles empezó a ser muy rentable, sobre todo porque los tres compuestos «esenciales» del postulado de la nutrición mineral de Liebig eran, a su vez, los elementos químicos básicos de síntesis química empleados en la fabricación de bombas y explosivos. Así las cosas, tras la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la poderosísima industria química, que disponía de unas existencias de miles de toneladas de dichas sustancias químicas, buscó nuevos mercados para sus productos y reorientó su negocio, ofreciéndolas a los agricultores para abonar «con criterios científicos» sus campos.
Con los desequilibrios que le provocaba al abonar con gran profusión de los tres macronutrientes considerados entonces como esenciales, pronto aparecieron déficits y serios problemas de desarrollo vegetal. Por lo que el negocio paralelo de los suplementos de sustancias minerales pronto empezó a ser una actividad floreciente. Especialmente cuando se fue descubriendo que había otros elementos necesarios, que, con el paso del tiempo, serían los trece nutrientes minerales que acabarían considerándose «esenciales». Así, se observó que algunos de ellos, administrados en pequeñísimas proporciones e incluso a niveles de simples trazas, cumplían funciones catalíticas o resultaban vitales para que la planta pudiera elaborar complejas moléculas que la ayudaran a adaptarse a su entorno y hacer frente a los cambios climatológicos o ambientales. Incluso se observó que trazas de algunos elementos raros de la tabla periódica (como el selenio, el litio o el bromo), cuya presencia en las plantas es insignificante, en la práctica les resultan muy esenciales a la hora de elaborar determinadas moléculas complejas (aromáticas, terpénicas o polifenólicas), las cuales les servirán de forma decisiva para adaptarse al estrés hídrico o térmico o para defenderse o luchar contra el ataque de virus, bacterias patógenas, hongos u otros parásitos. Con el paso del tiempo se vio además que, de no disponer de las trazas mínimas de alguno de esos minúsculos elementos, a la larga se compromete seriamente al desarrollo, la producción o la supervivencia de la mayoría de las plantas. A estos elementos tan mínimos se los denominó «oligoelementos».
¡Asistimos al nacimiento del interés comercial por los oligoelementos!
La herencia de la aproximación «científica» a la nutrición vegetal y humana, originada ya en la época victoriana, siguen trayéndonos de cabeza y generando serios problemas en la alimentación, la producción agrícola y las formas de vida en el siglo XXI. Y ello a pesar de que algunos de los errores de sus postulados se han ido corrigiendo poco a poco.
La tríada NPK y el espejismo de los «top 10» en alimentación
De hecho, cuando a las plantas se las alimentaba (tal como sucede en la naturaleza) con abundancia de alimentos «integrales» o completos, como los estiércoles o el compost elaborado a base de restos orgánicos procedentes de la descomposición de otras plantas (siguiendo las rechazadas teorías de Albrecth Thaer; véase la página 90), no solían presentar graves problemas de salud o de parasitismo, tal como se observa hoy en día con las técnicas de agricultura ecológica.
Es a partir de la irrupción del uso de los desequilibradores abonos químicos sintéticos en agricultura (la tríada NPK, para empezar), así como de las grandes extensiones de monocultivos (que destruyen o reducen de forma drástica la biodiversidad), cuando se agravan los problemas de parasitosis vegetal, dándose una continua y pertinaz aparición de plagas y enfermedades criptogámicas (causadas por hongos), bacterianas o víricas. Y algo similar nos ha sucedido a los seres humanos desde que comemos en abundancia alimentos basados en obsoletas listas de «nutrientes», cultivados con profusión de agroquímicos y alterados por procesos industriales y de refinado.
¿Por qué la agronomía moderna se sigue basando en la santísima tríada del NPK después de haber visto sus fracasos? Es una pregunta inevitable. Aunque lo que realmente escapa a toda lógica es que la agronomía moderna se siga basando en el error científico de la nutrición mineral de las plantas. La cuestión tiene más sentido si cabe al constatar que ya son muchos los científicos actuales que, desde hace tiempo, consideran obsoletos los postulados de la tríada NPK y han establecido que los elementos de los que se compone mayoritariamente la vida (los más importantes que alimentan las plantas y que, a su vez, deberán alimentarnos a nosotros) no son para nada el trío que esgrimía con tanto fervor el químico Liebig.
Los análisis más actuales muestran que los elementos
esenciales con mayor presencia tanto en las plantas
como en nuestros organismos no son los de la tríada NPK,
sino otros tres: el hidrógeno, el carbono y el oxígeno.
Es paradójico que el carbono (C), el hidrógeno (H) y el oxígeno (O), que conforman el esqueleto básico de las biomoléculas orgánicas que forman las células y que componen casi el 90 % de nuestro organismo, misteriosamente, no aparezcan en la lista de los macronutrientes y micronutrientes esenciales de Liebig. A estos tres elementos le siguen (eso sí, de lejos) otros que se suelen tener más en cuenta, como el nitrógeno (N), el calcio (Ca) o el fósforo (P), que, juntos, componen aproximadamente el 6 % de la materia seca de personas o plantas. Y en el 4 % restante hallamos el resto de los elementos (pero no solo los tres, trece o dieciséis, considerados «esenciales», sino posiblemente casi todos los presentes en la naturaleza y en la tabla periódica). ¿Podemos prescindir entonces de algunos de estos elementos, ya que los necesitamos en menores proporciones? ¿Debemos seguir creyendo que para estar bien alimentados nos bastará tan solo con restituir los elementos de ese «top 10», los considerados como «esenciales»? (En realidad, un «top 16», claro.)
DESCUBRIR LAS BASES DE LA NUTRICIÓN EN LA PROPIA NATURALEZA
Lo más curioso de todo este complejísimo proceso que estamos describiendo en torno a esos supuestos «grandes descubrimientos de la nutrición» (inaugurados por Liebig y secundados por biólogos y agrónomos modernos) es que en el aire, el agua y la materia orgánica en descomposición las plantas hallan absolutamente todo lo que necesitan para estar bien alimentadas y desarrollarse sin problemas. A fin de cuentas, el estiércol o el compost son el resultado de la descomposición de plantas completas que terminaron su ciclo vegetativo al ser comidas por animales o compostadas por seres humanos, y que descompusieron las miríadas de microorganismos que pueblan la tierra, permitiendo su continuo reciclaje.
Es curioso que, en esta ecuación nutricional (que tan bien funciona en la naturaleza, donde el ser humano no interviene), hay un momento en la evolución y creación de suelos fértiles y humíferos (ricos en humus) en que no es necesario tener en cuenta los compuestos minerales de la tierra para obtener un buen desarrollo de las plantas. Bastará con que haya una capa lo suficientemente grande de materia orgánica en descomposición, más aire, agua, luz solar y microorganismos, como sucede en las selvas tropicales, para que allí crezcan frondosos y majestuosos árboles y se propicie una exuberante vida vegetal y animal.
Algo equivalente podríamos decir sobre la alimentación o la nutrición humanas. Por simple lógica, deberíamos tener claro que en el consumo de plantas «completas» y no refinadas hallaremos todos los elementos que de verdad resultan esenciales y necesita el organismo para estar bien alimentado y gozar de buena salud.