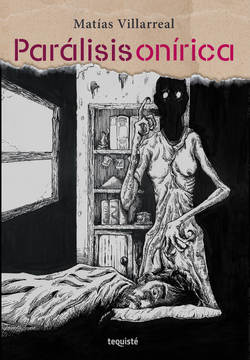Читать книгу Parálisis onírica - Matías Villarreal - Страница 18
2000 Aquellos tesoros de la niñez, el que le roba a un(a) ladrón(a) tiene cien años de perdón
ОглавлениеMe quiero cambiar de colegio. —le dije a mi mamá. —en el colegio todavía me joden por lo que pasó el día que juramos la promesa a la bandera, y me tienen harto.
—En este momento está medio difícil. ¿Qué te parece para el año que viene? Te quedan tres meses nomás. Aguantá. —mamá me acarició el pelo y me miró de forma dulce.
Me besó la cabeza y se fue a limpiar. Me quedé tirado en la cama leyendo y jugando con un libro de “Elige tu propia aventura” que se trataba del Titanic. Aunque trataba de elegir las opciones que me aseguraban morir, de alguna u otra forma siempre quedaba vivo y eso me daba rabia. Lo tiré a un costado de la cama y me puse a contar mis figuritas de Dragon Ball. Eran más de 250. Mi propio tesoro, los billetes de mi infancia. Las miraba todos los días y las clasificaba por tipo, por repetidas, por hologramas. Las amaba realmente, como cualquier niño que descubre el sentimiento de atesorar cosas.
La señorita Griselda era una mujer rechoncha y de cara seria, y nos llamaba la atención por todo. Estar en su curso de Lengua era como practicar el arte de quedarse quieto y trabajar en silencio, porque ella no toleraba los ruidos. Sus clases eran como velorios sin llantos. El lenguaje de basaba en miradas y movimientos de labios. Cada tanto una risita. Pero siempre hablando con el compañero que tuvieras cerca, muy cerquita.
Mientras ella corregía pruebas, y después de que nos dictara las consignas para trabajar, yo me dedicaba a intercambiar figuritas repetidas.
Había una sensación de adrenalina muy fuerte cada vez que lo hacíamos; una simple mirada de esa mujer, que no perdonaba y nos gritaba con su voz finita e infernal, podía arruinar toda la jugada. Nos paralizaba y, mientras se acercaba, nos estudiaba el cuerpo y la cara, para luego sacarnos el tesoro, que devolvía al final de la clase.
Pero nosotros: Federico Trinidad, Diego Montenegro y yo, nos asegurábamos de que la señorita Griselda no estuviera al tanto del mercado negro de figuritas que manejábamos en sus clases.
Pero un día pasó. No lo veíamos venir. Pensábamos que era imposible porque conocíamos todos sus movimientos. Pero yo nos mandé al muere: dejé escapar un grito ahogado cuando me ofrecieron la figurita de Giru, un robot blanco que formaba parte de los personajes principales de Dragon Ball. Me producía una ternura inexplicable y necesitaba esa figurita. La tenía en mis manos, la satisfacción se sentía en todo mi cuerpo, por fin estaba sonriendo de nuevo.
—¿Qué están haciendo… tarea, no? —la voz de la señorita Griselda se metió en nuestro pequeño círculo de travesuras y lo rompió.
Ninguno podía hablar, estábamos paralizados. No queríamos mirarla a los ojos. Su presencia estaba cerca y se podía sentir su enojo, su respirar tan pronunciado.
Dos manos gordas, de dedos adornados con anillos feos, se encargaron de quitarnos nuestros mazos abarrotados de materia prima que nos servía de charla y unión en el recreo.
—Esto es para mí y se los voy a dar a fin de año. Por rebeldes y maleducados. —La señorita Griselda les puso nuestros nombres a los mazos y se los guardó en la cartera. Nos miró con una sonrisa y, aunque no lo dijo en voz alta, la vi decir—: pónganse a trabajar.
Pasaron semanas y no nos devolvía los mazos. A Federico se lo devolvieron antes de terminar las clases pero el mío seguía sin aparecer, guardado en el bolso de la ogra. Mamá reclamó dos veces por mi mazo, pero cada vez que buscaba a la señorita Griselda para charlar, ella no estaba o se escapaba. Después dejó de intentarlo porque se ponía agresiva, y me dijo que no me preocupara. Me secó las lágrimas y me dijo que mi maestra iba a recibir su merecido.
Esa noche tomamos café y vimos una película llamada “Mi vida en rosa”, en la que un niño llamado Ludovic, demasiado andrógino, tenía la mentalidad de una niña. La película muestra cómo el niño acepta el género que tiene en la mente y no presta atención al de su cuerpo, aunque su familia se horrorice cada vez más y más. Cuando terminamos de verla, mamá tenía lágrimas en los ojos y me buscó con la mirada.
—Mati, ¿te puedo hacer una pregunta? —me dijo, seria y bastante incómoda.
—¿Qué? —dije sabiendo lo que me iba a preguntar.
—¿Si en algún momento sentís que te gustan los chicos, confiarías en mí como para contármelo? —su voz sonaba dudosa pero no dejaba de flotar un tono de nervios ansiosos por una respuesta.
—Obvio que te lo diría. Pero no me gustan los chicos. Ahora mismo me gusta una chica que se llama Mayra Pereira.
—Ah, bueno. Qué bueno. —mamá parecía convencida. Se levantó para ir al baño.
Me quedé mirando el piso, hacia la nada y perdido en el vacío de unas cerámicas rojas y negras que se desplegaban por toda la habitación. Repitiéndose, como la mentira enorme que había dicho. Podía sentir, en el silencio, cómo esa mentira se volvía cada vez más mentira y me inmovilizaba, como un tablero de Damas donde mis razones entraban en juego. Si se lo decía, mamá iba a sentirse mal, aceptando que me iría al infierno. Y si no se lo decía, iba a empezar a tener secretos. Los secretos, pensaba yo, se volvían cargas después de mucho tiempo. Después de esa charla, lo comprobé.
Mamá volvió del baño y le toqué el tema de mis figuritas confiscadas por la señorita “Grimierda”. Ella, muy decidida y con sabiduría me aconsejó que esperara hasta la última clase con ella y que le robara algo. Podía ser plata, un aro, una foto, un recuerdo, su documento de identidad.
—Cuando salgan todos al recreo, si deja el bolso, se lo revisás rápido. Y le sacás algo. Sólo para recordar cuando lo mires y lo tengas en tu mano, que el que le roba a un ladrón tiene cien años de perdón —me dijo mamá.
Y eso hice la última clase que tuvimos con la señorita Griselda. Estuve rogando toda la hora que saliera disparada a fumar, a la sala de profesores, y se olvidara el bolso.
La campana sonó y ella, usando su dedo como si fuese una batuta, dio la orden de salir. Todos mis compañeros salieron disparados como perdigones de un mismo cartucho. En cambio, yo me quedé y planifiqué mi estrategia. Disponía de unos escasos minutos hasta que la señorita Griselda se diera cuenta de que no tenía su bolso y volviera para llevárselo. Esperé a que Daniela Visconti agarrara su revista de chismes y entonces sí me quedé completamente solo. Me sentía en paz, había algo en la soledad que se podía apreciar por la simple quietud. El silencio reinaba y el salón parecía estar durmiendo. El sol atravesaba las ventanas.
Me acerqué al bolso negro, muy feo y desgastado, lo abrí y miré su contenido: una crema para manos, un paquete de cigarrillos Jockey Club, una agenda, tres lapiceras, una petaca de anís “Los 8 hermanos” (con el tiempo entendí porque la señorita Griselda tenía ese aliento pasado por alcohol que tanto rechazo me daba cuando salía de la boca de una mujer grande) y por último, en una bolsa de papel madera descansaba un libro de tapa blanda, con un muchacho en la portada. Iba tras el rastro de una pelota con alas, mientras que en el fondo se veía un lago sin fin, que besaba las costas de un castillo custodiado por un perro de tres cabezas que parecía mirar a la media luna y el cielo salpicado de estrellas. Un unicornio terminaba de completar la escena, se lo veía corriendo en el bosque. Los anteojos y la cicatriz en forma de rayo sobre ese niño que montaba una escoba fueron el toque final para que mi corazón se acelerara de forma brusca.
Abrí el libro y en una hoja en blanco rezaba “Para mi hija Gabriela, con amor de mamá 15/12/2000”.
Leí la dedicatoria y algo en mi interior me gritó que eso era lo que necesitaba llevarme de ella. Era algo que me haría recordar que yo una vez tuve un tesoro y ella decidió arrebatármelo. Se lo robé. Lo metí en mi mochila y estuve temblando toda la tarde hasta que la señorita Griselda se fue a dar clases a otro colegio, sin antes despedirse y agradecernos por el buen año que tuvimos. Ofrecía su sonrisa más irónica y me miró a los ojos dos veces. Yo jugaba a que todavía sentía culpa por lo de las figuritas. Pero eso era una mentira, estaba fingiendo dolor por algo irrecuperable.
Poco me importaban las figuritas, cuando esa tarde llegué a casa sintiendo que en la mochila cargaba con algo que valía su peso en oro, mientras mamá me convidaba un mate
—Mirá, mamá, le robé este libro. Se lo iba a regalar a la hija. —le dije mientras engullía un pedazo de tortilla.
—Harry Potter y la piedra filosofal. ¿De qué será, no? —mamá estaba decepcionada, o eso parecía, quizás esperaba mi aparición acompañado de un monedero o cosméticos.
—No sé, pero yo me voy a leerlo ya. —le dije mientras me metía en mi cuarto y encendía mi velador con forma de calabaza de Halloween.
Siempre imagino que una voz anuncia el inicio del despegue cuando uno se sube a un barco, crucero o un avión. “Buenos días, queridos pasajeros, están a punto de sentir el despegue hacia el destino que eligieron. Ahora, necesitamos que se pongan cómodos y disfruten el viaje. Gracias”. Ese pensamiento lo tuve desde el primer momento en que abrí mi ejemplar, mi nuevo tesoro, y leí el cuarto párrafo del capítulo uno, “El niño que vivió”:
“Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se despertaron un martes, con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta. Pero nada había en aquel nublado cielo que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región…”
De esa forma había empezado mi despegue e iniciación al verdadero mundo de la literatura. Ya no se trataba de pequeños libros de elegir aventuras prediseñadas y buscar la muerte en los finales. Había empezado a leer un verdadero libro, mi desafío era llegar al final y seguir por los otros, las continuaciones. Un fervor me recorría el cuerpo y una sensación tibia que penetraba por mi cabeza y bajaba hasta el corazón a medida que avanzaba por los capítulos y, entre páginas, caminaba por los castillos de Hogwarts. También hubo días en los que le decía “Wingardium Leviosa” a mi cartuchera, esperando que se levantara y comenzara a levitar. Había desatado un torbellino de emociones a medida que leía. También había recuperado la capacidad de volver a imaginar, de salirme de ese mundo donde mis días orbitaban hacia los amargos recuerdos que asociaba con adultos. Ese mundo donde tu padre te abandona por un poco de droga y las mujeres grandes te tocan la entrepierna cuando están borrachas, con el único fin de romperte el alma en pedazos. Había encontrado en mi primer libro las ganas de llegar al final y empezar otro. Me esperaba, en la página 215, un poco del brillo de vida que sentí que había perdido o me habían robado. Leí “Harry Potter y la piedra filosofal” catorce veces. En cada lectura encontraba detalles nuevos y me había llegado un rumor: la película venía en camino. Ese verano, con mis primos, nos pusimos a juntar cobre de cables que no servían y que encontrábamos en las calles o, en todo caso, robábamos. Tenía que buscar la forma de conseguir el segundo libro. Mamá me regaló “Harry Potter y la cámara de los secretos” para año nuevo y, sin saberlo, participó activamente de que empezara a leer para sanarme. Sin entender cómo funcionaba, y hasta admirando mi capacidad para estar quieto y volando al mismo tiempo, pasaba por al lado mío y me besaba la cabeza cuando me veía con un libro abierto y los ojos buceando entre letras; en los territorios curativos de mi imaginación. Y así fue como muté por primera vez, y muy a lo lejos y cada vez más cerca. Abrir un libro se convirtió en un gran alivio para los recuerdos que me perseguían, leer se convirtió en mi actividad favorita, a la que descuidaba sólo porque me había fanatizado con “Nevermind”, un disco de Nirvana que se había olvidado un amigo de mamá hacía mucho. El día que se fue tomó prestada una bicicleta que jamás devolvió y yo me tomé la libertad de apropiarme de ese disco, valía mucho más. Había empezado una nueva etapa en mi vida. Era malo y odioso durante el día, la voz de Kurt Cobain expresaba los desgarros internos que sentía en el pecho. Mientras que por la noche, J. K. Rowling me curaba con sus párrafos y conjuros, actuando como un bálsamo.