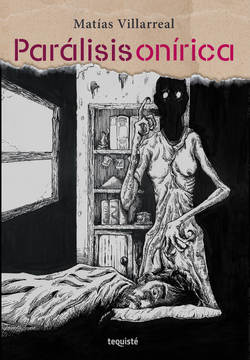Читать книгу Parálisis onírica - Matías Villarreal - Страница 20
ОглавлениеLa familia
El primo Nico
Llegó diciembre con un calor húmedo, de esos que calientan el cuerpo de forma paulatina y constante. Rendí cuatro materias en una semana y ya estaba listo para disfrutar de mis vacaciones. Esa navidad me hice amigo del primo Nico, y la Playstation nos invadía la pubertad, la inundaba como una droga hipnótica que nos incubó un espíritu de sedentarismo. Ya no había necesidad de sacar las bicis y explorar el barrio. Siempre había deseado tener un hermano mayor que me guiara en la vida y me diera soporte. Y eso nunca había pasado hasta que empezamos a ser amigos, además de familiares. Ese verano, junto a él aprendí a no querer ser la oruga inflada que da miedo para no ser atacada. Por fin había encontrado un amigo con quien jugar Resident Evil y matar zombies toda una madrugada mientras escuchábamos discos de Oasis. Empezamos a comprar nuestras primeras cervezas, latas que escondíamos y abríamos cuando mamá se iba a bailar y nos dejaba en casa. El primo Nico tenía la piel morena, dientes blanquísimos y una forma de ser tan suelta y auténtica que en los años siguientes transitamos experiencias juntos que nos hicieron crecer a la par. Vivíamos en el mismo barrio, a sólo dos cuadras, y éramos distintos de los chicos de nuestra edad, que optaban por volverse cancheros y fingir ser rudos. Villeros de mierda, decía Nico cuando se cansaba de ser observado con sorna por aquellos amigos del barrio que ahora decidían escuchar cumbia, tomar vino a escondidas y jugar a los fichines. Mientras nos odiaban por ser los que teníamos Playstation, los que se vestían con pantalones apretados. «Ese punky de mierda y el otro negro que viste como si tuviera un circo desde la cabeza a los pies» nos gritaban muchas veces. Son unos villeros del orto, decíamos con el primo Nico mientras matábamos zombies y decíamos que así de asquerosos eran esos chicos que ahora nos insultaban sin razón, zombies de mierda… se les van muriendo las neuronas de tanto jalar poxi. Para ese entonces, el país seguía atravesando crisis y en las estaciones de tren, en los barrios, en todos lados había una invasión de gente sin hogar aspirando de una bolsa de pegamento. Era una droga barata de la que abusaban personas de todas las edades. Niños, mujeres embarazadas, adultos. Muchos morían por quedarse dormidos con la bolsa en la boca, se les pegaba a los labios y nunca volvían a despertar, asfixiados y envenenados; algunos se caían de los trenes.
La nona, lo que me contaba los viernes por la noche
Me quedaba los viernes, toda la noche leyendo las aventuras de un joven y desdichado mago, hasta dormirme con mi pijama favorito y despertarme al día siguiente sabiendo que era sábado, y las chicharras celebraban la salida del sol. Sentía el olor a café y tostadas que venía de la cocina, asegurándome que estaba en la casa de la nona. Cerraba los ojos y me desperezaba en la cama, asimilando ese momento como si fuese el más importante de mi vida, mientras unas fuentes invisibles de alegría segregaban chispas desde mi corazón a todo el cuerpo cuando la abuela se asomaba por el marco de la puerta gritando que era hora de levantarse, simplemente porque hacía un día hermoso ahí afuera.
La nona, la gringa, era mi abuela. Una mujer de hierro que nació en Tucumán, entre ocho hermanos más que hacían lo mismo que ella: trabajar para sus padres y entre todos juntar una moneda para comer todos los días. Todo comenzó en 1952, cuando mi bisabuela, María Hernández, y mi bisabuelo, Brahim Abasse, comenzaron a engendrar hijos para generar mano de obra y entre ellos, trajeron al mundo a Olga Elena Abasse. Su infancia, como la de sus hermanos, fue interrumpida desde edad temprana. Había que trabajar para traer la moneda a la casa. No había tiempo para perderse en juegos de pequeños seres libres. Desde los siete años, a las mujeres las metían a limpiar, lavar ropa interior ajena y hacer de pequeñas niñeras con los hijos de sus patrones. Olga trabajaba ocho horas por lo que valían dos kilos de pan para ese entonces. Su trabajo cotizaba en unos pocos pesos que su padre usaba para comprar tabaco y latas de picadillo que comían con pan. Para Olga Abasse no hubo educación, limpiaba de la noche a la mañana y a veces se desmayaba del hambre en su trabajo. La mandaban a la casa, donde su madre la revivía a golpes y la mandaba a trabajar de nuevo con un vaso de agua con azúcar en la panza, para que me volviese el alma al cuerpo, contaba la nona. Cuando cumplió once años, y a duras penas lo estaban celebrando, una de sus hermanas, que tenía diecisiete y se llamaba María Rosa, decidió quitarse la vida tirándose a un aljibe. No la encontraban a la hora de cortar la torta. No aparecía y empezaron a sospechar que se había fugado con el novio que tenía, motivo por el cual su madre —mi bisabuela— la tenía vigilada y le ejercía una presión enorme para que no lo viera. En el pueblo, las lenguas agitaban el chisme de que el muchacho era un ladrón. Mi bisabuela lo quería lejos de la casa. Y de su hija. María Rosa no soportó estar separada de su amor en este mundo y eligió la muerte como una separación definitiva, una solución iracunda que arrasaba con lo terrenal y terminaba con su existencia en este mundo para siempre. Después de que la sacaran sin vida del aljibe vecino, la velaron y todos volvieron a sus casas. Parece que mi bisabuela, su madre, se dejó abrazar por la tristeza y el desgano. Sus siguientes años fueron en una cama, olvidándose de que tenía siete hijos a los que amar al mismo tiempo que se hundía más profundo en el recuerdo culposo de haber llevado al suicidio a su hija más hermosa. Pero Olga Abasse no había elegido la muerte para solucionar sus problemas. Cargaba con ellos día a día y encontraba un refugio del mundo insolente en el que ponía sus pies cada día cuando podía estar en los brazos de su amor, Andrei “El Ruso” Popov. Tanto se refugió en su secreto novio, tan entregada al temprano placer de la carne, que a los catorce años empezó a tener vómitos y un gran corte de menstruación. Al segundo mes ya era evidente: en su interior se empezaba a formar una vida. El embarazo de Olga fue tomado en cuenta el mismo día que tuvo que ir a parir y la llevaron sus hermanos. Su madre sólo había hablado para pedir que ni su hija ni ese bebé, ese bastardo