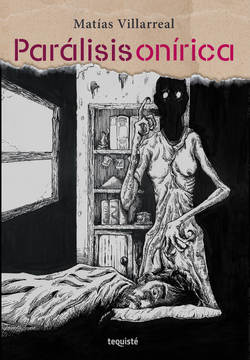Читать книгу Parálisis onírica - Matías Villarreal - Страница 7
1973 BEATRIZ
ОглавлениеEl 27 de febrero de 1973, a las siete y media de la mañana, un poco al norte y en el jardín de la República Argentina, daba su primer grito de vida Beatriz García, hija de Olga Abasse y Guillermo García; hermana de Sandra y José Luis.
Sus primeros seis años los vivió en Tucumán, donde conoció las puestas de un sol norteño y comió praliné de la mano de su padre, que la llevaba a pasear y le mostraba distinto animales que aparecían en los campos aledaños a su casa. Cuando cumplió siete años, se trasladó a Buenos Aires junto a su hermana y sus padres vivieron en la localidad de San Martín, en los conventillos de Villa Martelli.
Durante su estadía en Buenos Aires, Beatriz tuvo que afrontar un gran desafío, que incluía ir a un colegio que no le gustaba porque extrañaba constantemente a sus pequeños amigos de Tucumán.
Iba al colegio llorando y volvía de la misma forma. Su nariz sangraba cada vez que eso pasaba. Y la tristeza de haber salido de su lugar de origen logró que repitiera segundo grado.
Los errores que cometía Beatriz se pagaban con gritos constantes: su mamá, Olga Abasse, la retaba a cualquier hora, en cualquier momento del día.
A los 7 años, Beatriz no podía acostumbrarse a los ritmos de Buenos Aires. Su manera de demostrarlo era mojando la cama cuando estaba dormida. Lo que irritaba y crispaba los nervios de su madre.
Le habían dado una última chance de no mojar la cama. Si lo hacía, las medidas de castigo iban a cambiar. Así que Beatriz dejó de tomar líquido por la noche para no hacerse pis. Y dejó de dormir tranquila. A veces, iba al baño y se quedaba haciendo presión con su uretra para expulsar hasta la última gota de orina contenida en su interior. De esa forma, se aseguraba de no recibir un castigo.
Estaba durmiendo y soñaba con sus compañeros de clase, con las sonrisas que había dejado allá.
Todas las noches soñaba con una de mis mejores amigas de Tucumán. Ese día fue como siempre. Ella, la vino a visitar en sueños y se hicieron cosquillas hasta el estallido. Y la ensoñación de Beatriz se interrumpió cuando entendió que no se había hecho pis sólo en un sueño, era lo que había ocurrido también en el plano de los que estaban despiertos. Abrió los ojos en la oscuridad y sintió pánico. Su cama estaba nuevamente empapada con orina. Beatriz temblaba, estaba amaneciendo y su madre tenía la costumbre de despertarla para arrancar el día. Se quedó paralizada en su cama y volvió a dormirse hasta que alguien le tiró del pelo y le preguntó con gritos por qué se había vuelto a hacer pis. Estaba muerta de terror y temblaba ante la cara iracunda de su madre. Y volvió a pasar. Volvió a mojar su cama porque tenía miedo. Su madre lo tomó como una provocación y accionó para “tratar de curarla”, como se justificó después. En el piso de su cuarto, Beatriz vio a su madre traer una pila de diarios y armar una pira con bollos de papel. Cuando la pira fue lo suficientemente grande como para que ella se pudiese sentar, la prendió fuego. Se dirigió a Beatriz, que empezó a llorar gritando que no, que por favor no. Cuando estuvo cerca, su madre la tomó del pelo y la arrastró al fuego con la intención de hacerla sentar sobre la pira, que ardía. Beatriz lloró gritando que no le hicieran nada. Su madre la soltó del pelo cuando estaban muy cerca del fuego, se echó a reír y le dijo: Espero que ahora entiendas como se cura a las meonas. Te va a servir el día que decidas traer hijos al mundo. Beatriz tenía doce años cuando su madre la obligó a comer y ella no quería. El menú, como el de hacía cinco días venía siendo el mismo: arroz con huevos fritos y papas hervidas. Comé, dale. No te hagas la artista que hay miles de chicos que no tienen para comer —le decía su madre mientras observaba el plato lleno. Beatriz detestaba esa comida por repetirla todos los días. Negaba con su cabeza mientras la miraba. Sus ojos se empaparon de lágrimas, su madre había estallado de furia y le había tirado el plato de arroz con huevos en la cabeza. Harta de la situación y al grito de —Comé, comé, hija de puta. A los dieciséis años, Beatriz pasaba fuera de su casa la mayoría del tiempo. Mentía que iba al colegio y se escapaba con su banda de amigos “Los dueños de la chacra”. La pandilla se bautizaba con ese nombre porque habían encontrado la forma de meterse en una chacra abandonada. El bendito punto de encuentro para reírse, tomar vino y fumar marihuana mientras escuchaban a Los Pasteles Verdes. En ese grupo de personas Beatriz se volvió la mejor amiga de Julio, “el chileno”. El chileno tenía veinte años cuando conoció a Beatriz. En menos de tres meses se enamoró de ella para siempre y se lo confesó años después, pero sólo recibió un rechazo rotundo. La familia de Julio era numerosa e integrada por muchos menores de edad y sus hermanas, todas madres solteras. Las bocas tenían hambre combinada con carencia de trabajos. Julio y sus cuatro hermanos salían a robar para tener ingresos y mantener a la familia de nueve hermanos. Los saqueos fueron un alivio para ellos. Ya no robaban con armas de fuego, ahora sólo tenían que meterse en los negocios y sustraer mercadería ajena. Habían salido a saquear el 05 de junio del año que corría, 1989. La pandilla entera y las chicas también. Beatriz no tenía la necesidad de hacerlo, pero quería ser rebelde y robarse algo que no tenía. Ella quería pañales para su primer sobrino, Emanuel. Se habían organizado con los “dueños de la chacra” y por la noche, en caravana, fueron todos al mismo comercio mayorista. El blanco perfecto para un montón de bocas hambrientas desesperadas en la noche. Más de cien personas esperaban en la puerta. Agitadas por el sentimiento de entrar y llevarse cada paquete de harina, azúcar, yerba y fideos. Cuando lograron, entre las personas amotinadas, tirar la puerta principal del mayorista, entraron a llevarse todo. Los hombres de la pandilla fueron por las cosas más pesadas. Beatriz corría llorando de felicidad de un lado a otro, libre como un murciélago en la noche estrellada, bajo sus brazos había bolsas de pañales. Su corazón se sacudió con violencia cuando la policía ya asomaba por las calles. Intentó llamar a sus amigos y alertarlos, pero ellos estaban ensañados con llevarse carritos llenos de mercadería. Alertados por sus gritos, corrieron con los carritos a cuestas y no pudieron escapar de la ley. Balas de goma se incrustaron en algunas piernas, en espaldas y brazos. Ella salió ilesa pero los veía caer uno por uno, como una bandada de pájaros que se cruzaban con un destino poco amigable. Algunos heridos, otros presos del susto. Beatriz corrió llorando, sentía que los había traicionado en la noche de los saqueos. Llegó a su casa con dos bolsones de pañales. Besó en la frente a su sobrino y se tiró en la cama a llorar hasta que se quedó dormida. A la mañana siguiente, Beatriz fue a la casa de su mejor amigo y se enteró de que “los dueños de la chacra” estaban presos en la comisaría de San Miguel. No podían recibir visitas. Sólo podían tener contacto con el mundo exterior mediante cartas que, además, eran entregadas con la mitad de los paquetes de cigarrillos y galletitas que ella les mandaba todas las semanas a Julio y sus amigos. Entre las cartas que recibió, empezaron a aparecer otras dirigidas hacia ella, pero de ninguno de sus amigos. Cartas firmadas con las iniciales C. V. le empezaron a llegar cada vez que iba a la visita. Empezó a contestarlas, ya que se encontró hablando con un muchacho cuatro años mayor que ella, que en pocas palabras le había explicado la sacudida violenta que dio su corazón cuando Julio le había mostrado una foto de ella una de esas noches en las que sólo les quedaba hablar de sus asuntos en el exterior y mirar fotos, extrañando hasta que dolía intensamente. Carlos quedó fascinado con la foto de aquella chica, y en silencio le escribió la primera carta a Beatriz. La primera de tantas en esos cinco meses de furia y encierro. Un lazo invisible y luminoso salía desde el corazón de Carlos Villarreal, aprisionado en la minúscula celda de la comisaría de San Miguel, y llegaba hasta el cuerpo de Beatriz García y la envolvía. El lazo del amor que la revitalizaba y la hacía pedalear con bolsas de comida hasta la prisión que la separaba de sus amigos, mientras sonreía y era feliz por sentir el sol en la cara. Se juraron esperarse cuando él saliera de ese pozo. Algunos días pasaban volando y otros de forma muy lenta. Y Beatriz seguía escuchando “Los Pasteles Verdes” mientras se probaba ropa, abrazada al pensamiento de la cantidad de cosas que tenían para hacer con Carlos. Se prometieron ir directamente a un hotel a tener sexo. A despojarse de la ropa y de la ansiedad. Un auténtico apetito que a los dos los comprometía al mismo tiempo que les generaba deseos desenfrenados en el corazón. Una mañana, no muy lejana, Beatriz despertó con una sonrisa en la cara y el canto de los pájaros en sus orejas. Se bañó y controló que su cuerpo estuviera liso y sin vellos. Se lavó los dientes dos veces y practicó caras de sensualidad frente al espejo. Ese día no fue a la comisaría en bici. Se subió a un colectivo y su cuerpo olía a perfume importado (el único perfume que su madre guardaba en un ropero). Fue sonriendo y practicando lo que iba a decir llegado el momento en que el sol empezase a caer y por fin, después de cinco meses, liberaran a Carlos Villarreal junto con todos los demás que esa noche habían caído.