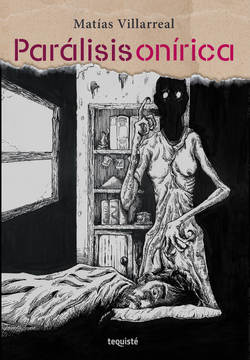Читать книгу Parálisis onírica - Matías Villarreal - Страница 19
Оглавление2001/2002
Teoría de defensa para sobrevivir en el colegio
Lo mejor de tener once años era que ya podía camuflarme detrás de cualquier libro y así ocultar mi cara de enojo. Lo peor: estaba todo el tiempo enojado.
Todo me producía ira, pero lo ocultaba bastante bien. Era realmente malo para los deportes y eso me jugaba en contra todos los días.
El cambio de colegio no fue tan bueno como esperaba, me cambiaron a uno nuevo y estaba rodeado de flacuchos apenas más altos que yo, y mucho más deportistas.
El primer día me condené, aunque lo presentí desde un principio, y me senté con los del fondo. Cinco chicos que habían repetido de grado y además tenían serios de problemas de conducta. Eran ruidosos, hablaban de forma ruda, se hacían los machos. En cambio, yo era silencioso por excelencia, tímido y demasiado ocupado pensando en los libros de Harry Potter como para engancharme en sus bromas pesadas. Pero como esas relaciones enfermizas de las que me costó salir, por miedo a estar solo en un lugar tan grande (a veces es un colegio, otras el mismísimo mundo), me quedé y me banqué el maltrato con la falsa ilusión de que en el algún momento se transmutaría en respeto, en una aceptación que no fuera a cambio de humillación.
Regla número uno que aprendí del maltrato: dejándote maltratar te convertís en un ser más débil y totalmente despreciable. La única forma de revertir esto es corriendo lejos de las personas que te agreden. También, podés soportar el maltrato hasta que un día te morís por haberte callado las cosas tanto tiempo, porque el maltrato llegó demasiado lejos. Esas cosas en el otro no podemos cambiarlas, lo único que me indicaban era que me salvara corriendo de ellos y que buscara compañeros más pacíficos, esos que no parecían estar fingiendo ser alguien que no eran.
El nuevo colegio tenía demasiados salones para todo el mundo. En los recreos solía recorrerlo e idealizaba una especie de Hogwarts. Escaleras por todos lados, que en mi mente se movían y cambiaban de lugar todos los viernes. También cada profesor tenía asignado un profesor inventado por Rowling. Vivía en un mundo que combinaba la fantasía que me permitía volar y hacer todo más llevadero, y esos vuelos eran interrumpidos por el bullying constante que recibía por parte de los chicos del fondo.
Era muy bueno en clase, cada cosa que contestaba me aseguraba un nuevo maltrato. Así que dejé de hacerlo y me apagué, me quedé totalmente en mi lugar: callado y sin vida como un fósforo usado y apagado.
Pero fue peor, mi aspecto tímido les había empezado a molestar. Ya no bastaba con pararles el carro cuando me tiraban papeles llenos de baba o me dibujaban pijas en todas mis hojas. Mi forma de sobrevivir a ellos, al no poder abrirme con otros compañeros, fue simulando ser la misma mierda, convertirme en un violento.
Lo descubrí una mañana mientras miraba un documental en Discovery Channel. Estaban hablando de un insecto que para evitar ser comido por sus depredadores, tenía una técnica que me deslumbró, fue como una lámpara en mi cabeza. Una revelación lumínica que estaba siendo narrada por la voz gruesa y profunda que suele aparecer en los documentales.
“La esfinge morada o gran esfinge morada proviene de una oruga que se puede encontrar fácilmente en muchas regiones de Europa y Asia, la particularidad de este insecto es que puede convertirse en una agresiva serpiente cuando se le acerca un depredador y quiere saborear su viscosa carne. Mientras es una oruga y necesita protección porque carece de las alas que serán creadas durante su metamorfosis, tiene que valerse de un mecanismo para defenderse: inflar su abdomen. Auténticos maestros del disfraz, ya que cuando la oruga se siente amenazada, se ensancha a lo largo de su cuerpo y su parte posterior adquiere una apariencia que asemeja a la cabeza de una víbora con cuatro ojos enormes. De esta forma va sobreviviendo.”
Y ahí estaba la clave para sobrevivir en el nuevo colegio. Conocía mi condición agusanada y cobarde, pero debía parecer una víbora amenazante. Debía usar mi enojo en la forma correcta y hacerme respetar. Internet nos invadía y los primeros cibercafés abrían sus puertas a chicos que elegían evitar la entrada al colegio y sumergirse en un mundo que empezaba a conectarse sin parar, todos los días un poco más y se unificaba como un ser vivo en desarrollo infinito y desbordante.
Busqué información sobre la esfinge morada y su oruga. Kurt Cobain empezaba a asomar su voz desgarradora e iracunda en esta nueva etapa de mi vida. Estaba listo para defenderme; mejor dicho, estaba aprendiendo a sobrevivir.
El primer día en el que me asumí como un insecto mimético estábamos en el recreo, en las típicas rondas que armábamos y desde las cuales nos dábamos el lujo de criticar a todos los que pasaban cerca de nosotros.
—Mirá a esa, tiene lindo culo pero su nariz está tan parada que parece un chanchito. —dijo Jonathan Farías, un muchacho colorado de ojos claros que siempre tenía olor a snacks de queso.
—Al menos tiene lindo culo, tu mamá parece una chancha también. Pero de las que se comen a sus crías. —dije yo, y lo hice poner rojo de la ira.
Todos rieron, pero los cinco del fondo me miraban callados, quizás estaban viendo mi táctica o estaban tramando alguna maldad para ponerme a prueba.
A Jonathan Farías le contesté eso y debí agradecerle, aunque mi disfraz no me lo permitía, ya que cuando se puso a criticar a esa chica de nariz respingada y mis ojos se posaron en su rostro tan liso y tan único, sentí un dolor en el pecho parecido al que uno siente cuando el corazón se acomoda y se enamora.
Tenía que averiguar cómo se llamaba. Tenía que aparecer en su centro de atención. Unos ojos grandes y definidos formaban parte de su cara; unas mejillas realmente pulidas y bien ubicadas. La nariz respingada, que le otorgaba un aire de aristocracia, que me hacía imaginar lo suave que podía ser besar su tabique y su frente descubierta. Oler su pelo con ondas, sumergir mi rostro en su melena y dejarle todo en un abrazo o un beso eterno en alguno de los recreos que compartíamos. Pero no sabía su nombre y ella desconocía mi existencia, en un patio gigante salpicado de personas que gritaban excitadas y nos separaban como un cordón de asteroides separa a un planeta de otro. Eso era enamorarse por primera vez, en un lugar tan grande, con tanta gente.
Flechazo
Se llamaba Danielle Sotto. Tenía 13 años y había repetido de grado dos veces: la primera vez, repitió segundo por no aprenderse las tablas. La segunda había sido en séptimo grado. Venía de una familia disfuncional compuesta sólo por una madre, que trabajaba día y noche en su negocio de ropa para bebés.
A Danielle, yo le robaba media cabeza, la distancia necesaria para poder mirarla directo a los ojos antes de darle un beso. La distancia exquisita entre sus pupilas y las mías.
Soñaba constantemente con ella. Cuando me miraba o cuando yo sentía su perfume antes de verla, mi corazón se sacudía y quería aferrarse con fuerza a ella y todo su mundo: era la viva promesa de que las chicas me seguían gustando, y me veía caminando con ella por un valle, sin zapatillas y vestidos de blanco, yendo hacia la cima a unir nuestras almas en un matrimonio imaginario, bajo un cielo caprichosamente estrellado y bichitos de luz parpadeando en todo mi escenario.
Pero tenía que hablarle. Llegar a ella era imposible. No figuraba en su campo visual. ¿Qué miraría una chica tan mala? Cuando descubrí que su mochila era de Nirvana, pensé que tenía un punto a favor. Pero mi corazón caía en mares de preocupación cuando la veía hablar con los chicos de secundaria. Podría ser beneficioso que compartiéramos el gusto por las melodías de Kurt Cobain, pero había tanto que un muchacho de secundaria podía darle. Me iba a dormir con esos pensamientos. Odiando que los días pasaran y ella me ignorara por completo.
Cuando cumplí trece años, en una caja chiquita y con un diseño totalmente futurista que también parecía un desodorante Rexona, llegó mi primer teléfono celular: Un Nokia 1100. Tener celular era innovador, obligaba a buscar una nueva forma de comunicarse. Cuando la pandemia telefónica se expandió en el colegio, todos empezamos a interactuar buscando un poco de amor. También fracasando en el intento.
Conseguí el número de Danielle Soto y comencé a escribirle. Al principio no lograba hacerle entender que me gustaba y que necesitaba sentarme con ella a observarla de cerca para abstraerme en su mirada y, sin oprobio, besarla para perderme siempre en ese beso. Esa noche, antes de dormir, me mandó “besitos :-*” por mensaje de texto, y mi corazón saltó de alegría.
Al día siguiente la vi y me saludó sin mirarme a los ojos. La vi desfilar hacia el patio de secundaria y no entendí qué le había pasado. Danielle seguramente le mandaba “besitos :-*” a todos. Me dolía en el alma, pero quería tenerla a mi lado. Deseaba besarla, que fuera mi salvadora. La mujer que me hiciera feliz antes que sufrir. No podía dejarla ir.
Salimos un mes entero. Me esforcé al punto de que aceptó que la acompañara a la parada del colectivo. Durante el camino fuimos cantando “In bloom”. Sus encantos me dejaban borracho de alegría, era un espécimen hermoso y roto al mismo tiempo.
Me convidó el primer cigarrillo que probé en mi vida, el primero que me hizo marear y sentir una constante campanada, como si su voz rebotara en mi cabeza y me hiciera perder el equilibrio.
Después de fumar, me ofreció un chicle y hablamos un poco más. El momento se aproximaba y ya no sabía cómo domarlo: en segundos nada más llegaría el silencio que definiría si podía besarla o no.
—Gracias por estos días de charlas, no puedo creer que seas tan maduro para tener trece años. —me dijo Danielle mientras mascaba el chicle y largaba olor a frutos rojos que disfrazaba su aliento Marlboro.
—No, yo soy cero maduro. Soy experto dando consejos de cosas que no me pasan. Te quiero ver bien, creo que te queda mejor sonreír que esa cara de… —no me dejó terminar la frase. Se acercó sonriendo y acomodó sus labios sobre los míos.
Nos besamos largo y tendido en la parada de un colectivo que jamás iba a venir. Danielle no tenía necesidad de usarlos porque su madre tenía el local que vendía ropa para bebés a diez cuadras del colegio.
Mientras la besaba, trataba de sincronizar mi lengua con la suya e imitarla en sus movimientos de besuqueo. Pero era todo tan nuevo que mi concepto de besar fue: entregarse del todo y mucho, sin abusar de la lengua. Eso fue lo que Danielle le contó a todo el mundo de mí, días después de pedirme que dejáramos de hablarnos por un tiempo: “Es interesante, pero usa mucho la lengua”. Y de esa manera, mi corazón totalmente vulnerable (por momentos) comenzó a romperse en cámara lenta cuando me enteré de que estaba saliendo con un chico alto, lindo y todo lo que yo no era. La estaba agarrando en un pasillo, contra la pared, y apretaba su cintura contra su metro cincuenta y cinco. Ella reía y se besaban como una verdadera pareja. Danielle de mierda, pensé, no me enamoro nunca más. Nunca más pienso poner la cabeza contra la ventanilla del colectivo para imaginar cosas lindas, futuros completamente alegres. Al parecer, hay una zona en la que se unen los filamentos del pensamiento con los hilos del corazón, y se forman ilusiones que al romperse se envenenan y se estancan. Y todo es una gran mierda. Al parecer todo obra para que se rompan y mueran de la peor forma. No me enamoro más. Al estar con una chica linda, me había ganado el respeto de mis compañeros que disfrutaban de maltratarme. No dejé de investigar los métodos defensivos de la oruga serpiente y todos los días me los recordaba cuando me veía en una situación tensa con ellos. No te dejes maltratar, inflate de ese falso valor y sé cómo ellos, incluso peor. Cuando quise mirar hacia atrás, el tiempo había pasado volando. Tenía cuatro materias desaprobadas para rendir en diciembre. Mi madre estaba furiosa y había planeado no dejarme salir hasta que me pusiera al día con el colegio.