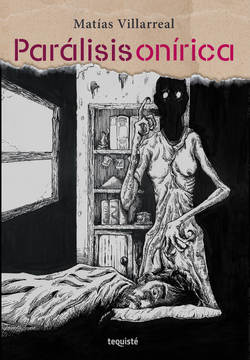Читать книгу Parálisis onírica - Matías Villarreal - Страница 6
1996 CARLOS
ОглавлениеEn 1969, siendo las 20:35 en Buenos Aires, un bebé llegaba al mundo para ser parte de una camada de ocho hermanos. Lo llamaron Carlos y se acostumbró a ser el último en todo.
Su opinión no era tenida en cuenta, sufría por ser uno de los hijos del medio. No había chances de recibir atención por parte de sus padres. Estaban demasiado ocupados dándoles órdenes a los hermanos mayores y consintiendo a los más pequeños.
Guillermo Villarreal, “Guillo” para sus conocidos, fue el responsable de formar esa familia numerosa. Junto a Pánfila Rodríguez, su esposa, se encargaron de poblar la pequeña casa que tenían. La llenaron de hijos. Hacinados críos que, sin saberlo, fueron víctimas de la frustración alcohólica de un padre que no pudo mantenerlos y los mandó a trabajar a todos por igual. Guillo había incursionado en la creencia del proletariado y sus hijos fueron los encargados de pagar ese precio.
En 1977, con ocho años, Carlos empezó a trabajar en una panadería. Lavaba latas y comía masa cruda cuando nadie lo veía. A veces trabajaba más horas de lo que le pagaban. No le gustaba volver a su casa. Su padre había caído en una depresión que trató de mitigar con alcoholismo y golpes. Esos golpes los recibían las hermanas de Carlos. Incluso Pánfila logró ser un escudo humano para proteger a sus hijos de las agresiones etílicas de su marido. Carlos buscaba estar fuera de su casa la mayoría del tiempo posible. Lloraba mientras limpiaba latas y pensaba en sus compañeros de segundo grado, a quienes había tenido que renunciar para llevar unos pesos a su casa y que su padre pudiera comprar arroz y osobuco para todos. Y tres botellas de vino para él solo.
En 1989 Carlos se había convertido en un joven de veinte años y pelo largo; estaba dejando su vida en la panadería donde trabajaba desde los ocho. Su educación había quedado dinamitada y sepultada. Jamás retomó la escuela y trataba de anestesiar el maltrato que había recibido por parte de su padre incursionando en sus primeras borracheras, una íntima relación con el alcohol que lo convenció de salir de casa y no volver por días.
Era común verlo flaco, con las costillas a la vista, sin hambre y con una lata de cerveza en la mano. Era el combustible que había elegido en esos doce años de su vida para anestesiarse y no sentir tanto la destrucción que se había programado a sí mismo cada vez que armaba una línea de cocaína y usaba un billete de 2 australes para ingerirla por la nariz: veinte minutos de euforia y reviente neuronal.
Ese mismo año, una ola de saqueos sacudió a la nación Argentina y Carlos Villarreal estaba decidido a cuidar lo que consideraba que era su fuente de trabajo, su hogar, su escape de la violencia y las escenas corrosivas que les hacía vivir su padre en esa pequeña casa hacinada de cuerpos adolescentes golpeados y llenos de rabia.
Había decidido defender con uñas y dientes esa panadería. No podía imaginarse trabajando en otro lado. Esa panadería le permitía un sueldo para comprar drogas y no dejar de drogarse. La década del ochenta y la cocaína eran como un espíritu seductor que poseía a las personas que estaban vacías o rotas, haciéndoles creer que podían ser arregladas, y Carlos estaba convencido de que podía proteger el lugar.
Roberto Morelli era el dueño de la panadería y jefe de Carlos. A su vez, su trabajo secundario era vender bolsitas de cocaína. También les vendía a sus empleados, de esa forma él jamás perdía el dinero que les pagaba por trabajar. Había logrado inventar un sistema de esclavitud que funcionaba a la perfección con Carlos y sus compañeros, convertidos en adictos a la coca.
Era fría la noche y Roberto puso un bolso sobre la mesa y lo abrió. Los ojos de los cuatro empleados se iluminaron con temor.
—Una pistola para cada uno. Si acá no entra ninguna lacra a robar pan, al final de la noche o de la semana les prometo que reciben aumento y 10 gramos para cada uno.
Eran deformes y no se parecían a las de las películas. Clavó su mirada en Carlos y los otros empleados, que no articulaban frases.
—Son caseras… Me enseñaron a fabricarlas cuando estuve preso. Ya saben: se mete alguien y disparan al techo. Nada de disparos en torso, cabeza o cara.
En los siguientes 15 minutos, Carlos Villarreal y sus compañeros aprendieron a manipular armas tumberas, armas caseras, fabricadas en cárceles. Se sentía poderoso de tener una escopeta aunque no fuera parecida a las que él había visto en manos de la policía o los militares.
Estas escopetas eran diferentes. Daba miedo tenerlas en los brazos. La sensación de que al dispararlas, las balas podrían traicionar al destino y estallarles en las manos, la cara o la cabeza.
Roberto Morelli los hizo tomar cocaína cuando a las doce y media de la noche ya asomaban en la calle las primeras personas que iban en busca de almacenes o negocios para saquear. Al país le dolía la panza. Las personas salían con bolsas a gritar que querían alimentos. Carlos y sus compañeros estaban en el balcón, custodiando todo como si fuesen centinelas, aunque en el fondo sentían miedo de dañar a otras personas, de que los dañaran a ellos, de que todo se acabara para siempre.
Empezaron a levantar las persianas. Un tumulto de gente se conglomeró frente a la persiana de la panadería y entre todos trataron de levantarla. Querían ingresar al interior del local y llevarse algo de lo que había ahí. Lo que se podía comer y lo que no se podía comer también; lo que no se comía, se robaba y luego se vendía. Cuando el grupo de personas agitadas por el hambre furioso llegó a levantar hasta la mitad de la persiana, Carlos Villarreal estaba luchando con la euforia en su cabeza y dio la orden de disparar al aire, al techo. Los cuatro empezaron a gritar y a disparar al aire. Se miraban entre ellos con miedo. Disparaban armas caseras en un balcón mientras ahí abajo un grupo de zombis dominados por el hambre hacía todo lo posible por conseguir un pedazo de pan.
Y de forma súbita un grito puso a todos en silencio. Los centinelas del rey panadero y la población que aclamaba alimentos se paralizaron. El grito era de una mujer que estaba tirada en la vereda y se agarraba una de sus manos con la otra. Salía sangre a borbotones y en la mano herida faltaban el dedo pulgar y el índice. Comenzaron a llover piedrazos para los centinelas. Que se metieron en la casa de Roberto Morelli y temblaban tratando de entender lo que había pasado.
Alguien le había disparado a una señora y le había arrancado los dedos. Empezaron a acusarse entre ellos mutuamente al mismo tiempo que lloraban. Carlos sabía, muy en su interior, que él había sido el responsable. Ya que había visto el momento justo en el que gatilló hacia el cielo, pero el perdigón rebelde de su escopeta casera dio de lleno en el techo del balcón y salió rebotando de forma violenta contra los dedos de esa mujer. Los vio desprenderse en cámara lenta, los vio siendo arrancados por el impacto del plomo al mismo tiempo que la mujer fruncía la cara y, presa de un dolor jamás experimentado, aceptaba que alguien o algo le había disparado.
Estaban sentados en el living de la casa de Roberto Morelli. Lloraban del miedo, y los piedrazos en la ventana sonaban cada vez con más intensidad. Afuera, una muchedumbre indignada pedía que salieran a dar la cara, mientras agitaban los dedos arrancados de la señora que había sido disparada por error.
Levantaron la persiana de la panadería y entraron a saquear todo lo que había dentro. Desde una ventana del balcón, con la persiana baja, Roberto veía lo que sucedía, cómo se llevaban todo. Lloraba y gritaba de la bronca. Sus lágrimas se estancaban en la comisura de sus labios y bajaban pastosas de cocaína que sobraba de sus fosas nasales.
A las tres de la madrugada, los vecinos corrieron lejos de la panadería. Se escuchaban sirenas de policías. Carlos y sus compañeros asomaron la cabeza por uno de los ventanales que daba al balcón, y vieron camionetas. Uno de ellos gritó: —Son los del Grupo Halcón, son el Grupo Halcón. Avisen a Roberto. Vino el Grupo Halc…
La frase quedó incompleta y fue a causa de un estallido que se escuchó en la habitación que Roberto Morelli compartía con Leticia, su esposa.
Corrieron a la habitación y los cuatro gritaron de horror. Lloraban y se sacudían sin saber qué hacer.
En la cama, y todavía con el arma en la mano, Roberto miraba hacia el techo con los ojos abiertos y muertos. Un hueco en la carne, todavía largando un humo débil, en su sien derecha dejaba en evidencia que había decido escapar de este mundo por no tolerar que le saquearan sus pertenencias. La sangre manaba de su cabeza y empapaba la cama matrimonial. Carlos Villarreal supo que ahora conocía el fin de todo. Bastó con verlo muerto en la cama para que el tiempo se detuviera y su cabeza se separara de su cuerpo.
Cuando volvió en sí, estaba en una camioneta de La División Especial de Seguridad Halcón, con las manos esposadas y mirando a sus tres compañeros. Todos lloraban y eran presos del miedo de no saber a dónde los llevaban. Los fantasmas de los setenta se hicieron presentes y bailaron una danza macabra junto con el mismo miedo que emanaba de los cuatro ahí.
Los llevaron a una comisaría, los desnudaron y revisaron, los golpearon como nunca los habían golpeado. Los llevaron, sin ropa, al patio y se reían de ellos mientras tiritaban del frío cuando les tiraban agua con una manguera que parecía estar conectada a un iceberg.
Los tiraron en una celda oscura. Sin comida, sin cigarrillos, sin la posibilidad de poder hablar con sus familiares. A los veinte años, Carlos Villarreal comenzaría su primera estadía en la cárcel de San Miguel. Su bautismo trágico fue sólo el inicio. Estuvieron encerrados cinco meses hasta conseguir salir de ahí.