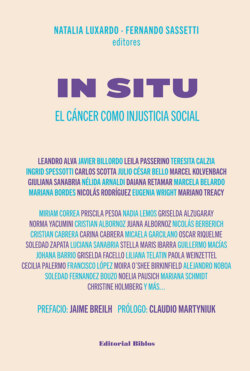Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Las desigualdades desde perspectivas anglosajonas
ОглавлениеLa medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más amplia.
Rudolf Virchow
Los estudios sobre las desigualdades sociales de la salud surgen con fuerza desde el campo de la epidemiología social anglosajona (Syme, 2005) que permite promover una mayor visibilidad de las teorías de las ciencias sociales en la salud pública, así como retomar el legado que los exponentes de la medicina social europea del siglo XIX habían olvidado después de la era de oro de la bacteriología, las vacunas y la tecnología sanitaria que, sin embargo, menos aportaban para otro tipo de enfermedades no transmisibles en contextos en los que las brechas socioeconómicas entre poblaciones se iban profundizando. Recordemos que los antecedentes de la epidemiología se remontan al higienismo de los siglos XVIII y XIX de países como Francia, Inglaterra y Alemania (Ayres, 1993) en el contexto de pauperización y crecimiento de las clases trabajadoras. Estas condiciones conducen a que se empiece a analizar la salud como fenómeno social, afianzándose así el enfoque de la medicina social que no solamente abordó la salud en las sociedades sino que, principalmente, estableció parámetros para diferenciar la influencia del contexto social e histórico y sentó las bases de los distintos enfoques sociales de la salud que después se desarrollan para explicar la distribución de las enfermedades entre las poblaciones (Morales-Borrero et al., 2013).
La epidemiología social,2 como nota Syme (2005), es la que toma como centro de interés la manera en que los factores sociales afectan la salud y el bienestar de las poblaciones, especialmente con relación a enfermedades en las que esta asociación era menos estudiada, como las cardiovasculares, la artritis o el cáncer, a diferencia de las enfermedades mentales que tenían una mayor tradición en esta vinculación.
En cuanto a cómo fue afianzándose el estudio de las desigualdades sociales de la salud, puede advertirse en la revisión bibliométrica realizada por Bouchard, Albertini, Batista y De Montignity (2015) en bases anglosajonas que en las décadas de 1970 y 1980 las desigualdades en salud son reconocidas como un problema de salud pública de relevancia mundial, si bien en Estados Unidos existen algunas publicaciones sobre igualdad y derechos civiles que incluyen la salud ya en la década anterior (Meltsner, 1966).
En los años 80 un informe del Departamento de Salud del Reino Unido conocido como Black Report (Alleyne, 2000) mostraba que las amplias diferencias que existían en la morbimortalidad de clases bajas y altas persistían pese al acceso universal y que los mayores responsables estaban fuera del sistema de salud, porque básicamente esta estaba definida por los ingresos, las condiciones de trabajo, la educación y otros factores sociales. Al mostrar el papel limitado que tiene la atención médica en la esperanza de vida, se transforma en un trabajo seminal para impulsar el interés de la salud pública en los determinantes sociales de la salud. Este informe –junto a otros– afianza la evidencia para sostener un concepto clave en las teorías sobre desigualdades sociales de la salud, el de gradiente social, que sostiene –y muestra– las diferencias en la salud de las personas derivadas de su estatus socioeconómico. En este informe de Douglas Black et al. (1982) destacan la importancia de las condiciones materiales como una explicación de las desigualdades sociales en salud, haciendo hincapié en los peligros a los que algunas personas están expuestas por la distribución de ingresos y oportunidades.
Otro estudio clave es el de Michael Marmot et al. (1991), conocido como The Whitehall Study. Realizado también en el Reino Unido con empleados públicos, permite mostrar la relación entre las categorías que estos trabajadores tenían en el empleo y las tasas de mortalidad por diversas causas: cuánto más baja era la categoría, peor la salud. Una última investigación decisiva en el campo de la salud pública nuevamente realizada en el Reino Unido es la conformada por investigadores como Michael Marmot, Donald Acheson y Margaret Whitehead, entre otros, el Acheson Report (Alleyne, 2000), de fines de la década de 1990, en el que se demuestra que pese al acceso universal las desigualdades continúan y aun cuando había una tendencia general al descenso en la mortalidad de la población, en las clases más bajas resulta más lento este cambio.
Estos estudios muestran que los factores responsables de la salud de las poblaciones son más amplios que simplemente las condiciones materiales e incluyen influencias psicosociales inherentes a la posición en la sociedad. Por ejemplo, se toma como una de las medidas el control percibido sobre la propia vida. La evidencia que se fue generando sobre el peso de estos factores comenzó siendo más fuerte para enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales antes que para el cáncer. Revistas como Social Science & Medicine o bien la American Journal the Public Health hacen de las desigualdades sociales en salud los ejes de debates académicos de la época. En los trabajos de estos epidemiólogos se veían las limitaciones de los abordajes biologicistas para poder explicar por qué algunas poblaciones y grupos sociales permanecían con peores indicadores de salud pese a recibir las mismas intervenciones sanitarias que otros, e incorporan marcos teóricos basados en teorías sociales que después serán operacionalmente testeados a través de modelos como el de los determinantes sociales de la salud.
A partir de estos momentos los conceptos de inequidades, desigualdades y disparidades crecen exponencialmente en la literatura académica, así como su contraparte, estudios relativos a las equidades en salud. Si bien el Programa sobre la Equidad de la Salud de la Oficina Regional Europea de la OMS fue instalado a fines de los años 70, es en los 80 cuando, por iniciativa de varios países que eran parte de este organismo, se establece una política común en salud que tiene a la equidad como la primera de estas metas, concepto que empieza a utilizarse con más fuerza en la salud pública global a partir de la década de 1990. Estas discusiones siguen durante esta última década no solo relativas a lo que significan, sino a cuáles eran las formas en qué debían ser monitoreadas y medidas.
Margaret Whitehead prepara en esa época un documento de consultoría para la OMS en el que define las inequidades como diferencias innecesarias, evitables y por lo tanto injustas, aludiendo a un juicio normativo y moral para referirse a las diferencias en salud que son derivadas de la injusticia. Define la equidad como el “igual acceso a la atención disponible a igual necesidad, igual utilización, igual necesidad, igual calidad de atención para todos” (Whitehead, 1992: 430). A partir de la iniciativa de la OMS también, Paula Braveman (2006) –quien después se transformó en uno de los exponentes más importantes de estas discusiones– mantiene una idea de equidad enfocada en las necesidades de las personas como base para orientar la distribución de los recursos existentes, en sintonía con los desarrollos de Gavin Moonay (1983) de equidad vertical y las implicancias de asignar más recursos (y no iguales) a los que más los necesitan. Braveman incluye en la definición de grupos sociales no solamente el estatus socioeconómico, sino también género, grupo étnico, lugar de origen, religión, orientación sexual, discapacidad, y es todavía objeto de múltiples debates.
A fines de los años 90 ocurre un corrimiento hacia enfoques más “tecnocráticos” en organismos internacionales como la OMS. En este contexto Murray et al. (2003) definen las inequidades como diferencias entre individuos –y no como grupos a priori–, y por eso recomiendan no agrupar de acuerdo con variables sociales, con excepción de la localización geográfica, porque “se estarían reproduciendo prejuicios sobre esas poblaciones”, resaltando además que de esta manera resultaba más fácil de medir ya que no se necesitaban datos desagregados por características sociales. Resulta evidente que esta visión reduccionista, pragmática y tecnocrática sustrae las consideraciones éticas y de derechos humanos del concepto y su medición, sin reflejar ningún tipo de preocupación con relación a la justicia social (Braveman, 2006).
En este tiempo la International Society for Equity in Health (ISEQH) define la equidad como la ausencia sistemática de diferencias potencialmente remediables en uno o más aspectos de la salud entre poblaciones y subgrupos definidos socialmente, económicamente, demográficamente y geográficamente (ISEQH, 2005). Barbara Starfield (2001) considera que incluir a la justicia trae confusión porque contiene juicios de valor, por eso esta autora desplaza las diferencias en salud a un ámbito de control técnico que permite un mejor tratamiento metodológico de las investigaciones sobre desigualdades. Justamente estas definiciones son criticadas por esta sustracción de la relevancia de la justicia social, que no queda identificada (Alleyne, 2000). Norman Daniels, Bruce Kennedy e Ichiro Kawachi (2000) también cuestionan la definición de Whitehead y sostienen que lo que ella llama justicia es evitabilidad, pero que el concepto de justicia en el campo de la salud implica la distribución igual de los determinantes sociales de la salud.
Para entonces la OMS organiza el primer foro de discusión de equidad, estableciendo que se trata de un concepto con definiciones múltiples y complejas, y con muchas dificultades para poder circunscribirlas ya que son realizadas desde múltiples disciplinas (filosofía, epidemiología, economía, política, geografía, sociología, antropología, etc.) con epistemologías diversas. Posiciones sobre estos debates son reapropiadas desde nuestro país por sanitaristas como Abraham Sonis (2000: 361), quien pensando en una definición operativa tan necesaria para la implementación de recomendaciones que desde la década de 1990 venían realizándose, la define como el igual acceso a la atención ante igual necesidad, la igual utilización de recursos ante igual necesidad y finalmente la igual calidad de atención para todos. Sin embargo, nota que como la brecha entre grupos continúa pese a las medidas que se toman, sugiere evaluar las políticas en salud teniendo en cuenta su impacto sobre la inequidad. Este autor dice que en el nivel macro de la inequidad nuestro papel es como el de los astrónomos: podemos estudiar y predecir los fenómenos pero no tenemos poder para intervenir en su curso. Pero sí se puede intervenir en el nivel micro de la equidad/inequidad, ya que también desde el campo sanitario se agravan las inequidades generadas a partir de los condicionantes de la salud. Por eso, sostiene, el objetivo de mínima del sector salud es no incrementar las inequidades de la sociedad por medio de deficiencias en el servicio, falta de cobertura, desorganización, falta de conocimiento, deshumanización, burocracia, corrupción, etc. Para ello propone sistemas de atención que sean integrales, equitativos, eficaces, eficientes, humanizados, con distribución democrática del conocimiento y de los recursos en promoción, prevención, asistencia y rehabilitación.
Iichiro Kawachi, Subu Subramanian y Naomar de Almeida Filho (2002) distinguen entre desigualdad/igualdad como conceptos dimensionables (cantidades mensurables) mientras que inequidad/equidad serían conceptos políticos que expresan un compromiso moral con la justicia social. Sostienen que la diferencia entre desigualdad e inequidad implica un juicio normativo en el que no alcanza la ciencia nada más para determinar si las desigualdades son inequidades, conjugando dos versiones existentes sobre estos conceptos: una mirada sobre la responsabilidad individual versus una mirada determinista.
A partir de 2003 comienza a recuperarse nuevamente el espíritu de la justicia social para el estudio de las inequidades y desigualdades. La OMS crea una comisión específica para clasificar la evidencia de qué se puede hacer para promover la equidad en salud, adoptando un modelo que se nutre de definiciones pasadas con relación a las inequidades en salud como diferencias sistemáticas de oportunidades que tienen los grupos para alcanzar una salud óptima, que conducen a diferencias en los resultados de la salud injustos y evitables (Braveman, 2006). Si bien el concepto de desigualdad no tendría el tono moral de la inequidad, en general se los utiliza de manera indistinta a partir de acuerdos en la comunidad de la salud pública (OMS), conceptos que son sustituidos, reemplazados o bien complementados por otros de connotaciones similares según contextos. Por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud (NHI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos hablan de disparidades y las definen como las diferencias que existen entre grupos específicos de poblaciones en la incidencia, prevalencia, mortalidad y carga de enfermedad y otras condiciones de salud que derivan de diferencias sistemáticas, prevenibles e injustas entre grupos y comunidades que ocupan posiciones desiguales en la sociedad. Braveman (2006) sostiene que las disparidades son un tipo de diferencia en la salud que podría ser potencialmente modificado por políticas públicas; siendo una diferencia en la que los grupos sociales desventajados –como pobres, minorías étnicas, mujeres y otros grupos que persistentemente experimentaron desventajas sociales o discriminación– de manera sistemática tienen una peor salud o mayores riesgos en salud que los grupos en mejores posiciones en la estructura social. Desde esta concepción las disparidades en salud son diferencias sistemáticas potencialmente evitables entre grupos que tienen posiciones en la estructura social diferentes de acuerdo con sus recursos, poder y prestigio.
La OMS (2008) comulga con esta noción de diferencias innecesarias, evitables e injustas, pero advierte que lo que es justo y lo que no lo es varía en función del tiempo y de los lugares, siendo un criterio posible el grado de elección de las personas o grupos sobre el modo de vida que tienen y las condiciones de trabajo en las que están insertos. Este organismo sostiene que las dimensiones de la identidad social y localización que organizan o estructuran diferencias de acceso a las oportunidades de salud incluyen la raza/etnicidad, género, empleo, estatus socioeconómico, discapacidad, estatus migratorio, geografía, etc. Es importante rescatar de estas definiciones los valores sociales que subyacen en ellas, en las que algunas puntualizaciones sobre desigualdades y la meta en la equidad están inscriptas en concepciones éticas de justica social y de derechos humanos. Para profundizar en los marcos teóricos y filosóficos fundamentales que están detrás de la perspectiva de la equidad en salud se sugiere revisar la obra de John Rawls (2012) y Amartya Sen (1992), así como las otras corrientes teóricas que no fueron mencionadas en este capítulo con excepción de las vinculadas al materialismo histórico, que serán profundizadas en el siguiente punto sobre medicina social latinoamericana/salud colectiva. Al final del capítulo se incluye un breve resumen de ellas en un cuadro.
Por último, y para entender mejor las versiones sobre desigualdades del siguiente apartado, el epidemiólogo brasileño Naomar de Almeida Filho (2020: 29) recientemente notaba sobre este tratamiento de las desigualdades en la literatura anglosajona de estas décadas, a partir de los estudios realizados por Julia Lynch sobre este tema, lo siguiente:
En vez de solucionar el problema de la desigualdad en el plano estructural por medio de “remedios políticos” efectivos, se invirtió en procesos de gerenciamiento optimizado, supuestamente simples y eficaces […] lo que permitió mantener en el plano formal un compromiso histórico con la equidad sin desafiar los fundamentos de la política tributaria que financia el Estado.