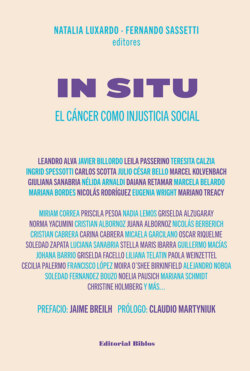Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Desigualdades e inequidades en salud: un largo recorrido de debates y perspectivas
ОглавлениеLa problematización de la equidad en salud […] pretende reafirmar que los gradientes sociales perversos que permanecen en nuestras sociedades reflejan interacciones entre diferencias biológicas, distinciones sociales e inequidades en el plano jurídico-político, teniendo como expresión concreta y empíricamente contrastable las desigualdades sociales de la salud.
Naomar de Almeida Filho, “A problemática teórica da determinação social da saúde”, 2009
El interés en las desigualdades sociales de la salud que especialmente desde la década de 1980 viene ganando visibilidad y protagonismo en la agenda de la salud pública global no es nuevo y sus antecedentes directos –tanto para las corrientes anglosajonas como para las regionales– deben rastrearse en la medicina social europea de siglos pasados.1 Si bien tanto Nancy Krieger (2011) como Leonard Syme (2005), revisando estudios de historiadores de la medicina, muestran que la identificación de las influencias del contexto sobre la salud de las personas ya se encontraba presente en el corpus hipocrático y en la medicina tradicional china, Carolina Morales-Borrero et al. (2013) señalan que es recién con la Revolución Industrial y las consecuencias que trae aparejadas con las dinámicas de urbanización, pauperización y crecimiento de las clases trabajadoras de las sociedades de la época que surgían con el afianzamiento del capitalismo en su fase de producción industrial cuando más claramente se empieza a poner el foco en el impacto que tenían estas nuevas condiciones sociales y políticas en la salud de la clase trabajadora. Estas desigualdades con relación a lo que pasaba con otros segmentos poblacionales comienzan a ser documentadas sistemáticamente en países europeos durante fines del siglo XVIII y el siglo XIX (Rosen, 1968; Barradas Barata, 2009), dando surgimiento a lo que se conoció como medicina social europea.
En esta época la consideración de las condiciones de salud de las poblaciones se empieza a asociar con problemáticas socioambientales y económicas más amplias, especialmente ante el desafío práctico que presentaba a médicos, políticos, juristas, la alta mortalidad y las epidemias de las ciudades que lidiaban con aire contaminado, hacinamiento, vertido incontrolado de residuos, amontonamiento de basura, problemática de abastecimiento de agua potable, sistemas de alcantarillados diseñados para absorber aguas pluviales solamente e incapaz de gestionar la avalancha de residuos sólidos, etc. (Ramos Gorostiaga, 2014). Krieger (2001) señala que la documentación sistemática de estos datos puede rastrearse en estos contextos en los que nace el movimiento británico de salud pública.
Hubo trabajos seminales para lo que se conoció como medicina social europea, como el de Friedrich Engels (1958 [1845]), que se centraba en analizar cómo la industrialización afectaba el cuerpo, el intelecto y la moral de los trabajadores textiles. Su obra examina no solamente los riesgos ocupacionales a los que los trabajadores están expuestos en la fábrica sino que además rastrea qué consumen, a qué tipo de alimentos pueden acceder en los mercados locales cuando salen a la tarde de trabajar y solo les queda lo que las clases acomodadas dejaron: “Queso […] de mala calidad, tocino rancio” (80). Pero además revisa en el curso de vida de estos trabajadores el efecto que tienen las privaciones en la infancia: “El sufrimiento de chicos queda impregnado en la vida de adultos” (115), qué pasa durante los embarazos, ante la falta de sueño relacionada con “desórdenes nerviosos” (170), entre muchos otros aspectos que lo llevan a justificar con evidencia por qué estas personas en sus cuarenta años presentan un envejecimiento prematuro y “parecen de diez o quince años más” (180).
Rudolf Virchow (1821-1902), un médico y patólogo celular de la actual Alemania, analizó los factores asociados a la epidemia de tifus en lo que era Prusia en ese momento. El análisis que realiza constituye el principal pilar de la medicina social europea, al mantener que “en la discusión sobre las causas de esta epidemia llegué a la conclusión de que la peor de las causas era la situación social y que esta situación solo podía cambiarse a través de profundas reformas sociales” (Virchow, 1848). Estas reformas sociales implicaban una democracia total y que no hubiera sociedades donde pocos vivían bien mientras cientos permanecían en la miseria.
Para esa época se empieza a afianzar la relación entre los avances de la ciencia y la ingeniería en la promoción de la salud pública, por ejemplo a través del tratamiento de agua, el control de la polución, la seguridad alimentaria, los programas educacionales, entre otros aspectos que sirvieron para reducir las enfermedades en determinados segmentos poblacionales. No obstante, en otros sectores sociales seguirán profundizándose los niveles de morbimortalidad evitables. Distinguiremos entre el recorrido anglosajón de la mano de la epidemiología social del recorrido regional de la mano de la medicina social latinoamericana/salud colectiva.