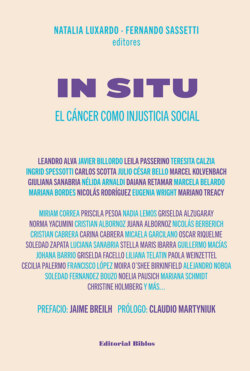Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
¿Desde dónde miramos?
ОглавлениеEn el plano ético-político, la perspectiva global de este estudio sobre el cáncer se afianza en posiciones filosóficas alineadas en la teoría de la justicia y en teorías críticas, tomando como modelo determinadas experiencias de la investigación colaborativa. Nos apoyamos en modelos teóricos relativos a las desigualdades sociales de la salud y las inequidades. Como una tintura que colorea partes, esta investigación intenta remarcar áreas “centinelas” para pensar futuras intervenciones y líneas de investigación poco tratadas todavía en el control del cáncer. De este modo, le asignamos un papel central a la comprensión de los contextos y la reconstrucción del punto de vista de los actores sociales, identificando desde esta lente constructivista-interpretativa las múltiples realidades posibles, pero articulando con teorías críticas y epistemologías realistas e incluir temas como el poder, las jerarquías y las posibilidades de transformación de estas realidades, incluyendo las dimensiones políticas e ideológicas que entran en juego en el fenómeno estudiado.
Más precisamente, esta investigación tiene una estrategia que descansa en cuatro pilares teórico-metodológicos fundamentales que tienen en común coincidir en el énfasis en la economía política como punto de arranque, si bien el papel y la manera de abordarlo difieren. En primer lugar, y el más importante, teorías de las ciencias sociales, especialmente de la antropología médica crítica y política y la sociología de la salud, que nos sirven, entre otras cosas, para sacudir la imposición del sentido común biomédico naturalizado y “poner en jaque” todo el tiempo las asunciones positivistas de sus categorías que por el mismo campo en el que estamos inscriptos relativo al cáncer se nos vuelve ineludible tomar pero críticamente (Menéndez, 1990, 1998). En segundo lugar, desarrollos de la medicina social latinoamericana/salud colectiva, para incluir a las poblaciones como sujetos políticos de cambio y proponer valores explícitos para otro modelo de sociedad posible, con una salud solidaria, soberana, sustentable, segura (Breilh, 2006). En tercer lugar, la epidemiología social, que nos brindó los fundamentos para poder recortar en desigualdades sociales de la salud –y no cualquier otro tipo de desigualdades– y delinear o esbozar caminos en los que se producen las inequidades en cáncer. Por último, epistemologías de la sociología participativa y del trabajo social con comunidades. Esto nos permitió ir pensando en claves para contribuir a una forma más plural de construcción de conocimientos con abordajes territoriales, que no implica un “vale todo”1 sino la utilización de criterios más amplios que los estándares.
Este paraguas global teórico compartido por supuesto que no salda la diversidad de las trayectorias, disciplinas, intereses, experticias y perspectivas; por eso las autorías de los capítulos y los que sostienen tales argumentos están bien definidas, ya que no todo el equipo ni las mujeres y hombres colaboradores comulgaron siempre con cada parte; además de tener audiencias diferentes. Respetamos esta diversidad que no incluye nada estructuralmente relevante haciendo prevalecer la conmensurabilidad de los principios generales y éticos. Desde esta autonomía, más allá del proyecto colectivo, algunos autores hablan de determinantes mientras que otros de determinación, de salud colectiva o bien de salud pública, de escenarios de riesgo o de factores de riesgo, entre otras pequeñas “fisuras” que muestran también la pluralidad de mundos –no solo académicos, sino también sociales– desde donde se abordó la temática.
En el plano de la salud pública dominante o convencional, el cáncer es considerado una de las enfermedades crónicas no transmisibles. La reducción de las desigualdades que existen en estas enfermedades fue considerada una cuestión de justicia y derechos humanos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Dentro de los múltiples lugares posibles para esperar mirar y transformar en el campo del cáncer, recortamos lo que se conoce como el control del cáncer.
Desde los primeros años del siglo XXI en las agendas globales y regionales de la salud pública surgía en distintas declaraciones políticas, tratados y colaboraciones internacionales el concepto de control del cáncer2 para aludir a un enfoque interdisciplinario con una visión estratégica sobre las intervenciones globales necesarias para tratar al cáncer en sus múltiples dimensiones (Cazap, 2013; WHO, 2008; Farmer et al., 2010). En 2008 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala explícitamente que estas dimensiones incluyen los siguientes aspectos: 1) la prevención primaria, que implica evitar o reducir la exposición a aquellos factores que los estudios epidemiológicos han reconocido como de riesgo y que constituyen determinantes del cáncer; 2) la prevención secundaria, que hace referencia a la necesidad del diagnóstico en estadios tempranos a través de tamizajes y otras técnicas diagnósticas; 3) la prevención terciaria, abocada a la calidad y el tiempo oportuno de los tratamientos; 4) los cuidados paliativos; 5) la investigación, y 6) los sistemas de vigilancia epidemiológica. Un año después, más de seiscientas instituciones de todos los países acordaron un plan de acción para reducir la carga global del cáncer hacia el año 2020 e incrementar su visibilidad en la agenda política internacional. En esta 58ª Asamblea de la OMS llamaron a los Estados a colaborar con programas de control del cáncer adaptados a los contextos socioeconómicos, establecer prioridades sobre las cargas nacionales del cáncer, sobre la disponibilidad de recursos y sobre la capacidad de los sistemas para implementar programas de prevención, control y de cuidados paliativos, tomando como marco los programas nacionales existentes en los sistemas de salud.
En la Declaración Mundial del Cáncer (2013) se llama a los gobiernos a reducir la carga global de esta enfermedad promoviendo su control en el desarrollo de una agenda mundial de salud con estrategias en común. Define como áreas prioritarias la provisión de programas de control para el cáncer sustentables en el tiempo, el establecimiento de registros de vigilancia epidemiológica con base poblacional para poder medir la carga del cáncer y monitorear los programas implementados, la reducción de los factores de riesgo conocidos y modificables (tabaco, alcohol, sobrepeso, dieta, falta de actividad física, etc.), la implementación y cobertura de programas de vacunación universal para las infecciones del virus del papiloma humano (VPH) y el virus de la hepatitis B (VHB), el abordaje del estigma social que todavía existe asociado con el cáncer, la implementación universal de programas de tamizaje y de detección temprana con base poblacional; el acceso a diagnósticos precisos, tratamientos de calidad, rehabilitación, cuidados paliativos, incluyendo la disponibilidad de medicinas y tecnologías esenciales; la disponibilidad del control efectivo del dolor y la capacitación para los profesionales de la salud de todas las disciplinas dedicadas al control del cáncer. Alude a la necesidad de políticas culturalmente sensibles que puedan favorecer ambientes que promuevan la salud para reducir los factores de riesgo y tomar medidas que permitan a las personas reducir la exposición a los agentes causantes de infecciones, ambientales (como la radiación) y carcinógenos ocupacionales (como los asbestos) y a la necesidad de realizar investigaciones que permitan comprender los factores sociales y conductuales que “contribuyen al retraso en la búsqueda de atención”.
En la Argentina, este compromiso para posicionar en la agenda sanitaria del país el cáncer como un problema de salud pública –que viene afianzándose con fuerza desde la creación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en 2010– se renueva con relación al control del cáncer en 2018 con el Plan Nacional de Control de Cáncer (PNCC), en el que se plantean una serie de estrategias desarrolladas de acuerdo con recomendaciones de la OMS para el período 2018-2022, que están en sintonía con lo que vienen realizando otros países, enfocado en la cobertura efectiva con equidad y calidad y un abordaje integral. Dice este documento (INC, 2018: 8-9):
El INC ha desarrollado este plan quinquenal enfocado en la equidad y el acceso universal, con un enfoque de abordaje integral del cáncer, poniendo énfasis en la promoción de estilos de vida saludables, en la prevención y diagnóstico temprano de los cánceres priorizados, promoviendo las líneas de cuidado continuo de pacientes oncológicos. La responsabilidad de su aplicación corresponderá a todas las instituciones relacionadas con cáncer sean públicas, privadas y de la comunidad en general porque ninguna de ellas podrá llevar a cabo aisladamente la totalidad de las intervenciones. La población con cobertura pública exclusiva es el foco prioritario […] Los objetivos específicos son: 1. Reducir la prevalencia de factores de riesgo modificables para el cáncer. 2. Mejorar el diagnóstico temprano y calidad de la atención. 3. Mejorar la calidad de vida de los pacientes. 4. Garantizar la generación, disponibilidad y uso de conocimiento e información para la toma de decisiones. 5. Fortalecer la gestión del recurso humano para el control del cáncer.
En el documento se aclara que este plan se articula con intervenciones de prevención de la Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles y la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social), y nota que comparten intervenciones sobre prevención y que, además de los riesgos relacionados con las enfermedades, se trabaja también con los factores protectores. Se destaca, asimismo, que estas enfermedades no transmisibles tienen factores de riesgo en común, tales como la alimentación inadecuada, la falta de actividad física y el tabaquismo, lo que ha conducido a pensar en “estrategias de vigilancias conjuntas e integradas”.3
A continuación pasaremos a exponer los elementos centrales de la investigación a través de lo que el filósofo de la ciencia Abraham Kaplan denomina la lógica reconstruida.