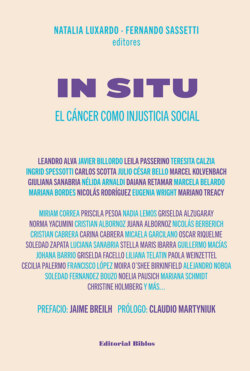Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Componente ético
ОглавлениеLa investigación requirió la aprobación del Comité de Bioética del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, tanto para los proyectos del Instituto Nacional del Cáncer como para la parte de la Universidad de Buenos Aires. Adecuándonos a las sugerencias del Comité, adaptamos los modelos de consentimiento informado y obtuvimos la aprobación en las fechas que se consignan en el siguiente cuadro:
| Título del proyecto | Departamento | Institución | Fechas |
| Desafíos y alcances en el control del cáncer en el primer nivel de atención: lógicas territoriales, culturas locales, dinámicas institucionales y articulación entre niveles | Comité Central de Bioética | Ministerio de Salud, Gobierno de Entre Ríos | 13 de diciembre de 2017 |
| La reproducción de inequidades en el continuum del control del cáncer | Comité Central de Bioética | Ministerio de Salud, Gobierno de Entre Ríos | 2 de diciembre de 2015 |
Pero, más allá de los requisitos formales en esta investigación, como sostiene Anne Ryan (2009), los modelos estándares de las guías éticas para este tipo de investigaciones son insuficientes. Por eso le otorgamos una centralidad absoluta a este componente, entendiendo que consiste en el cuidado de las poblaciones en cada uno de los momentos. La inclusión de especialistas en el trabajo con poblaciones vulnerables y desde la gestión (Calzia) fue clave en este sentido, porque reunía tres cualidades: presencia continua, experticia sobre acceso a recursos y su gestión, disponibilidad para poder instrumentarlo de ser necesario.
Linda Silka (2009) sostiene que se necesita un marco específico para la ética de este tipo de investigaciones colaborativas a abordar en los distintos ciclos que la conforman. En este caso, las preocupaciones éticas en los momentos iniciales incluyeron cómo establecer una agenda en conjunto entre tantas partes involucradas, con diferentes intereses y sabiendo que, aunque tenía un componente colaborativo para determinados objetivos, estaba enmarcada en el ámbito de la ciencia y la academia, si bien plural epistemológicamente. En esto hubo acuerdo, ya que para que el proceso avanzara y llegara a término tenía que tener una dirección clara de hacia dónde nos dirigíamos y de qué manera. Los dilemas en estas etapas iniciales tenían que ver con desconfianzas sobre cómo alcanzar colaboraciones, pero sabiendo que no todo estaba sujeto a discusión, porque teníamos un contrato con instituciones, compromisos éticos asumidos y por las dedicaciones exclusivas de parte del equipo, que no podrían “excusarse” después de cuatro años de no haber realizado un trabajo que no fuera académico. Hubo algunas tensiones entre la identificación de los problemas, tironeado entre “mostrar lo urgente” y la profundidad.
Las preocupaciones éticas de mitad de ciclo involucraron cuestiones sobre el cómo, porque ya teníamos el qué íbamos a abordar: empezamos con lo urgente pero sin renunciar a la búsqueda de los objetivos iniciales. Acá discutimos y consensuamos formas de construir datos, que implicaron redefiniciones de protocolos. Por ejemplo, siguiendo recomendaciones de la Unesco, determinados consentimientos además de individuales fueron grupales, en el marco de la participación en la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario José Daniel Rodríguez (CAAC) y en ocasiones, verbales. Acá también traemos a Silka (2009) cuando se pregunta sobre el pasaje a partir de la información que se genera a una toma de decisiones para realizar intervenciones. Como en campos minados, el principal resguardo ético que tomamos fue no provocar más daños con nuestras intervenciones (la investigación): cumplir con los compromisos asumidos, no generar falsas expectativas, saber en dónde detenernos y estar disponibles. A su vez, poder dar cuenta de situaciones en las que debíamos intervenir porque era directo el avasallamiento de un derecho y así lo requerían. El engranaje de investigadores internos parados en la gestión (especialmente en Trabajo Social y Enfermería) permitió derivar estos emergentes puntuales, que irán siendo identificados y profundizados en cada capítulo: pedidos de asesoramiento sobre trámites puntuales para acceder a planes, para acceder a subsidios para el mejoramiento de la vivienda, para la adopción de una sobrina, internaciones, revinculación institucional (especialmente con el centro de salud cercano), entre otros. Las nuevas formas de comunicación con las comunidades incluyeron grupos de WhatsApp y otras tecnologías que también fueron revisadas, éticamente como sugiere Ryan (2009).
Otro aspecto que también fue dilemático involucró a los que se fueron sumando una vez ya iniciado el proceso y para tramos específicos. Había algunos puntos que ya estaban aceitados entre los marcos teóricos que habíamos definido entre los que veníamos trabajando desde 2015, cuando arrancamos –con reuniones de discusión permanentes–; por lo tanto, no íbamos a volver cada vez a revisar nuestros pilares, o cambiar todo indefinidamente porque no podríamos avanzar, algo que implicó la decisión de algunas personas de no continuar. Entre estas nuevas incorporaciones había otros “con sed de campo”, partiendo de un a priori empirista que no podía ver que ese campo era construcción dinámica y cambiante de dos o tres años de trabajo social previo, con acuerdos, confianzas ganadas, códigos y pautas tácitas que se habían ido estableciendo, por lo que era necesario antes conocer este proceso.
Final de la investigación. Por el diseño flexible y la modalidad colaborativa, los tiempos triplicaron los previstos originalmente, por eso se aclararon al principio estos vaivenes cuyo devenir no tenía fechas certeras. Fue reforzado en reuniones con los resultados ya listos el para qué de los datos. En este sentido, las comunidades tenían un interés diferente que los académicos y los investigadores insertos en la gestión. Se respetaron las necesidades de cada parte involucrada: 1) los datos de las comunidades producidos por las comunidades para que sean de apropiación inmediata que permitieran enfrentar estereotipos y encasillamientos, así como dejar un legado de la propia historia y visibilizar demandas desde otro lugar; 2) los datos generados con la gente de la gestión que necesita impactos más inmediatos tanto en las realidades en las que están insertos como en sus condiciones de trabajo diario. Para ellos este tipo de publicaciones constituyen una herramienta ideal por la legitimidad que le otorga a lo que hacen y saben, pero que se desvanece cada día (como el vestido de la Cenicienta) en rutinas de trabajos, y 3) los datos académicos, para los que se abre un camino ad infinitum de interpelaciones de pares y que, aunque buscan contribuir al cambio social, tienden a hacerlo más a largo plazo, pero desde cierta perdurabilidad que otro tipo de conocimiento no tiene. Por supuesto que esta parte continúa abierta y seguiremos atentos a las consecuencias que vaya teniendo y que nos acompañará toda la vida.
Un último aspecto: durante todo el proceso buscamos generar una toma de decisiones de la manera más consensuada y democrática posible, basada en un marco respetuoso de las diferentes posiciones que existían, si bien muchas veces desde la dirección tuvimos que establecer criterios “no negociables” por algún motivo (académico, institucional, ético) que fueron explicados y fundamentados. A pesar de esta libertad de posturas, desde el principio hubo orientaciones éticas claramente definidas. De este modo, actitudes y prácticas de violencia de cualquier tipo y de descalificación –tanto hacia las comunidades como hacia cualquier otro integrante del equipo de investigación– significaron motivo suficiente para la exclusión inmediata de este proceso; incluso cuando se trataba de participaciones en un pequeño trayecto y cualquiera fuera el momento en que ese episodio se producía, incluido llegando al final, mantuvimos firmeza en este principio de respeto.