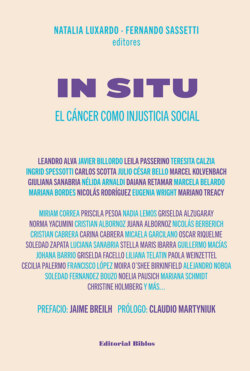Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Desigualdades desde perspectivas de la medicina social latinoamericana/salud colectiva
ОглавлениеMorales-Borrero et al. (2013) y Barradas Barata (2009) notan que en América Latina esta discusión sobre las desigualdades sociales en salud viene siendo realizada a la luz de la teoría de las determinaciones sociales del proceso salud-dolencia, siendo la posición en la estructura de clases uno de los principales determinantes del perfil de salud de las poblaciones. En este abordaje el problema deja de ser pobreza absoluta o pobreza relativa y pasa a ser un problema de inclusión y exclusión social. Añade que la versión brasileña de esta teoría da mayor énfasis explicativo a los modos de vida, considerando que en ellos están englobados los aspectos tanto materiales como simbólicos que reflejan las características de producción, distribución y consumo con las que está relacionado cada grupo social a través del modo de vida. López Arellano (2017: 17) entiende que es una perspectiva ampliada de la salud pública y sostiene:
La perspectiva ampliada entiende a la salud/ enfermedad como resultado de modos de vida de los colectivos y extiende su mirada a los procesos sociales productores de enfermedad y muerte, para así proponer intervenciones sociosanitarias y transformaciones estructurales. La medicina social y la salud colectiva latinoamericanas se inscriben en esta perspectiva y avanzan en la salud enfermedad como proceso social, en la historicidad de la biología humana y en la determinación social de la salud y proponen incidir en las condiciones estructurales que producen inequidades sociosanitarias.
Almeida et al. (2003) realizan un estudio bibliométrico con análisis de contenido, tradición de América Latina y el Caribe, revisando los estudios sobre desigualdades sociales de la salud, que existen y que refutan visiones sobre una supuesta escasa producción del tema en la región. Clasifican estos enfoques según prioricen alguno de los siguientes aspectos: 1) pobreza, centrada en el acceso o la exclusión con relación a recursos (entre ellos los sanitarios); 2) estratificación socioeconómica, que considera las desigualdades como resultado de la posición en la escala socioeconómica (educación, ingresos y ocupación como proxy de estatus socioeconómico); 3) desarrollo económico, que considera las perspectivas de las desigualdades en salud como resultado de los procesos macroeconómicos; 4) condiciones de vida, que contempla las desigualdades en salud vinculadas a la reproducción social de los modos de vida; 5) desigualdades histórico-estructurales, o sea, las inequidades en salud como efecto de las relaciones sociales de producción y las estructuras de clases de la sociedad (enfoque marxista), y 6) desigualdades de género y étnicas, es decir, las inequidades en salud interpretadas a partir de las relaciones de género y de las distintas formas de discriminación étnico-cultural como causas o consecuencias de desigualdades sociales, opresión y exclusión. Sin embargo, nota que son pocos los estudios empíricos o epidemiológicos, siendo en general teóricos o doctrinarios (Almeida Filho, 2020).
Charles Briggs (2017) sostiene que antes del interés anglosajón en los determinantes la medicina social latinoamericana/salud colectiva y la epidemiología crítica reconocieron en la desigualdad social el eje que estructura la salud de las poblaciones. Hugo Spinelli et al. (2004: 273) advierten que el concepto de equidad fue pensado en los años 80 en países anglosajones “como efecto compensador de la salida de políticas universalistas de los modelos de Estado benefactor […] situación nada equiparable a la de nuestro país, con indicadores crecientes de exclusión social e indigencia”.
A continuación, iremos reconstruyendo históricamente cómo se fue afianzando este interés en la región de la mano de la medicina social latinoamericana y la salud colectiva (MSL/SC), perspectiva regional que condensa una diversidad de escuelas que desde la década de 19603 emergen en América Latina con críticas estructurales a la salud pública funcionalista. María Belén Herrero, Jorgelina Loza y Marcela Belardo (2019) señalan que la MSL/SC no es solo una corriente teórico-intelectual sino un movimiento político de carácter regional que a lo largo de sus sesenta años de existencia se ha consolidado en varios países de nuestro continente y que influye en los espacios políticos nacionales y coordina acciones a nivel regional.
Este movimiento de inspiración marxista emerge a fines de los años 60 ante la insatisfacción con la salud pública tradicional funcionalista y las concepciones tecnocráticas de las intervenciones estatales (García, 1972; Granda, 2000, Paim, 1992), recuperando, en parte, la tradición de la medicina social europea del siglo XIX. Alineada con el materialismo histórico –especialmente al inicio– y otras corrientes críticas que toman enfoques estructurales en el abordaje de la salud, tuvo como protagonistas a sanitaristas y epidemiólogos de la región como Juan César García, María Isabel Rodríguez, Asa Cristina Laurell, Miguel Márquez, Saúl Franco Agudelo, Jaime Breilh, Mario Testa, Susana Belmartino, Francisco Rojas Ochoa, Hesio Cordeiro, Mariela Rodríguez, Everardo Duarte Nunes, Sergio Arouca, entre otros y otras.
Desde este movimiento se denuncia explícitamente que las inequidades sociales y sanitarias están en el corazón del capitalismo y en su modelo de concentración de la riqueza y destrucción de la naturaleza. Por eso abogan por otras formas y modelos de desarrollo justos, sustentables, en los que exista una distribución equitativa de la riqueza material, del poder político, del conocimiento que garantice los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, sexuales y reproductivos. El papel de la academia acompañando y fortaleciendo este proceso de cambio es destacado, a través de una ciencia crítica, con capacidades teóricas, competencias técnicas, comprometida con la transformación de las condiciones colectivas de salud, enfermedad y atención (Granda, 2000). Este compromiso con otros modelos de desarrollo los acerca a cuestiones como las de la soberanía y seguridad alimentaria, las reformas agrarias que aseguren el acceso, el uso y la propiedad de la tierra, las reformas urbanas que promuevan una mejor distribución del suelo en las ciudades y la construcción de urges justas y sustentables, el acceso universal a la educación, la democracia participativa, etc. (Breilh, 2010). De este modo, se vuelve central para este movimiento analizar qué sucede con el sistema de producción capitalista: con los mecanismos de acumulación del capital, las formas de redistribución de poder, prestigio, bienes materiales, etc. (Barradas Barata, 2009).
En estos desarrollos, la crítica que se realiza a las bases epistemológicas de la epidemiología juega un papel clave, porque permite notar la ausencia de la teoría social en el campo de la salud. Este enfoque aparece influido inicialmente por el materialismo histórico, las teorías del conflicto y las teorías críticas en ciencias sociales, que priorizan el peso del contexto social e histórico como el responsable del estado de salud de las poblaciones, enfrentándose al funcionalismo positivista de la salud biomédica imperante, el causalismo y la teoría del riesgo. Precisamente este postulado de la causalidad social que se encuentra en el proceso de salud-enfermedad es lo que luego deviene en determinación social de la salud (Eslava-Castañeda, 2017).
Everardo Duarte Nunes (2016), revisando sus antecedentes institucionales, dice que es en la década de 1970 cuando comienzan los primeros cursos de medicina social. Describe que primero fueron en la Universidad del Estado da Guanabara en 1973 y más tarde se organiza un curso de posgrado en la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana de México (1975) y la Estadual de Río de Janeiro (1976). En la década de 1980 se realiza una segunda reunión de este grupo de pioneros en Cuenca (Ecuador) y un año más tarde se funda la Asociación de Medicina Latinoamericana (Alames) en Brasil, que también comienza a dictar posgrados.
Granda (2003) señala que la corriente de la MSL/SC entiende la salud como una cuestión política. Esta posición está en sintonía con la medicina social europea, retomada desde Latinoamérica en las décadas que siguieron a la segunda mitad del siglo XX, reforzando que la medicina es una acción social y política.
En cuanto a las definiciones, desde un enfoque que Ligia Vieira da Silva y Naomar de Almeida Filho (2009) denominan “histórico-estructural”, Jaime Breilh (1997) propone el concepto de diversidad que incluye las variaciones de las características de una población (género, nacionalidad, etnia, generación, etc.), que puede tener un sentido positivo en las sociedades que construyen relaciones solidarias y de cooperación. Las desigualdades son la evidencia empíricamente observable mientras que entiende la inequidad como una categoría analítica que marca la esencia de un problema de distribución de los bienes en una sociedad, por lo tanto, siempre está relacionada con el modelo de producción. Pero cuando la inequidad surge históricamente, la diversidad asume un papel negativo porque es vehículo de explotación y subordinación (injusta).
El foco de interés son los procesos de cambio social, las contradicciones del sistema capitalista y las relaciones entre lo estructural y específico de estos procesos impulsados por la lucha por la soberanía y las mejoras en las condiciones sanitarias de las poblaciones. Sostiene Juan Carlos Eslava-Castañeda (2017: 398):
La confluencia de estas insatisfacciones y su articulación política llevaron, en un proceso complejo, a un replanteamiento tanto de las acciones en el campo de la salud como de los modelos de comprensión de los fenómenos de la salud y la enfermedad. Y las propuestas que se plantearon condujeron al despliegue de grandes esfuerzos dirigidos a la organización de prácticas comunitarias en salud, al diseño de novedosos planes de formación para profesionales de la salud y al desarrollo de proyectos investigativos que estuvieran más cercanos a las necesidades de los diferentes grupos sociales.
Aunque no se trata de un bloque homogéneo porque es un movimiento que contiene en su interior epistemologías y marcos teóricos con sus propias especificidades, coinciden en poner el acento en entender los fenómenos de la salud y la enfermedad como fenómenos biológicos y sociales, en los que es insoslayable detenerse en las dinámicas y procesos que estructuran las sociedades y su devenir histórico, como marcan desde la epidemiología crítica (Breilh, 2006), porque son las condiciones materiales de existencia las que determinan la distribución desigual de la salud-enfermedad en los diferentes grupos sociales, condiciones que derivan de los patrones de producción y reproducción social (Eslava-Castañeda, 2017).
Desde los desarrollos de la causalidad social del proceso salud-enfermedad la epidemiología crítica dará origen a una categoría clave en esta teoría como es la de determinación social (Breilh, 2006). Es definida como una epidemiología radicalmente transformadora y el brazo de la salud colectiva. Señala Breilh (2014: 29-30) que la epidemiología crítica surge, “primero, contra los peligros del capitalismo industrial para la vida y la marginalización naciente en los 70; posteriormente, frente al agresivo posindustrialismo y desmantelamiento neoliberal de los derechos que agravó la inequidad y exclusión social en los 80; y ahora, en el siglo XXI, contra la aceleración de la acumulación económica por convergencia de usos peligrosos de la tecnología productiva, despojo y shock, que ha modificado el perfil de sufrimiento humano y ha diversificado las formas de exposición masiva a procesos dañinos, amplificando y diversificando los mecanismos de destrucción de los ecosistemas”.
La epidemiología crítica cuestiona las nociones de riesgo y los mecanismos de causalidad de la epidemiología clásica, dando lugar a nuevas propuestas en las que la noción de determinación social de la salud es una herramienta para trabajar la relación entre la reproducción social, los modos de vivir y de enfermar y morir (Breilh, 1977). Incorpora la matriz de la triple inequidad –clase, género y etnia– en la determinación de la salud. Hace un llamado explícito en el último período de su formación al planteamiento de las 4 “S” de la vida que “sirven para confrontar la expansión violenta de la acumulación de capital basada en los mecanismos devastadores de convergencia de usos demoledores de alta tecnología, despojo fraudulento de los recursos vitales de las sociedades subordinadas” (Breilh, 2014: 29).
En clave epistemológica, es central el concepto de determinación social, como nota Roberto Passos Nogueira (2014: 78):
Es pertinente comprender cómo la gente trabaja y se gana la vida en una de las diversas clases sociales; qué producen y bajo qué condiciones lo producen, en la ciudad y en el campo; cómo ocurre la repartición de la renta nacional; cómo la producción nacional se inserta en la economía internacional […] los recursos naturales de carácter ambiental o biológico se consideran subordinados a las categorías que estructuran la totalidad social. Por lo tanto, la hipótesis filosófica de este enfoque es que las dimensiones biológicas y ambientales de la vida humana están subsumidas o subordinadas a las características de cada sociedad en su desarrollo histórico […] en este contexto de pensamiento procedente de la medicina social latinoamericana, la palabra determinación no es sinónimo de causalidad, sino que se refiere al movimiento del pensamiento en la aprehensión de los fenómenos sociales concretos, tanto con elaboración teórica como con datos empíricos.
Otra escuela es la de Salud Colectiva. Jairnilson Silva Paim y Naomar de Almeida Filho la definen como un conjunto articulado de prácticas técnicas, ideológicas, políticas y económicas desarrolladas en el ámbito académico, en las instituciones de salud, en las organizaciones de la sociedad civil y en los institutos de investigación conformadas por distintas corrientes de pensamiento resultantes de la adhesión o crítica a los diversos proyectos de reforma en salud (Granda, 2003). Duarte Nunes (2016) define la salud colectiva en cuanto corriente de pensamiento, práctica teórica y movimiento social, devenido del pensamiento social latinoamericano en salud y resultado de la incorporación de sus vertientes más críticas. El objeto de la Salud Colectiva privilegia cuatro objetos de intervención:
Políticas (formas de distribución de poder), prácticas (cambios de comportamientos, cultura, instituciones, producción de conocimiento; prácticas institucionales, profesionales y relacionales), técnicas (organización y regulación de los recursos y procesos productivos, cuerpos/ambientes) e instrumentos (medios de producción de la intervención) […] Finalmente, en cuanto ámbito de prácticas, la Salud Colectiva contempla tanto la acción del Estado como el compromiso de la sociedad para la producción de ambientes y poblaciones saludables, a través de actividades profesionales generales y especializadas.
Este autor se ha centrado principalmente en analizar lo que pasó en Brasil con esta corriente. Señala que entre las múltiples clasificaciones posibles desde las que puede analizarse la Salud Colectiva está la trayectoria como proceso histórico, político y sociológico. Tomando el desarrollo de sociólogos de la ciencia y las profesiones, la divide en cuatro etapas, que van desde las reuniones marginales de expertos enfocados en determinado problema, pasando a integrar esta preocupación periférica dentro de un campo para en un tercer momento empezar a estandarizarse en cuanto a determinados indicadores, y por último ya la etapa de su institucionalización. Sostiene que el proyecto preventivista (1950-1970) privilegia recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre la prevención y la educación sanitaria, así como actividades extramuros que implican el trabajo en comunidades, abordaje que es criticado por funcionalista. Dice Duarte Nunes (2016: 353): “En 1976, en el momento en que se acentuaban las críticas al proyecto preventivo, se analizaba teórica y críticamente otro movimiento ideológico –la medicina comunitaria– que traía desde sus orígenes el ideario de la medicina integral, los abordajes sociológicos sobre la comunidad y el servicio social, procedentes de los años 60”, pero con proposiciones que le exigían cambios estructurales al sistema sanitario. El autor señala que ya a finales de esa década la identidad del campo se construye en un proceso de formación sistemática, no solo con relación a su propia estructura interna (formulación epistémica), sino también con estructuras y organizaciones externas al campo (educacionales, gubernamentales), burocratizándolo y legalizándolo a partir de 1979. La incorporación de las ciencias sociales en la Salud Colectiva aporta marcos teóricos y métodos especializados de estas disciplinas.
Eslava-Castañeda (2017) señala que tanto Almeida Filho como Breilh se distancian del causalismo, critican la “reducción causalista de la determinación” y sostienen la importancia de la determinación dialéctica. Nota que los patrones que configuran los modos de vida de diferentes grupos sociales son determinados en el proceso dinámico y contradictorio de determinadas relaciones de producción que generan condiciones de vida particulares. Encuentra en tales ideas las bases de las dimensiones de las formas de vida cotidiana desarrolladas por Pedro Luis Castellanos y las dimensiones de la reproducción social de Breilh.
Alejandra Bello Urrego (2014) nota que hay un distanciamiento entre estos desarrollos de la MSL/SC y las teorías de las ciencias sociales, básicamente por el lugar central de la clase en la estructuración de las sociedades en las propuestas de la determinación social. Señala que cuando género y etnia son incluidas se las trata como independientes entre sí y jerárquicamente inferiores en cuanto a su peso explicativo. De esta manera, se las hace jugar interpretativamente como una sumatoria. Retoma estudios decoloniales, poscoloniales, feminismos latinoamericanos y negros, activismos indígenas, etc., que complejizan el análisis de la clase social imbricando otros mecanismos de producción de desigualdades a través de la jerarquización que hacen sobre grupos sociales sobre la base de categorías como las de raza/etnia, género o sexualidad. Desde estas perspectivas, estas categorías no solamente “cohabitan dentro de un mismo sistema, sino que además son coestructurantes entre sí (no es posible entender una categoría sin pasar por el análisis de su relación con las otras) y desde su imbricación resultan estructurantes del capitalismo como modelo de sociedad” (Bello Urrego, 2014: 97).
Ya para ir cerrando este apartado sobre precisiones terminológicas., Almeida Filho (2009) delimita como foco de análisis las desigualdades en salud y ahonda en las referencias epistemológicas y teóricas del concepto sobre el que, sostiene, persiste una gran confusión terminológica en la literatura: redundancia, inconsistencia, imprecisión y ambigüedad. Además de confusión terminológica, marca que la prolífica producción sobre determinantes sociales es pobre teóricamente, y que pocas veces las teorías sociales y políticas en las que se basa son explicitadas para comprender los significados precisos de los conceptos utilizados relacionados con las diferencias en la salud, la enfermedad, la atención y el cuidado de las poblaciones, tal como también notan otros (Krieger, 2001).
En un intento de clarificar el campo, Almeida Filho (2009, 2020) viene revisando y sintetizando las acepciones de desigualdades, variaciones, disparidades, inequidades, iniquidades, diferencias, distinciones, entre otras, con elementos comunes a otras corrientes ya revisadas, así como claros puntos de diferenciación. Tomaremos algunas de estas definiciones. El concepto de disparidad de los desarrollos de Braveman constituye una forma general de variaciones o diferencias individuales que cobran expresión colectiva en las sociedades. Las desigualdades como diferenciación dimensional de la variación de las poblaciones pueden ser expresadas por indicadores epidemiológicos o demográficos como evidencia empírica de diferencias. En cambio, la inequidad denota aquellas disparidades que son injustas y evitables, desigualdades innecesarias con una marcada ausencia de justicia en lo que respecta a las políticas distributivas y de salud que, en lo que respecta a lo metodológico, necesita indicadores de segundo nivel para evaluar la asociación con las heterogeneidades intragrupales (Almeida Filho, 2009). Incorporando los desarrollos de Pierre Bourdieu para dar cuenta de los planos simbólicos y culturales de las diferenciaciones entre individuos y segmentos de colectivos, recorta también en sus definiciones el concepto de distinción, para destacar el atributo relacional e interpersonal.
Breilh (2003) y Almeida Filho (2009, 2020) también mencionan las iniquidades, que son las inequidades que además de evitables e injustas son inicuas (aberrantes) y vergonzosas, que resultan de la opresión social (discriminación, segregación) en la presencia de diversidad, desigualdad, diferencia y distinción. Claramente en ellas se ve que son consecuencia de los efectos de las estructuras sociales perversas generadoras de desigualdades sociales éticamente inaceptables, que habla de la ausencia extrema de equidad. La distinción entre inequidad e iniquidad no es solo una cuestión semántica sino que implica introducir en el proceso de teorización la indignación moral y política, entendiendo que tomar como referencia solo la dimensión de la justicia parece insuficiente en lo que respecta al tema de la dignidad humana (Almeida Filho, 2009).
Creemos que es sumamente importante esta distinción, y ese componente de avasallamiento de la dignidad humana (muertes por desnutrición, por ejemplo) no es simplemente injusto. Es inaceptable e indignante, y siempre debiera generar esa reacción moral que, además, conduzca a su transformación. Pero la propuesta semántica de iniquidad es tal vez algo confusa y complicada para distinguirla de la de inequidad; además, no vemos que sea demasiado utilizada y sus desarrollos se truncan en las definiciones. Por eso no la vamos a utilizar en este trabajo; si bien nos quedamos con su significado como crucial, preferimos usar categorías teóricas que desarrollan corrientes de la antropología política y médica crítica, que además tienen una amplia tradición de uso concreto en trabajos de campo y permanecen en el seno de cuerpos teóricos que hacen inteligible esta capacidad heurística.4 Pero, en general, estas serán las definiciones y sus referenciales empíricos consecuentes que tomaremos en este estudio, discutido específicamente en cada caso empírico. Básicamente, acordamos con la propuesta que desarrolla Almeida Filho (2020) en que el referencial de las desigualdades en salud debe incorporar la vulnerabilidad social y los riesgos, la fragilidad y susceptibilidad, así como los efectos de las desigualdades en el modo de vida, en el estilo de vida y en la calidad de vida, mirando la salud-enfermedad-cuidado tal como se presenta en los contextos de vida cotidianos. Pero aclaramos que no es un estudio epidemiológico sino de ciencias sociales y, por lo tanto, aunque intentamos todo el tiempo construir puentes para mirar juntos los problemas, cuando existen adaptaciones de la teoría social nos quedamos directamente con producción original y no con la readaptación para la salud pública o colectiva, como notamos previamente.
Como cierre de las dos perspectivas se resumen en el siguiente cuadro las principales vertientes que las nutrieron: