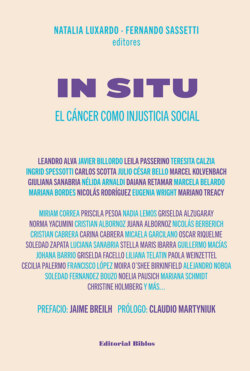Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Componente colaborativo
ОглавлениеLa decisión de abordar el tema colaborativamente fue metodológica pero también ético-política, basada en el argumento que sostienen distintas corrientes acerca de que la principal fuerza de transformación no viene de la ciencia sino de los movimientos sociales (Krieger, 2011; Wing, 2016). Pero este proceso no es automático, y la ciencia no se traduce “por generación espontánea” en beneficios para las poblaciones postergadas, sino que lo hace a través del instrumento político de su puesta en práctica por colectivos sociales. De esta manera, acordamos con Nancy Krieger (2011) cuando sostiene que generar una buena evidencia aunque sea vital y necesaria no es suficiente para cambiar el mundo. El componente colaborativo de este estudio tiene como finalidad potenciar esta pata colectiva de la transformación.
La articulación con las instituciones del primer nivel de tipo colaborativa fijó otro tipo de reglas; pese a llevar mucho más tiempo de encuentros, discusiones y búsqueda de consensos, permitió un vínculo de mayor confianza entre los investigadores internos (el personal sanitario involucrado en la investigación), los investigadores externos (los investigadores cuyo financiamiento no proviene de las instituciones de salud) y la población usuaria de tales instituciones, algunos de los cuales se involucraron como investigadores locales, ya que pese a tratarse de una primera experiencia se pudo conformar un flujo de información que circuló de manera continua para las distintas tomas de decisiones necesarias en una investigación, estableciendo prioridades en conjunto y enfocando hacia la acción comunitaria.
Las colaboraciones tuvieron, tienen y tendrán –ya que es un proceso abierto– alcances específicos. No en todos los momentos ni lugares se pudo realizar de la misma manera, o incluso realizarse en absoluto, como sucedió en una de las comunidades bajo emergencia geológica, pero fueron puntos de partida en las discusiones iniciales, aun las decisiones de “no colaborar” y seguir bajo la forma de la investigación tradicional. Para “bajar” el nivel de abstracción del concepto “colaboración”, brindaremos algunas pistas de cómo lo entendimos en concreto y lo hicimos operar en el campo, si bien teóricamente será abordado en el capítulo de Alejandro Noboa, Natalia Luxardo y Eryka Torrejón. Primero, priorizando el compromiso de un tipo de investigación “cercana”, presente en el tiempo en la medida posible, disponible y accesible a través de contactos y vías concretas (como grupos de WhatsApp con los investigadores externos). Segundo, relevando intereses y dándoles un lugar a estos temas emergentes no contemplados, sin juzgar en qué medida se relacionaban o no con lo que estábamos indagando, por lo menos en un primer momento. Tercero, permitiendo posibilidades concretas para generar espacios de coparticipación y coproducción en determinados trayectos de este proceso. Cuarto, anticipando un largo plazo que permita pensar propuestas para seguir en un futuro, más allá del cierre “formal”, para que sean eslabones interconectados que continúan, no necesariamente con las mismas personas. Visibilidad, permanencia, persistencia.
Estas premisas básicas que entendíamos como el componente colaborativo no implicaron que hayamos sido permeables a discutir absolutamente todo, porque nunca dejó de ser un proyecto académico, ético y político también, pero desde la academia, que es la arena de lucha en la que (esperamos) contar con mayores elementos para poder marcar alguna diferencia en la búsqueda de la transformación social. De ahí que determinadas reglas (tales como explicitar cómo se construían los conocimientos, confrontar datos, la absoluta transparencia de los procedimientos y las fuentes, etc.) fueron insoslayables. Estrictamente, solo con una comunidad trabajamos colaborativamente porque cumplía con todos los requisitos anteriores, además del cuidado de las consecuencias que podían generar estas participaciones continuamente revisado, y por eso nos apoyamos en una organización social por detrás, sosteniendo, en la pudimos enmarcar las colaboraciones como un abordaje integral y contando con investigadores internos a ella.
En definitiva, el elemento colaborativo también fue pensado para contribuir a reducir las inequidades que existen en salud incorporando a los propios lugares y su gente, reivindicando una manera de producir situacionalmente. Queremos tomar partido en la disputa que realizan estas poblaciones respecto de una constante reproducción de encasillamientos en lugares de subalternidad y contribuir con lo que en estas comunidades llamaron “el legado” (para las generaciones que les siguen), una posición que desafía visiones y versiones estigmatizantes sobre sus identidades sociales. Por eso cinco capítulos del libro se dedican a esos saberes, así como otro encuadra más desde los componentes teóricos este tipo de abordajes menos conocido y cuya utilización, en el marco de los objetivos generales, es bastante rara.
El componente artístico también tuvo una parte de coproducción, como se explica en el capítulo correspondiente. El video documental tenía entre las opciones la realización de capacitaciones para que desde las propias comunidades fuera generado. Sin embargo, por los recursos que implicaba, el tiempo para dedicarle a una formación (si queríamos que fuera algo más que videos caseros sin impacto) terminaron dejando esta posibilidad para otra ocasión. Después de discutir, acordamos que lo mejor era aprovechar la experticia de más de veinte años del director (Marcel Kolvenbach) y que las tareas de filmación, estética, dramaturgia y edición recayeran en sus manos técnicas, si bien se fue consensuando en cada lugar con las comunidades qué filmar y cuál sería el mensaje, aspectos que implicaron discusiones y acuerdos antes, durante y después, como se verá en el capítulo correspondiente. Pese a la libertad del director, se respetó la intención original de realizar un video científico pensando en el impacto en salud pública a largo plazo; por lo tanto, básicamente estuvo apoyado en los resultados de la investigación y las premisas éticas y teóricas que aparecen en esta publicación en el capítulo “El rol de los documentales en las investigaciones de ciencias sociales”. Solo cabe añadir que aunque el componente artístico y el audiovisual (documental) fueron pensados como productos finales, su proceso implicó transformaciones en las comunidades que constituyen insumos para entenderlas mejor por lo que generaron, como aspectos puntuales relativos a la creatividad y a la estética.