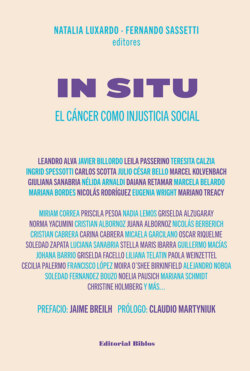Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÓLOGO
Pluralismo, para investigar un fenómeno complejo
ОглавлениеClaudio Martyniuk*
I. Puede que la objetivación de un fenómeno complejo, múltiple y devastador se condense en un término que lo aísle de su entramado. De esa manera, una serie de dimensiones pasan a suponerse naturalmente desconectadas. La investigación social debe interrogar esa escisión, explorando los flujos y procesos que se volvieron invisibles, impertinentes. Tachados de irrelevantes, o directamente de carentes de sentido, o de nulos efectos verificables, en los empeños de recuperación y reflexión de esas esferas se choca frecuentemente con la impugnación apriorística y con el prejuzgamiento que devalúa las metodologías empleadas, como si el trabajo de campo y las herramientas y estrategias cognitivas aplicadas fueran todas algo menor, pobre, sin valor. Y el resultado, por prejuicio, claro, será puntuado apenas como una miscelánea.
II. Acaso la palabra “cáncer” logre fungir como metáfora de tal reificación y de sus proyecciones epistemológicas y metodológicas. Tal resultado, la reificación, no es el devenir de algo que podría caracterizarse como “la realidad”, sino más bien se trata de la abstracción en la cual se puede perder la realidad. Lo perdido toma forma de cosa. El conocimiento de esa cosa, sin duda un valor, se entrelaza con mistificaciones, fetichismos, desconocimientos. Tal entrelazamiento es opaco: la objetivación suele emplazarse en un núcleo de lo relevante, y así se vela y omite lo restante; estas operaciones reductivas a veces logran que sean receptadas como obvias, naturales.
III. Aquí, en esta obra colectiva, se muestran trozos de procesos en los que se articula y desliza esa masa gigantesca y multiforme, el cáncer. Aparecen configuraciones simbólicas sin que se trate de convertirlas en determinantes, en causas lineales donde cifrar una razón última o donde localizar el mal. Aquí, en diferentes trazos, se presentan movimientos, derivas y arrastres. En la dirección opuesta a la mistificación, se consideran prácticas y entornos, se cultiva la atención y la empatía, se observa la subjetividad viviente, se enlaza a ciertas acciones grupales. Podría decirse, entonces, que la “realidad social” del cáncer, nada por sí misma, deviene algo en las praxis, también por la subjetividad que actúa y padece, también por el contexto que se construye y altera.
IV. Por un lado, es cierto, el individuo con cáncer en general se reconoce ante ese trastorno como radicalmente pasivo. Lo experimenta, pero su praxis parece poco significativa. Acaso el cáncer no resulte de ninguna acción propia, de ningún trabajo, de ninguna intervención suya. El cáncer, así, transcurre en una dimensión no histórica. Por su parte, “la ciencia”, reducida al campo de la biomedicina, aparece como fuerza extraña, lejos de los individuos, exterior a ellos, fuente de remedios y terapias. Más allá y más acá de esas dos dimensiones se localiza esta investigación, la cual relocaliza los procesos en los que deviene el cáncer.
V. El cáncer localizado en ciudades y relaciones sociales, en temporalidades y prácticas, adquiere otra perspectiva, complementaria a la que lo inscribe conforme a una regularidad exterior a la historia, indiferente a la cultura y aun al ambiente.
VI. El cáncer desde el pluralismo metodológico, un colectivo de pensamiento trabajado con una caja de herramientas que conecta conocimiento y reconocimiento, descripción y empatía, etnografía y testimonio, recolección de datos y justificación teórica, observación y diálogo, distancia y participación. Y el resultado presenta comportamientos prácticos reales, muestra una totalidad compuesta de singularidades, observa actividades sensibles y situaciones alejadas de una fijeza pasiva. Objeta –y muestra la objeción, más que decirla explícita y redundantemente– la reducción de la enfermedad a una mirada biomédica pero sin predicar que todas las variables interactúen de la misma forma y con similar peso entre sí, y sin pretender la apertura completa de las cajas negras implicadas. Y sin declamar el logro de una visión perspicua, o prescribir un holismo imperialista.
VII. Con la enfermedad queda extenuado el contexto teórico-social y el surgimiento abrupto del imperativo médico con un débil contexto teórico biológico. En la enfermedad el mundo se estrecha, las palabras se reenvían a la práctica: hay que hacer, hay que reparar, aliviar el padecimiento. Hay que transformar, remediar, curar. La realidad de la enfermedad es acción: pero ella, aun en su urgencia, no se limita a virus y bacterias. Y este trabajo repara esa limitación, rebasa ese abstraer (que olvida y secuestra a actores y acciones, hasta dejar solo químicos). Aquello suspendido y marginado es devuelto a la realidad, participando del mundo de los enfermos, del mundo que enferma. Se recupera la mirada, se visibilizan prácticas y la ecología de la enfermedad.
VIII. La canonización de la medicina puede entrar en colisión con condiciones de existencia (quizá debieran ponderarse nuevamente algunas de las lecciones ya casi olvidadas de Ivan Illich). La metáfora de la “lucha” contra el cáncer lleva a una práctica propia de la guerra. En esa guerra silenciosa, de silencio quebrado por la angustia de la progresiva aniquilación del cuerpo, por la desolación, quedan las proposiciones científicas reducidas a tejidos y células. Y luego emergen entramados: prácticas, imputaciones, apropiaciones, reconocimientos, reparaciones… y el dolor es la constante.
IX. He aquí un repaso de una famosa historia de células; sí, células con historia. Comenzó en 1951. Henrietta Lacks, trabajadora en plantaciones de tabaco y madre de cuatro hijos, muere en el hospital Johns Hopkins, de Baltimore. Descendiente de esclavos y analfabeta, un cáncer de útero le causó la muerte. Y la inmortalidad. Muerta, se le extraen células de su tumor. Esas células, ¿acaso, de algún modo, aún eran “sus” células? Ellas cambiaron la medicina moderna. Científicos han cultivado más de medio centenar de toneladas métricas de sus células. Fueron las primeras células que pudieron clonarse. Ayudaron a producir la vacuna contra la polio, a avanzar en la identificación de la causa del cáncer del cuello de útero y el dispositivo que emplea el virus del sida para infectar. Se llevan registradas, en Estados Unidos, unas diecisiete mil patentes vinculadas a las células HeLa. En 1973, investigadores del mismo hospital contactaron a los hijos de Henrietta para obtener muestras de su sangre. Recién entonces tomaron conocimiento del hecho. Las células de su madre seguían vivas. Se las conoce como células inmortales. El tumor las reproduce. Siguieron las investigaciones. Y la comercialización de innovaciones (en 1975, la revista Rolling Stone lo informó). Los hijos de Henrietta denuncian: Hopkins regaló las células, los laboratorios medicinales ganaron millones de dólares, la familia no cuenta con dinero para pagar un seguro médico. En 2013, dos grupos de investigación intentaron publicar el genoma de las células HeLa. Como ello integra la información genética de los hijos y nietos de Henrietta, la familia logró impedirlo. Y acordaron que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos aplique en este caso el protocolo que implementó en 1965, referido al consentimiento informado de las investigaciones que reciban fondos públicos. El documental de la BBC The Way of All Flesh, el libro de la periodista Rebecca Skloot La vida inmortal de Henrietta Lacks, artículos de divulgación y de investigación y, por fin, una película sobre la vida de Henrietta, a cargo de Oprah Winfrey, aportan otros modos de inmortalidad a las células inmortales. Hasta ahora, lo inmortal es lo que provoca la mortalidad, es la inmortalidad de los tumores, de los tejidos cancerígenos. Es una historia. Es una mujer. Es una familia. Es una institución. Hay investigación y mercancías, búsqueda de remedios y también de lucro. Y algo más, una metáfora del mundo que habitamos: cáncer, una metáfora que piensa nuestra época.
X. Hay, entonces, contextos y temáticas de investigación válidas referidas tanto al mundo antepredicativo de las proposiciones científicas de la biomedicina como al mundo pospredicativo de esas mismas proposiciones. Más, entonces, que “polémico collage”, se debe reconocer en este trabajo un esfuerzo por conocer, ponderar y articular contextos encapsulados y marginados, voces desoídas y prácticas olvidadas y relegadas a la indiferencia. Se produce en esta investigación algo que hace justicia: es como una gran errata que rehace taxonomías, debate violencias y demanda la anulación de omisiones, tacha el reduccionismo y recupera lo marginado, observa la abstracción de los derechos, cataloga la expoliación ambiental, institucional y vital.
XI. Natalia Luxardo, en una comunicación personal de diciembre de 2019, traza correctamente los perfiles epistemológicos y metodológicos de la investigación, que “implica discusiones conceptuales, investigaciones empíricas desde distintos abordajes (antropología, sociología, geografía, comunicación social), experiencias de transferencia concreta, experiencias desde voces de la gente del lugar”. Y acierta al presentar, correlativamente, las diversas “texturas de formas de conocer” que se realizaron: etnografía, investigación participante, diálogo; testimonio, relato en primera persona, empatía, e investigación-acción participativa. La mirada geográfica dirigida al espacio no halla un receptáculo pasivo, vacío: así, por ejemplo, interviene la basura. Las tecnologías informáticas también han sido convocadas y dispuestas para el flujo del conocer-actuar. Las prácticas que trazan los contornos de subjetividades aparecen con densidad: enfermerías, hospitales y centros de gestión y de salud, enfermeras, bioingenieros, administrativos, médicos. Parte de la intervención cognitiva densa se concentra en la reelaboración de los discursos convencionalmente “armados” de algunos actores profesionales, parodias quizá de soldados obedientes, con relatos repetidos, vacíos de realidad, vitalidad, historia, y a veces con el rasgo de soberbia que obstaculiza reconocer que no se sabe.
XII. “Nuestra ignorancia es ilimitada y decepcionante” (Karl Popper, 2008).
Sabemos muchas cosas, también sabemos que no sabemos. No solo no se conoce “la” cura del cáncer. Poco se sabe del entorno del cáncer, nuestro antropoceno. El cáncer podría concebirse como un fenómeno intersticial (Shaviro, 2009). Y cada avance descubre nuevos problemas. Y vacila el suelo más firme. El suelo del cáncer es inseguro y vacilante. En este terreno, la investigación dirigida por Natalia Luxardo y codirigida por Fernando Sassetti es fructífera e importante, por el carácter de la problemática que se aborda y por la cualidad de las investigaciones concretadas y aquí presentadas. La mayoría de los trabajos de campo se comprometen fértilmente, en una de sus dimensiones, con el método del análisis situacional popperiano. Junto con esa perspectiva reflexiva se cultiva una metodología pragmatista, que se orienta a las situaciones prácticas de investigación. Se ejercita, con rigor, el pluralismo.
Conocer es solucionar teóricamente los problemas; es un actuar teóricamente para la solución de problemas. Este conocimiento ya no está más sujeto a un monismo teórico; en principio, son posibles la pluralidad y la diferenciación teóricas. (Lenk, 1988)
XIII. La división entre palabras por un lado y mundo mudo por otro, sociedad construida y naturaleza trascendente, es desbordada por la problemática de la presente investigación. La naturaleza es construida en el laboratorio y la sociedad muestra su trascendencia a los sujetos. Bruno Latour (2007) señala que en la constitución de lo moderno se garantiza que, aunque nosotros construyamos la naturaleza, es como si no la construyéramos –la tecnología experimental se vale de testimonios, pero no hablan los fenómenos–; además, se garantiza que, aunque no construyamos la sociedad, es como si la construyéramos –mediante los artificios Estado y derecho–, y, por fin, se garantiza que la naturaleza y la sociedad deben ser distintas; el trabajo de purificación debe permanecer distinto del trabajo de mediación –ámbito de saber y dimensión de las pretensiones de validez–. Las ficciones, la capacidad realizativa del “como si”, queda, entonces, mostrada por Latour, quien plantea la pertinencia de partir de la no separabilidad de la producción común de las sociedades y las naturalezas, reconociendo facetas híbridas de trascendencia e inmanencia en ambos registros. Este es el caso.
XIV. Y al menos otra lección perspectivista resulta fértil para conocer una temática compleja, “cualesquiera que sean los puntos en común que existen entre la antropología” y, agregamos aquí, la medicina, como lo muestran los frutos de este trabajo colectivo de investigación, resultado de la “tarea artesanal” de observar hechos locales, interrogar principios y esbozar, con prudencia, universales:
Como la navegación, la jardinería, la política y la poesía, el derecho y la etnografía son oficios de lugar: actúan a la luz del conocimiento local. El caso inmediato, sea Palsgraff o Charles River Bridge, proporciona al derecho no solo el campo desde el que parte su reflexión, sino también el objeto hacia el que esta tienda; y en la etnografía, la práctica establecida, sea el potlatch o la covada, hace lo propio. Cualesquiera que sean los puntos en común que existen entre la antropología y la jurisprudencia –una erudición errante y una atmósfera fantástica–, ambas se hallan igualmente absorbidas por la tarea artesanal de observar principios generales en hechos locales. Como reza un principio africano, “la sabiduría se revela en un conjunto de hormigas”. (Geertz, 1994)