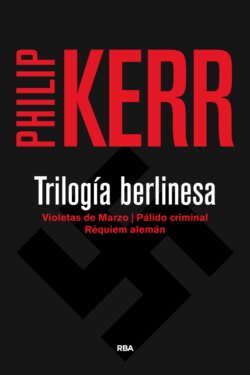Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEn la Alexanderplatz reinaba el caos porque un tranvía había descarrilado. El reloj de la alta torre de ladrillo rojo de St. George daba las tres, recordándome que no había comido nada desde el cuenco de Copos Quaker instantáneos («Para la juventud de la nación») que había tomado para desayunar. Fui al Café Stock, que estaba cerca de los almacenes Wertheim, a la sombra del viaducto del ferrocarril S-Bahn. El Café Stock era un pequeño y modesto restaurante con una barra aún más modesta en el rincón del fondo. Era tal el tamaño de la dipsómana barriga del epónimo propietario que el espacio que había detrás de la barra daba justo para que él se metiera allí, y allí fue donde lo encontré al cruzar la puerta, sirviendo cervezas y secando vasos, mientras su bonita y pequeña esposa atendía las mesas. Esas mesas estaban a menudo ocupadas por oficiales de la Kripo del Alex, y eso hacía que Stock alardeara de su adhesión al nacionalsocialismo. Había un gran retrato del Führer en la pared, además de un letrero impreso que decía: «Haz siempre el saludo de Hitler».
Stock no había sido siempre así, y antes de marzo de 1933 era un poco rojo. Él sabía que yo lo sabía, y siempre le preocupaba que hubiera otros que también lo recordaran. Así que yo no lo culpaba por la foto y el letrero. En Alemania todos éramos diferentes a antes de marzo de 1933. Como digo siempre, ¿quién no es nacionalsocialista si lo apuntan con una pistola en la cabeza?
Me senté a una mesa vacía y eché una ojeada al resto de la clientela. Un par de mesas más allá, había dos policías de la Escuadra Gay, el departamento para la eliminación de la homosexualidad; una pandilla que apenas son algo más que chantajistas. En otra mesa a su lado, sentado solo, había un joven Kriminalassistent de la comisaría de Wedersche Market, cuya cara muy marcada de viruelas recordé, principalmente, porque había arrestado a mi informador, Neumann, bajo sospecha de robo.
Frau Stock anotó mi petición de codillo de cerdo con sauerkraut rápidamente y sin muchos cumplidos. Mujer de mal genio, conocía y desaprobaba el hecho de que pagara a Stock por pequeños fragmentos de cotilleos interesantes sobre lo que sucedía en el Alex. Con tantos agentes entrando y saliendo de aquel sitio, a menudo oía muchas cosas. La mujer fue hasta el montaplatos y gritó mi pedido por el hueco que iba a la cocina. Stock se desencajó de detrás de la barra y vino despacio hasta mi mesa. Traía un ejemplar del periódico del partido, el Beobachter, en su gorda mano.
—Hola, Bernie —dijo—. Vaya asco de tiempo que tenemos, ¿eh?
—Más húmedo que un perro de aguas, Max —dije—. Me tomaré una cerveza cuando te vaya bien.
—Marchando. ¿Quieres echar un vistazo al periódico?
—¿Trae algo?
—El señor y la señora Lindbergh están en Berlín. Él es el tipo que cruzó el Atlántico en avión.
—Suena fascinante, verdaderamente fascinante. Supongo que el gran aviador inaugurará unas cuantas fábricas de bombas mientras esté aquí. Puede que incluso haga un vuelo de prueba en un nuevo y brillante caza. Quizá quieran que pilote uno hasta España.
Stock miró nerviosamente por encima del hombro y me hizo gestos para que bajara la voz.
—No tan alto, Bernie —dijo temblando como un conejo—. Harás que me peguen un tiro.
Murmurando con tristeza, se fue a buscar mi cerveza.
Hojeé el periódico que había dejado en la mesa. Había un corto párrafo sobre la «investigación de un incendio en la Ferdinandstrasse, en el que se sabe que dos personas perdieron la vida»; no se mencionaban nombres, ni su relación con mi cliente, ni que la policía lo trataba como un asesinato. Lo tiré despectivamente encima de otra mesa. Hay más noticias de verdad en el reverso de una caja de fósforos que en el Beobachter. Entretanto, los detectives de la Escuadra Gay se estaban marchando y Stock volvía con mi cerveza. Sostuvo el vaso en alto para captar mi atención antes de colocarlo sobre la mesa.
—Con una buena capa de espuma encima, como siempre —dijo.
—Gracias.
Tomé un sorbo largo y luego me limpié la espuma del labio superior con el dorso de la mano. Frau Stock recogió mi almuerzo del montaplatos y lo trajo. Le echó a su marido una mirada tan furiosa que abría tenido que quemarle la camisa, pero él hizo como que no la veía. Entonces ella se fue a limpiar la mesa que había dejado libre el Kriminalassistant con las marcas de viruelas. Stock se sentó y observó cómo comía.
Al cabo de un rato dije:
—Así que ¿qué has oído? ¿Algo?
—Sacaron el cuerpo de un hombre del Landwehr.
—Eso es casi tan poco corriente como un ferroviario gordo —le contesté—. Ese canal es el retrete de la Gestapo, tú ya lo sabes. Ha llegado a tal extremo que si alguien desaparece en esta maldita ciudad, es más rápido buscarlo en la oficina del hombre de la gabarra que en la central de policía o en el depósito de cadáveres.
—Sí, pero éste tenía un taco de billar metido por la nariz. Le entraba hasta la base del cerebro, calculan.
Dejé el tenedor y el cuchillo.
—¿Te importaría posponer los detalles morbosos hasta que haya acabado de comer?
—Lo siento —dijo Stock—. Bueno, en realidad, eso es todo lo que hay. Pero no es algo que hagan normalmente en la Gestapo, ¿no?
—Quién sabe lo que consideran normal en la Prinz Albrecht Strasse. Quizá estaba metiendo la nariz donde no le importaba. Quizá querían hacer algo poético.
Me sequé los labios y dejé algunas monedas en la mesa que Stock recogió sin molestarse en contarlas.
—Es curioso pensar que antes era la Escuela de Arte..., la central de la Gestapo, quiero decir.
—Para morirse de risa. Apuesto a que los pobres cabrones a los que apalean allí se van a dormir felices como pequeños muñecos de nieve con sólo pensarlo —dije poniéndome de pie y dirigiéndome a la puerta—. Pero lo de los Lindbergh es muy bonito.
Volví a pie a la oficina. Frau Protze estaba limpiando el cristal del amarillento grabado de Tilly colgado de la pared de mi sala de espera, y observando con una cierta diversión los apuros del burgomaestre de Rothenburg. Cuando cruzaba la puerta, el teléfono empezó a sonar. Frau Protze me sonrió y luego entró ágilmente en su cubículo para contestar, dejándome que contemplara de nuevo el cuadro limpio. Hacía mucho tiempo que no lo había mirado de verdad. Al burgomaestre, que había suplicado a Tilly, comandante del ejército alemán del siglo XVII, que no destruyera su ciudad, le fue exigido por su conquistador que bebiera seis litros de cerveza sin respirar. Según recuerdo la historia, el burgomaestre consiguió realizar esa extraordinaria hazaña de beodo y la ciudad se salvó. Era, siempre lo había pensado, característicamente alemán. Y justo la clase de truco sádico que algún matón de la SA se sacaría de la manga. En realidad casi nada cambia.
—Es una señora —me dijo Frau Protze—. No quiere darme su nombre, pero insiste en hablar con usted.
—Pásemela, entonces —dije, entrando en mi oficina. Cogí la horquilla y el auricular.
—Nos conocimos anoche —dijo la voz.
Me maldije, pensando que seguramente era Carola, la chica de la recepción de boda de Dagmarr. Quería olvidarme por completo de aquel episodio. Pero no era Carola.
—O quizá debería decir esta mañana. Era bastante tarde. Usted estaba a punto de salir y yo regresaba después de una fiesta. ¿Se acuerda?
—Frau... —vacilé, sin poder acabar de creérmelo todavía.
—Por favor —dijo—, olvide el Frau. Ilse Rudel, si no le importa, Herr Gunther.
—No me importa en absoluto —dije—. ¿Cómo podría no acordarme?
—Sería posible —dijo—. Parecía muy cansado. —Tenía la voz más dulce que un plato de tortitas del káiser—. Hermann y yo a veces olvidamos que otras personas no son tan trasnochadoras.
—Si me permite decirlo, usted tenía un aspecto magnífico.
—Bueno, gracias —dijo con un ronroneo, y parecía auténticamente halagada. Según mi experiencia nunca se puede elogiar demasiado a una mujer, del mismo modo que nunca se le pueden dar demasiadas galletas a un perro.
—¿Y en qué puedo servirla?
—Me gustaría hablar con usted sobre un asunto bastante urgente —dijo—. Pero no quisiera hablar de ello por teléfono.
—Venga a verme aquí, a mi oficina.
—Me temo que no puedo. Estoy en los estudios Babelsberg en este momento. ¿Podría venir a mi apartamento esta noche?
—¿Su apartamento? —dije—. Sí, bien, será un placer. ¿Dónde está?
—Badenschestrasse, número 7. ¿Digamos a las nueve?
—No hay problema.
Colgó. Encendí un cigarrillo y lo fumé distraído. Probablemente estaba trabajando en una película, pensé, y me la imaginé en su camerino vestida sólo con una bata, ya que acababa de hacer una escena en la cual era necesario que nadara desnuda en un lago de montaña. Eso me ocupó varios minutos. Tengo mucha imaginación. Luego me puse a pensar si Six sabría lo del apartamento. Decidí que sí. No se llega a ser tan rico como Six sin saber que tu esposa tiene su propia guarida. Probablemente lo tenía para conservar un cierto grado de independencia. Calculé que no había mucho que no podría conseguir si aplicaba su bonita cabeza para lograrlo. Si además aplicaba su cuerpo, probablemente alcanzaría la luna y un par de galaxias de propina. De cualquier modo, no me parecía probable que Six estuviera enterado o aprobara que ella me viera. Al menos después de lo que había dicho sobre que no hurgara en los asuntos de su familia. No había duda de que cualquier cosa que ella quisiera decirme con tanta urgencia no era algo para los oídos del gnomo.
Llamé a Müller, el reportero de sucesos del Berliner Morgenpost, que era el único papel medio decente que quedaba en los kioscos. Müller era un buen reportero en decadencia. No había mucha demanda de reportajes sobre delitos al viejo estilo; el Ministerio de Propaganda se había encargado de ello.
—Oye —le dije—, necesito cierta información biográfica de tus archivos, tanta como puedas conseguir y tan pronto como sea posible, sobre Hermann Six.
—¿El millonario del acero? Estás trabajando en la muerte de su hija ¿no, Bernie?
—Me ha contratado la compañía aseguradora para investigar el incendio.
—¿Y qué tienes hasta ahora?
—Podrías anotar lo que sé en un billete de tranvía.
—Bueno —dijo Müller—, ése es el tamaño del suelto que sacaremos en la edición de mañana. El Ministerio nos ha dicho que no toquemos el tema; que informemos de los hechos y en tamaño pequeño.
—¿Y eso por qué?
—Six tiene amigos poderosos, Bernie. Esa clase de dinero compra un enorme montón de silencios.
—¿Andabas detrás de algo?
—Oí decir que el fuego había sido provocado, eso es casi todo. ¿Cuándo necesitas el material?
—Mi billete de cincuenta dice que mañana. Y cualquier cosa que puedas sacar sobre el resto de la familia.
—Siempre me viene bien un poco de dinero extra. Te llamaré.
Colgué y metí algunos papeles dentro de unos periódicos viejos y luego los tiré de cualquier manera en uno de los cajones del escritorio donde todavía quedaba un poco de espacio. Después, garabateé algo en el cartapacio y luego cogí uno de los diversos pisapapeles que había encima de la mesa. Estaba dando vueltas a su frío volumen entre las manos cuando sonó un golpe en la puerta. Frau Prozte entró en la habitación.
—Me preguntaba si hay algo que archivar.
Le señalé las desordenadas pilas de carpetas que estaban por el suelo, detrás de mi escritorio.
—Ése es mi sistema de archivo —dije—. Tanto si lo cree como si no, guardan un cierto orden.
Sonrió, sin duda para seguirme la corriente, y asintió atentamente, como si le explicara algo que fuera a cambiar su vida.
—¿Y todos son trabajos en curso?
Me eché a reír.
—Esto no es un bufete de abogados —dije—. Con bastantes de ellos, no sé si están en curso o no. La investigación no es un negocio rápido, con unos resultados inmediatos. Hay que tener mucha paciencia.
—Sí, lo entiendo —dijo. Sólo había una fotografia en el escritorio. Le dio la vuelta para verla mejor—. Es muy guapa. ¿Su esposa?
—Lo era. Murió el día del golpe de estado de Kapp. —Habré hecho ese comentario un centenar de veces. Asociar su muerte con un acontecimiento como aquél, bueno, le resta importancia a lo mucho que sigo echándola en falta, incluso después de dieciséis años. Pero siempre sin mucho éxito—. Fue la gripe —expliqué—. Sólo vivimos juntos diez meses.
Frau Protze cabeceó, comprensiva.
Los dos nos quedamos en silencio unos momentos. Luego miré mi reloj.
—Puede irse a casa, si quiere —le dije.
Cuando se hubo marchado fui hasta la ventana y contemplé durante largo rato las húmedas calles de allá abajo, que brillaban como charol al sol del atardecer. Había dejado de llover y parecía que iba a hacer una buena noche. Los empleados de las oficinas iban ya camino de sus casas, saliendo de la Berolina Haus, situada enfrente, y dirigiéndose al laberinto de túneles y puentes que llevaban a la estación del U-Bahn en la Alexanderplatz.
Berlín. Yo adoraba esta vieja ciudad. Pero eso fue antes de que se mirara en su propio reflejo y le diera por llevar unos corsés tan ajustados que apenas podía respirar. Yo adoraba las filosofías fáciles y despreocupadas, el jazz barato, los cabarés vulgares y todos los demás excesos culturales que caracterizaron los años de Weimar y que hicieron de Berlín una de las ciudades más apasionantes del mundo.
Detrás de mi oficina, hacia el sudeste, estaba la Comisaría Central de Policía, y me imaginé todo el duro trabajo que se estaría llevando a cabo allí para tomar enérgicas medidas contra la delincuencia de Berlín. Infamias como hablar del Führer de forma irrespetuosa, exhibir un cartel de «Agotadas las existencias» en el escaparate de una carnicería, no hacer el saludo hitleriano y ser homosexual. Eso era Berlín bajo el gobierno nacionalsocialista: una casa enorme y llena de fantasmas, con rincones oscuros, escaleras tétricas, sótanos siniestros, habitaciones cerradas y toda una buhardilla llena de poltergeists sueltos, arrojando libros, cerrando puertas de golpe, rompiendo cristales, gritando en medio de la noche y aterrorizando a los propietarios hasta tal extremo que había veces que estaban dispuestos a vender su casa y escapar. Pero la mayor parte del tiempo sólo se tapaban las orejas, se cubrían los ennegrecidos ojos y trataban de hacer como si no pasara nada malo. Acobardados por el miedo, hablaban muy poco, ignorando que la alfombra se movía bajo sus pies, y su risa era esa clase de risa nerviosa que siempre acompaña a los chistes del jefe.
El mantenimiento del orden, junto a la construcción de autopistas y las delaciones, es uno de los sectores de crecimiento de la nueva Alemania; por eso el Alex está siempre lleno de actividad. Pese a que ya había pasado la hora del cierre para la mayoría de las secciones que trataban con el público, cuando yo llegué seguía habiendo muchas personas alrededor de las diversas entradas del edificio. La entrada número cuatro, la de la Oficina de Pasaportes, estaba especialmente llena. Los berlineses, muchos de ellos judíos, que habían hecho cola todo el día para conseguir un visado de salida, salían todavía ahora de esta parte del Alex, mostrando una cara alegre o triste según hubiera sido el resultado de su intento.
Bajé por la Alexanderstrasse y pasé por la entrada número tres, frente a la cual un par de policías de tráfico, apodados «ratones blancos» por sus características chaquetas blancas cortas, estaban bajando de sus motos BMW de color azul pastel. Una Minna verde, la furgoneta de la policía, llegó a toda velocidad calle abajo, con su sirena atronando, en dirección al puente Jannowitz. Indiferentes al ruido, los dos ratones blancos entraron con aire arrogante por la entrada número tres para entregar sus informes.
Yo pasé por la entrada número dos, conociendo como conocía el lugar lo bastante bien como para escoger la entrada donde era menos probable que alguien me preguntara adónde iba. Y si eso sucedía, iba hacia la Sala 32a, la Oficina de Objetos Perdidos. Pero la entrada dos también da acceso al depósito de cadáveres de la policía.
Anduve con aire despreocupado a lo largo de un pasillo y bajé al sótano, más allá de una pequeña cafetería, hasta llegar a una salida de incendios. Empujé la barra de la puerta y me encontré en un amplio patio adoquinado donde había aparcados varios coches de policía. Un hombre con botas de agua que estaba lavando uno de los coches no me prestó ninguna atención mientras cruzaba el patio y me metía por otra puerta. Ésta llevaba a la sala de calderas, y me detuve allí un momento mientras comprobaba mentalmente dónde me hallaba. No había trabajado durante diez años en el Alex para no saber dónde estaba. Mi única preocupación era tropezarme con alguien que me conociera. Abrí la otra única puerta que permitía salir de la sala de calderas y subí por una corta escalera hasta llegar a un pasillo, al final del cual estaba el depósito.
Cuando entré en la oficina exterior, me enfrenté a un olor agrio que recordaba la carne de ave caliente y húmeda. Ese olor se mezclaba con el formaldehído para producir un cóctel asqueroso que sentí en el estómago al mismo tiempo que lo absorbía por la nariz. La oficina, apenas amueblada con un par de sillas y una mesa, no contenía nada para advertir al incauto de lo que había detrás de las dos puertas cristaleras, excepto el olor y un letrero que decía: «Depósito de cadáveres. Prohibida la entrada». Entreabrí la puerta y miré al interior.
En el centro de una sala húmeda y lúgubre había una mesa de operaciones que era también en parte como un lavadero. A los dos lados de un manchado surco de cerámica había dos losas de mármol, colocadas ligeramente en ángulo, de tal manera que los fluidos del cadáver se vertieran en el centro y se los llevara al desagüe el agua que salía de uno de los dos altos grifos runruneantes situados a cada extremo. La mesa era lo bastante grande para dos cadáveres colocados en posición invertida, uno a cada lado del desagüe; pero ahora sólo había uno, el de un hombre, que yacía bajo el bisturí y la sierra quirúrgica. Estos instrumentos los blandía, inclinado, un hombre menudo, de pelo oscuro y escaso, frente alta, gafas, larga nariz ganchuda, con un pulcro bigote y una pequeña perilla. Llevaba botas y guantes de goma, un grueso delantal y un cuello duro con corbata.
Entré silenciosamente y contemplé el cadáver con curiosidad profesional. Acercándome más, traté de ver qué había causado la muerte del hombre. Estaba claro que el cuerpo había estado en el agua, ya que la piel estaba empapada y se despellejaba en las manos y los pies, como si se tratara de sus guantes o sus calcetines. Por lo demás, estaba en unas condiciones bastante razonables, si exceptuamos la cabeza. Estaba negra y con los rasgos totalmente borrados, como una pelota de fútbol llena de barro. La parte superior del cráneo había sido aserrada y el cerebro extraído. Como si fuera un nudo gordiano mojado, ahora descansaba en una bandeja en forma de riñón, esperando la disección.
Frente a la muerte violenta en todos sus espantosos matices, sus crispadas actitudes y su porcina carnosidad, reaccioné como si hubiera estado mirando el escaparate del carnicero «alemán» de mi barrio, salvo que allí se exhibía más carne. A veces me sorprendía lo absoluto de mi propia indiferencia ante la vista de los apuñalados, ahogados, aplastados, muertos de un disparo, quemados y apaleados, aunque sabía muy bien de dónde provenía esa indiferencia. Después de ver tantas muertes en el frente turco y durante mi servicio en la Kripo, casi había dejado de considerar que un cadáver tuviera algo de humano. Esta familiaridad con la muerte había persistido desde que me convertí en investigador privado, cuando el rastro de una persona desaparecida llevaba, tan a menudo, al depósito de St. Gertrauden, el mayor hospital de Berlín, o a la cabaña de un encargado del salvamento cerca de un dique del canal Landwehr.
Me quedé allí unos minutos, mirando fijamente la truculenta escena que tenía enfrente, intrigado por saber qué habría causado las condiciones de la cabeza, tan diferentes de las del cuerpo, hasta que, finalmente, el doctor Illmann levantó la vista y me vio.
—Por todos los santos —gruñó—. Pero si es Bernhard Gunther. ¿Todavía estás vivo?
Me acerqué a la mesa y resoplé con repugnancia.
—Joder —dije—, la última vez que tropecé con un olor corporal tan malo, tenía un caballo sentado en la cara.
—Es todo un espectáculo, ¿eh?
—No me digas. ¿Qué estaba haciendo, darle un beso en la boca a un oso polar? Sólo puede ser eso, o que lo besó Hitler.
—Poco corriente, ¿verdad? Es casi como si le hubieran quemado la cabeza.
—¿Ácido?
—Sí. —Illmann sonó satisfecho, como si yo fuera un alumno aventajado—. Muy bien. Es dificil de decir, pero lo más probable es que fuera ácido hidroclórico o sulfúrico.
—Como si no quisieran que se supiera quién era.
—Exacto. Eso sí, no esconde la causa de la muerte. Tenía un taco de billar roto metido por uno de los agujeros de la nariz. Agujereó el cerebro, matándolo instantáneamente. No es una forma muy corriente de matar a alguien; es más, que yo sepa, es un caso único. De cualquier modo, uno aprende a no sorprenderse de las diversas maneras que los asesinos escogen para matar a sus víctimas. Pero estoy seguro de que a ti no te sorprende. Siempre has tenido mucha imaginación para ser un poli, Bernie. Por no hablar de tu valor. ¿Sabes?, tienes mucho valor entrando aquí como si tal cosa. Sólo mi naturaleza sentimental me impide hacer que te cojan por una oreja y te echen a la calle.
—Necesito hablar contigo del caso Pfarr. Hiciste la autopsia, ¿verdad?
—Estás bien informado —dijo—. En realidad, la familia ha reclamado los cuerpos esta mañana.
—¿Y tu informe?
—Mira, aquí no puedo hablar. Acabaré con nuestro amigo de la mesa dentro de un rato. Dame una hora.
—¿Dónde?
—¿Qué tal el Künstler Eck, en Alt Kölln? Es un sitio tranquilo, no nos molestarán.
—El Künstler Eck —repetí—. Ya lo encontraré.
Me di media vuelta y me dirigí hacia las puertas de cristaleras.
—Ah, Bernie. Asegúrate de que me traes algo para los gastos. El municipio independiente de Alt Kölln, desde hacía tiempo absorbido por la capital, es una pequeña isla en el río Spree. En gran parte ocupada por museos, se ha ganado el sobrenombre de Isla Museo. Pero tengo que confesar que nunca he puesto el pie en ninguno de ellos. No me interesa mucho el pasado y, si quieren saberlo, es la obsesión de este país por la historia lo que, en parte, nos ha metido donde estamos ahora: en la mierda. No puedes entrar en un bar sin que algún caraculo te dé la paliza hablando sobre las fronteras de antes de 1918, o remontándose hasta Bismarck, cuando corrimos a patadas a los franceses. Son heridas viejas y no sirve de nada hurgar en ellas.
Desde el exterior, nada en aquel sitio habría hecho que alguien que pasara por allí se decidiera a entrar para tomar algo: ni la desconchada pintura de la puerta, ni las flores secas de la jardinera de la ventana, ni mucho menos el letrero, escrito con mala letra y colocado en la sucia ventana, que decía: «Aquí se puede escuchar el discurso de esta noche». Solté una maldición, porque eso significaba que Pepe el Tullido iba a dirigirse a una concentración del partido aquella noche y, como resultado, habría el acostumbrado caos de tráfico. Bajé los escalones y abrí la puerta.
El interior del Künstler Eck todavía ofrecía menos para que un visitante casual quisiera quedarse un rato. Las paredes estaban cubiertas de sombrías tallas de madera: modelos en miniatura de cañones, cabezas de la muerte, ataúdes y esqueletos. En la pared del fondo había un gran órgano pintado para que pareciera un cementerio, cuyas criptas y tumbas dejaban al descubierto sus muertos, y en el cual un jorobado estaba tocando una pieza de Haydn. Lo hacía más para su disfrute que para el de nadie más, ya que un grupo de guardias de asalto estaba cantando «Mi Prusia se alza tan orgullosa y grande» con el suficiente entusiasmo como para ahogar casi por completo la interpretación del jorobado. En mi vida he visto unas cuantas cosas extrañas en Berlín, pero esto parecía salido de una película de Conrad Veidt, y de una no muy buena, además. Estaba casi seguro de que de un momento a otro haría su aparición el capitán de policía manco.
En lugar de ello, encontré a Illmann sentado en un rincón, sosteniendo una botella de Engelhardt. Pedí dos más de lo mismo y me senté mientras los guardias acababan su canción y el jorobado empezaba a machacar una de mis sonatas favoritas de Schubert.
—Vaya mierda de sitio has ido a escoger —dije con gesto sombrío.
—Me temo que lo encuentro curiosamente pintoresco.
—Es justo el sitio para encontrarte con el amigable ladrón de cadáveres del barrio. ¿No ves bastante muerte a lo largo del día que tienes que venir a beber a un osario como éste?
Se encogió de hombros, impertérrito.
—La muerte a mi alrededor es lo único que me recuerda constantemente que sigo estando vivo.
—Hay mucho que decir a favor de la necrofilia.
Illmann sonrió, como si estuviera de acuerdo conmigo.
—Así que quieres saber algo del pobre Hauptsturmführer y de su esposa, ¿eh?
Asentí.
—Es un caso interesante, y si no te importa que lo diga, los casos interesantes son cada vez más raros. Con todos los que acaban muertos en esta ciudad, pensarías que tengo que estar muy ocupado. Pero, claro, no suele haber mucho misterio en la forma en que la mayoría han llegado a ese estado. La mitad del tiempo me encuentro presentando un informe forense de un homicidio a los mismos que lo causaron. Es un mundo al revés, este en el que vivimos. —Abrió la cartera y sacó una carpeta azul—. He traído las fotos. Pensé que querrías ver a la feliz pareja. Me temo que están bien achicharrados. Sólo pude identificarlos por sus anillos de boda, el de él y el de ella.
Hojeé el informe. El ángulo de la cámara variaba, pero el tema seguía siendo el mismo: dos cadáveres de color gris metal, calvos como faraones egipcios, yacían en los muelles ennegrecidos y visibles de lo que fuera una cama, como salchichas que alguien ha dejado demasiado tiempo en la parrilla.
—Bonito álbum. ¿Qué estaban haciendo, dándose de puñetazos? —pregunté al observar cómo los dos cadáveres tenían los puños levantados como si fueran boxeadores sin guantes.
—Es algo bastante común en una muerte como ésta.
—¿Y esos cortes en la piel? Parecen heridas de cuchillo.
—También lo que podría esperarse —dijo Illmann—. El calor de una deflagración hace que la piel se parta y se abra como si fuera un plátano maduro. Es decir, si puedes recordar qué aspecto tiene un plátano.
—¿Dónde se encontraron las latas de gasolina?
Alzó las cejas, burlón.
—Oh, sabes eso, ¿eh? Sí, encontramos dos latas vacías en el jardín. No creo que llevaran allí mucho tiempo. No estaban oxidadas y quedaba un poco de gasolina sin evaporar en el fondo de una de ellas. Y según los bomberos olía muy fuerte a gasolina por todas partes.
—Fue un incendio provocado, entonces.
—Sin ninguna duda.
—Entonces, ¿qué fue lo que te hizo buscar balas?
—La experiencia. Cuando haces una autopsia después de un incendio, siempre tienes presente la posibilidad de que haya habido un intento de destruir pruebas. Es un procedimiento habitual. Encontré tres balas en la mujer, dos en el hombre y tres en el cabezal de la cama. La mujer estaba muerta antes de que empezara el fuego. La alcanzaron en la garganta y en la cabeza. El hombre no. Había partículas de humo en los conductos respiratorios y monóxido de carbono en la sangre. Los tejidos seguían de color rosado. Le dieron en el pecho y en la cara.
—¿Se ha encontrado ya el arma? —pregunté.
—No, pero puedo decirte que lo más probable es que sea una automática de 7,65 mm, y bastante potente para su munición, algo como una vieja Mauser.
—¿Y desde qué distancia les dispararon?
—Diría que el asesino estaba a un metro y medio de sus víctimas cuando disparó el arma. Las heridas de entrada y salida encajan con la idea de que estaba al pie de la cama; y tenemos además las balas en el cabezal.
—¿Crees que sólo hubo un arma?
Illmann asintió.
—Ocho balas —dije—. Eso es todo un cargador para una pistola de bolsillo, ¿no? Alguien quería asegurarse bien. O puede que estuviera furioso. ¿Y los vecinos no oyeron nada?
—Por lo que parece, no. Si lo oyeron, probablemente pensaron que la Gestapo daba una pequeña fiesta. No se avisó del fuego hasta las tres y diez de la mañana, y para entonces ya no había esperanza alguna de controlarlo.
El jorobado abandonó su recital de órgano cuando los guardias se lanzaron a una interpretación de Alemania, eres nuestro orgullo. Uno de ellos, un tipo enorme y musculoso, con una cicatriz en la cara tan larga y correosa como la corteza de una loncha de beicon, empezó a pasear por el bar, blandiendo su cerveza y exigiendo que el resto de clientes del Künstler Eck se uniera a la canción. A Illmann pareció no importarle, y cantó con una fuerte voz de barítono. Mi propia interpretación mostraba una falta considerable de entusiasmo y afinación. No por cantar a voz en cuello te conviertes en un patriota. El problema con esos mierda de nacionalsocialistas, especialmente los jóvenes, es que piensan que tienen el monopolio del patriotismo. Y aunque no lo tengan ahora, tal como van las cosas, pronto lo tendrán.
Cuando acabó la canción, le hice unas cuantas preguntas más a Illmann.
—Los dos estaban desnudos —me dijo—, y habían bebido mucho. Ella se había tomado varios cócteles Ohio, y él una buena cantidad de cerveza y schnapps. Es más que probable que estuvieran bastante borrachos cuando les dispararon. Hice también un frotis del cuello de la vagina a la mujer y encontré semen reciente, del mismo tipo sanguíneo del hombre. Creo que habían tenido una buena noche. Ah, sí, ella estaba embarazada de ocho semanas. Ay, la vida es una vela que arde tan brevemente...
—Embarazada —repetí la palabra, pensativo. Illmann se desperezó y bostezó.
—Sí —dijo—, ¿quieres saber qué tomaron para cenar?
—No —dije con firmeza—. Cuéntame algo de la caja fuerte. ¿Estaba abierta o cerrada?
—Abierta. —Hizo una pausa—. ¿Sabes?, es interesante, no me has preguntado cómo la abrieron. Eso me lleva a suponer que ya sabías que, fuera de estar un poco chamuscada, no tenía daño alguno; y que si la abrieron de forma ilegal, lo hizo alguien que sabía qué tenía entre manos. Una caja Stockinger no es pan comido.
—¿Había dedos?
Illmann negó con la cabeza.
—Estaba demasiado chamuscada para tomar huellas —dijo.
—Supongamos que inmediatamente antes de la muerte de los Pfarr, la caja contuviera... lo que contuviera y que estuviera, como tendría que estar, cerrada para la noche.
—Muy bien.
—Entonces hay dos posibilidades: una es que un dedos profesional hiciera el trabajo y luego los matara; y la otra es que alguien les obligara a abrirla y luego les mandara que volvieran a la cama y los matara allí. Sea como sea, no es típico de un profesional dejar la caja abierta.
—A menos que tratara de fingir que había sido un aficionado —dijo Illmann—. Mi opinión es que los dos estaban dormidos cuando los mataron. Sin duda, por el ángulo de entrada de las balas, diría que estaban echados. Mira, si estás consciente y alguien te apunta con una pistola, lo más probable es que te incorpores para sentarte. O sea que llegaría a la conclusión de que tu teoría de la intimidación es poco probable. —Miró el reloj y se acabó la cerveza.
Me dio unas palmaditas en la rodilla y añadió con afecto:
—Me ha alegrado verte, Bernie. Igual que en los viejos tiempos. Es agradable hablar con alguien cuya idea del trabajo de un detective no equivale a un foco de luz y unos nudillos de acero. De todos modos, no tendré que soportar el Alex mucho más. Nuestro ilustre Reichskriminaldirektor, el Arthur Nebe, me retira, al igual que ha retirado a todos los demás viejos conservadores antes que a mí.
—No sabía que te interesara la política —dije.
—No me interesa. Pero ¿no es así como Hitler resultó elegido: demasiada gente a quien no le importaba una mierda quién gobernara el país? Lo curioso es que ahora aún me importa menos que antes. No me pillarás subiéndome al tren con esos Violetas de Marzo. Pero no lamentaré marcharme. Estoy harto de las riñas entre la Sipo y la Orpo para ver quién controla la Kripo. Llega a ser muy desconcertante, cuando se trata de redactar un informe, no saber si tendrías que informar a nuestros uniformados amigos de la Orpo o no.
—Pensaba que la Sipo y la Gestapo estaban al mando de la Kripo.
—Así es en los niveles altos del mando —confirmó Illmann—, pero en los niveles medios y bajos todavía funcionan las viejas cadenas de mando administrativo. A nivel municipal, los jefes de policía locales, que forman parte de la Orpo, son también responsables de la Kripo. Pero corre la voz de que el jefe de la Orpo está animando, soterradamente, a cualquier jefe de policía que esté dispuesto a frustrar a los chicos de las espulgueras de la Sipo. En Berlín, eso conviene a nuestro director general. Él y el Reichskriminaldirektor, Arthur Nebe, se odian a muerte. Absurdo, ¿no? Y ahora, si no te importa, tengo que marcharme.
—¡Qué manera de dirigir una mierda de corrida de toros!
—Créeme, Bernie, tienes suerte de estar fuera de todo esto.
Sonrió alegremente y añadió:
—Y puede ponerse mucho peor todavía.
La información de Illmann me costó cien marcos. Nunca he visto que la información resulte barata, pero últimamente el coste de la investigación privada parece estar subiendo. No es difícil entender por qué. Todo el mundo parece estar dando un giro ahora. La corrupción bajo una forma u otra es el rasgo más distintivo de la vida bajo el nacionalsocialismo. El gobierno ha hecho revelaciones sobre la corrupción de los diversos partidos políticos de Weimar, pero no son nada comparados con lo que existe ahora. Florece en lo más alto, y todo el mundo lo sabe. Así que la mayoría de la gente piensa que ellos también tienen derecho a una parte. No conozco a nadie que sea tan exigente como antes. Y eso me incluye a mí. La verdad es que la sensibilidad de la gente en lo que hace a la corrupción, tanto si se trata del estraperlo de comida como de obtener favores de un funcionario del gobierno, es casi tan aguda como la punta del lápiz de un carpintero.