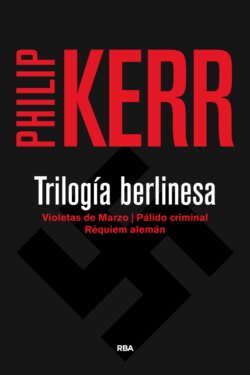Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеLa Simeonstrasse está a sólo un par de calles de la Neuenburger Strasse, pero si a las ventanas de esta última les falta una mano de pintura, a las de la primera les faltan todos los cristales. Decir que es una zona pobre es parecido a decir que a Pepe Goebbels le resulta difícil encontrar su número de zapatos.
Edificios de pisos de alquiler de cinco y seis plantas se cernían como acantilados graníticos sobre la estrecha calzada de descarnados adoquines, combada como la espalda de un cocodrilo, unidos sólo por los puentes formados por las cuerdas de tender la colada. Jóvenes hoscos, cada uno con un cigarrillo liado a mano colgando, casi reducido a cenizas, de sus delgados labios, como un rastro de mierda cuelga de un pez rojo aburrido dentro de su pecera, reforzaban las desgarradas esquinas de los lúgubres callejones, mirando fijamente a la colonia de chavales mocosos que saltaban y brincaban a lo largo de las aceras. Los niños jugaban haciendo mucho ruido, indiferentes a la presencia de los mayores y sin prestar atención a las pintarrajeadas esvásticas, hoces y martillos y obscenidades que adornaban las paredes de la calle y que eran los dogmas divisorios de sus mayores. Por debajo del nivel de las calles, sembradas de basura, y a la sombra de los edificios que, eclipsando el sol, las cercaban, estaban los sótanos donde se hallaban las pequeñas tiendas y oficinas que servían a la zona.
Y no es que sus necesidades de servicios sean muchas. No hay dinero en una zona así, y para la mayoría de esos negocios la actividad comercial es tan dinámica como las tablas de roble que cubren el suelo de una iglesia luterana.
Fue en una de esas pequeñas tiendas, una casa de empeños, donde entré sin prestar atención a la gran estrella de David pintada en los postigos de madera que protegían el escaparate para evitar que lo rompieran. Una campanilla sonó cuando abrí y cerré la puerta. Doblemente privada de luz natural, la única fuente de iluminación del establecimiento era una lámpara de aceite que colgaba del bajo techo, y el efecto general era que se estaba en el interior de un viejo velero. Eché una ojeada alrededor, esperando que Weizmann, el propietario, apareciera desde la trastienda.
Había un viejo casco Pickelhaube, una marmota disecada, que parecía haber muerto de ántrax, dentro de una vitrina, y un aspirador Siemens; también había varios estuches llenos de medallas militares —en su mayoría Cruces de Hierro de segunda clase, como la mía—, unos veinte volúmenes del Naval Calendar de Kohler, lleno de barcos que hacía tiempo habían sido hundidos o enviados al desguace, una radio Blaupunkt, un busto desportillado de Bismarck y una vieja Leica. Estaba inspeccionando el estuche de las medallas cuando el olor de tabaco y la familiar tos de Weizmann anunciaron su presencia.
—Tendría que cuidarse, Weizmann.
—¿Y qué haría yo con una larga vida?
La amenaza de la sibilante tos de Weizmann estaba siempre presente cuando hablaba. Permanecía al acecho, para saltarle al cuello como un alabardero dormido. A veces conseguía detenerla, pero esta vez cayó víctima de un ataque de tos que apenas parecía humano, sino algo similar a los intentos de poner en marcha un coche con una batería casi muerta y, como de costumbre, no pareció aliviarlo en absoluto. Ni tampoco le hizo quitarse la pipa de la tabaquera en que se había convertido su boca.
—Tendría que probar a inhalar un poco de aire de vez en cuando —le dije—. O por lo menos algo que no haya incendiado antes.
—Aire —dijo—. Se me sube directamente a la cabeza. De cualquier modo, me estoy entrenando para pasar sin él; quién sabe cuándo nos prohibirán a los judíos que respiremos oxígeno. —Levantó la tapa del mostrador—. Entre en la trastienda, amigo mío, y dígame en qué puedo servirlo.
Le seguí detrás del mostrador, más allá de una estantería vacía.
—¿Es que va mejor el negocio? —le dije.
Se volvió para mirarme.
—¿Qué ha pasado con todos los libros?
Weizmann sacudió la cabeza con tristeza.
—Por desgracia, tuve que retirarlos. Las leyes de Núremberg... —dijo con una risa despectiva—, esas leyes que prohíben que un judío venda libros. Incluso de segunda mano. —Se dio media vuelta y pasó a la trastienda—. En estos días creo tanto en las leyes como en el heroísmo de Horst Wessel.
—¿Horst Wesel? —dije—. Nunca había oído hablar de él.
Weizmann sonrió y señaló un viejo sofá Jacquard con la boquilla de su maloliente pipa.
—Siéntate, Bernie, y deja que prepare algo de beber para los dos.
—Vaya, mira por dónde. Siguen dejando que los judíos beban alcohol. Casi hizo que sintiera lástima por usted ahí fuera cuando me dijo lo de los libros. Las cosas nunca son tan malas como parecen, siempre que haya algo que beber a mano.
—Eso es verdad, amigo mío.
Abrió un armario rinconero, sacó una botella de schnapps y lo sirvió con cuidado, pero con generosidad. Alargándome el vaso dijo:
—Te diré algo. Si no fuera por toda la gente que bebe, el país se habría ido al infierno. —Alzó su vaso—. Brindemos por que haya más borrachos y por que se frustre esa Alemania nacionalsocialista gobernada eficientemente.
—Por que haya más borrachos —dije, observando cómo bebía, casi con un excesivo agradecimiento.
Tenía una cara astuta, con una boca que exhibía una sonrisa irónica, incluso sujetando el tubo de chimenea de su pipa. Una nariz grande y carnosa separaba unos ojos demasiado juntos y aguantaba un par de gafas gruesas y sin montura. El pelo, todavía oscuro, estaba cepillado pulcramente hacia la derecha de una frente despejada. Con su traje a rayas finas, de color azul y bien planchado, Weizmann no tenía un aspecto muy diferente del de Ernst Lubitsch, el actor cómico convertido en director de cine. Se sentó en un viejo escritorio de tapa corrediza y se dio media vuelta para mirarme.
—Veamos, ¿qué puedo hacer por ti?
Le mostré la fotografía del collar de Six. Resopló un poco al mirarlo y luego tosió un comentario.
—Si es auténtico... —sonrió, y sacudió la cabeza de un lado a otro—. ¿Es auténtico? Claro que lo es, de lo contrario ¿para qué estarías aquí enseñándome esa bonita fotografía? Bueno, pues parece una pieza magnífica de verdad.
—Lo han robado —dije.
—Bernie, contigo sentado ahí delante ni se me ocurrió que estuviera colgado de un árbol, esperando que los bomberos lo recuperaran. —Se encogió de hombros—. Pero un collar tan magnífico..., ¿qué puedo decirte que tú no sepas ya?
—Venga, Weizmann. Hasta que lo pillaron robando, era uno de los mejores joyeros de Friedlaender.
—Ah, lo expresas con tanta delicadeza.
—Después de veinte años en el negocio, conoce las piedras como si fueran la palma de su mano.
—Veintidós años —dijo suavemente, y volvió a llenar los vasos—. Muy bien, Bernie, pregunta y ya veremos.
—¿Qué haría alguien para librarse del collar?
—¿Quieres decir de otra manera que no sea tirándolo al canal Landwehr? ¿A cambio de dinero? Dependería.
—¿De qué? —pregunté armándome de paciencia.
—De si la persona fuera un judío o un gentil.
—Vamos, Weizmann —dije—. No es necesario que retuerza el yarmulke entre las manos a beneficio mío.
—No, en serio, Bernie. En este momento el mercado de las gemas está tocando fondo. Hay muchos judíos que se marchan de Alemania y que, para financiar su emigración, tienen que vender las joyas de la familia. Por lo menos, los que tienen la suerte de tener algo que vender. Y, como puedes suponer, sólo consiguen el precio mínimo. Un gentil puede permitirse esperar a que el mercado se recupere; un judío no.
Tosiendo espasmódicamente, echó otra mirada, más larga, a la fotografía de Six y se encogió de hombros, congestionado.
—Queda muy por encima de mis posibilidades, eso sí que te lo puedo decir. Claro que compro algunas cosas pequeñas, pero nada lo bastante grande como para interesar a los chicos del Alex. Como tú, me conocen bien, Bernie. Para empezar está mi tiempo en chirona. Si me saliera de la línea, me meterían en un KZ más rápido de lo que se quita las bragas una corista.
Resoplando como un viejo armonio agujereado, Weizmann sonrió y me devolvió la fotografía.
—Amsterdam sería el lugar idóneo para venderla —dijo—. Si se puede sacar de Alemania, claro. Los aduaneros alemanes son una pesadilla para los contrabandistas. Tampoco es que falten personas en Berlín que la comprarían.
—¿Como quién, por ejemplo?
—Los chicos de las dos bandejas (una en la parte de arriba y otra por debajo del mostrador), ésos podrían estar interesados. Como Peter Neumaier. Tiene una bonita tienda en la Schlüterstrasse, especializada en joyas antiguas. Esto podría ser de su estilo. He oído que tiene mucho dinero y puede pagar en la moneda que quieras. Sí, diría que vale la pena comprobarlo. —Escribió un nombre en un trozo de papel—. Luego tenemos a Werner Seldte. Puede que parezca un poco Potsdam, pero es muy capaz de vender joyas robadas. —Potsdam era un término de oprobio para designar a quienes, como los anticuados partidarios del káiser de esa ciudad, estaban pagados de sí mismos, eran hipócritas y absolutamente anticuados en sus ideas, tanto intelectuales como sociales—. Con franqueza, tiene menos escrúpulos que un hacedor de ángeles en un barrio pobre. Tiene la tienda en la Budapester Strasse, la Hermann Goering Strasse o como la llame el partido ahora.
»Luego tenemos a los intermediarios, los comerciantes de diamantes que compran y venden desde unos despachos con mucho estilo donde ir a curiosear en busca de un anillo de compromiso es algo casi tan usual como encontrar una chuleta de cerdo dentro del bolsillo de un rabino. Son la clase de gente que hace la mayoría de sus negocios en las reuniones sociales. —Anotó algunos nombres más—. Éste, Laser Oppenheimer, es judío. Lo apunto sólo para que veas que soy justo y no tengo nada contra los gentiles. Oppenheimer tiene un despacho en la Joachimsthaler Strasse. En todo caso, la última vez que oí hablar de él todavía estaba en el negocio.
»Luego está Gert Jeschonnek. Nuevo en Berlín. Antes estaba en Munich. Por lo que he oído es la peor clase de Violeta de Marzo, ya sabes, de los que se montan en el tren del partido y viajan en él para hacer un beneficio rápido. Tiene unos despachos muy elegantes en aquella monstruosidad de acero de la Potsdamer Platz. ¿Cómo se llama...?
—Columbus Haus —dije.
—Eso es, la Columbus Haus. Dicen que a Hitler no le gusta mucho la arquitectura moderna, Bernie. ¿Sabes qué significa eso? —Weizmann soltó una risita—. Significa que él y yo tenemos algo en común.
—¿Hay alguien más?
—Quizá. No lo sé. Es posible.
—¿Quién?
—Nuestro ilustre primer ministro.
—¿Goering? ¿Adquiere joyas robadas? ¿Lo dices en serio?
—Oh, sí —dijo con firmeza—. Ese hombre tiene pasión por poseer cosas caras. Y no siempre es tan exigente como debería respecto a la forma en que llegan a sus manos. Las joyas son una de las cosas por las que sé que siente debilidad. Cuando estaba en Friedlaender’s venía muy a menudo. En aquel tiempo era pobre, por lo menos demasiado pobre como para comprar gran cosa. Pero se podía ver lo mucho que habría comprado si hubiera podido.
—Por todos los santos,Weizmann —dije—, ¿se lo imagina? Yo entrando en Karinhall y diciendo: «Perdone, Herr Primer Ministro, pero ¿no sabría, por casualidad, algo sobre un valioso collar de diamantes que un dedos ha pillado en una residencia en la Ferdinandstrasse hace unos días? Confío en que no tendrá ninguna objeción para que eche una ojeada por el escote de su esposa Emmy, para ver si lo tiene escondido en algún lugar entre lo expuesto».
—Tendrías un trabajo del diablo para encontrar algo allí abajo —resopló Weizmann excitado—. Esa cerda sebosa es casi tan grande como él. Apuesto a que podría amamantar a todas las Juventudes Hitlerianas y aún le quedaría leche para el desayuno de Hermann.
Le dio un ataque de tos que hubiera podido con otro hombre. Esperé hasta que pudo reducir la marcha y luego saqué un billete de cincuenta. Lo rechazó con un gesto.
—¿Qué te he dicho?
—Déjeme que le compre algo, entonces.
—¿Qué te pasa? ¿Es que de repente te estás quedando sin basura?
—No, pero...
—A ver, espera —dijo—. Hay algo que podría gustarte comprar. Un ratero lo cogió en un desfile en Unter den Linden.
Se levantó y entró en una pequeña cocina que había detrás del despacho. Cuando volvió llevaba un paquete de Persil.
—Gracias —dije—, pero envío la colada a la lavandería.
—No, no, no —dijo, metiendo la mano en el jabón—. Lo escondí aquí por si tenía visitas inoportunas. Ah, aquí está.
Sacó un objeto plateado pequeño y plano del paquete y se lo frotó contra la solapa antes de ponerlo en la palma de mi mano. Era un disco ovalado del tamaño de una caja de fósforos. En uno de los lados estaba la ubicua águila alemana aferrando la corona de laurel que rodeaba la esvástica; en el otro estaban las palabras «Policía Secreta Estatal» y un número de serie. En la parte superior había un pequeño agujero por medio del cual el usuario de la insignia podía sujetarla en el interior de su chaqueta. Era una credencial de la Gestapo.
—Eso tendría que abrirte unas cuantas puertas, Bernie.
—No lo sabe bien —dije—. Joder, si lo cogieran a uno con esto...
—Sí, lo sé. Te ahorraría un montón de dinero en sobornos, ¿no crees? Bueno, pues si lo quieres, te pediré cincuenta por él.
—Es justo —le dije, aunque no estaba seguro de que fuera a llevarlo conmigo.
Lo que él decía era verdad; te podía ahorrar sobornos, pero si me pillaban usándolo, me enviarían a Sachsenhausen en el primer tren. Le di los cincuenta.
—Un poli sin su vale de cerveza. Joder, me gustaría haber visto la cara de ese cabrón. Es como un intérprete de trompa que se ha quedado sin boquilla.
Me levanté para marcharme.
—Gracias por la información —dije—. Y por si no lo sabe, arriba en la superficie ya es verano.
—Sí, ya me fijé en que la lluvia era un poco más tibia de lo normal. Por lo menos, no podrán echarnos la culpa a los judíos de un verano asqueroso.
—No esté tan seguro —dije yo.