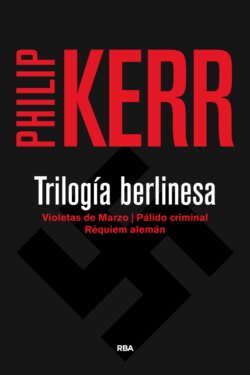Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеLa mañana siguiente estaba gris y húmeda. Me desperté con un sabor a bragas de puta en la boca, bebí una taza de café y hojeé el Berliner Borsenzeitung, que me resultó aún más dificil de leer que de costumbre, con frases tan largas y tan difíciles e incomprensibles como un discurso de Hess.
Al cabo de menos de una hora, afeitado y vestido y llevando mi bolsa para la lavandería, estaba en la Alexanderplatz, el principal centro de tráfico del este de Berlín. Viniendo desde la Neue Köningstrasse, la plaza está flanqueada por dos grandes bloques de oficinas: la Berolina Haus, a la derecha, y la Alexander Haus, a la izquierda, donde yo tenía mi despacho, en el cuarto piso. Antes de subir, dejé la colada en la lavandería de la planta baja del Adler.
Mientras esperaba el ascensor, era difícil dejar de ver el pequeño tablero situado inmediatamente al lado, donde se exhibía una petición para contribuir al Fondo Madre e Hijo, una exhortación del partido para ir a ver una película antisemita y una inspiradora fotografía del Führer. El tablero era responsabilidad del portero de la finca, Herr Gruber, un hombre pequeño y furtivo, con aspecto de enterrador. No sólo es el responsable de la defensa aérea del bloque, con poderes policiales (por cortesía de la Orpo, la policía uniformada), es también un informador de la Gestapo. Hacía tiempo que yo había decidido que sería malo para el negocio caerle mal y, por eso, y al igual que los demás residentes de la Alexander Haus, le daba tres marcos a la semana, suma que se supone que cubre mis aportaciones a cualquier nuevo plan para recaudar dinero que el DAF, el Frente Alemán del Trabajo, se haya inventado.
Maldije la escasa rapidez del ascensor al ver cómo se abría la puerta de Gruber justo lo suficiente como para que su cara de comadreja echara una ojeada pasillo abajo.
—Ah, Herr Gunther, es usted —dijo, saliendo de su guarida. Fue avanzando hacia mí como un cangrejo con una grave dolencia de callos.
—Buenos días, Herr Gruber —dije, evitando mirarlo a la cara.
Había algo en ella que me recordaba el retrato de Nosferatu que Max Sckreck había hecho para el cine, un efecto que se veía aumentado cuando se frotaba las esqueléticas manos, con un movimiento que recordaba al de un roedor.
—Vino una joven a verlo —dijo—. La envié arriba. Espero haber hecho bien, Herr Gunther.
—Sí.
—Es decir, si es que sigue allí —dijo él—. Hace por lo menos media hora. Como sabía que Fraulein Lehmann ya no trabajaba para usted, le tuve que decir que no sabía cuándo aparecería usted, con ese horario tan irregular que tiene.
Con gran alivio por mi parte, llegó el ascensor, abrí la puerta y entré.
—Gracias, Herr Gruber —dije, y cerré la puerta.
—¡Heil Hitler! —dijo él.
El ascensor empezó a subir y yo grité:
—¡Heil Hitler!
No puedes olvidarte del saludo a Hitler con alguien como Gruber. No vale la pena. Pero un día tendré que sacarle la mierda a tortas a esa comadreja, sólo por el placer de hacerlo.
Comparto el cuarto piso con un dentista «alemán», un agente de seguros «alemán» y una agencia de empleo «alemana». Esta última es la que me había proporcionado la secretaria eventual que suponía era la mujer que me estaba aguardando sentada en la sala de espera. Mientras salía del ascensor pensaba que ojalá no fuera más fea que la misma guerra. No esperaba ni por un segundo que fuera a ser alguien suculento, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar a una serpiente cobra.
—¿Herr Gunther?
Se puso de pie y le eché una buena mirada. Bueno, no era tan joven como me había hecho creer Gruber (le hice unos cuarenta y cinco años), pero no estaba mal. Un poco cálida y hogareña (tenía un trasero voluminoso), pero resulta que a mí me gustan así. Tenía el pelo rojo, con toques de gris en las sienes y en la coronilla, y lo llevaba recogido en un moño. Vestía un sencillo traje de paño gris, una blusa con cuello blanco y un sombrero negro con un ala estilo bretón doblada hacia arriba, todo alrededor de la cabeza.
—Buenos días —dije tan amablemente como pude, venciendo al gato salvaje de mi resaca—. Usted debe de ser mi secretaria temporal.
Ya era una suerte conseguir una mujer, y ésta tenía un aspecto bastante aceptable.
—Frau Protze —declaró, y me estrechó la mano—. Soy viuda.
—Lo siento —dije abriendo la puerta de la oficina—. ¿De qué parte de Baviera es? —El acento era inconfundible.
—Ratisbona.
—Bonita ciudad.
—Si dice eso es que ha encontrado un tesoro escondido allí.
Además tenía sentido del humor, pensé, y eso estaba bien; necesitaría sentido del humor para trabajar conmigo.
Le conté todo sobre mi trabajo. Dijo que sonaba emocionante. La acompañé al cubículo contiguo donde iba a sentar aquel trasero suyo.
—En realidad, no está tan mal si deja la puerta de la sala de espera abierta —le expliqué. Luego le enseñé el lavabo al final del corredor y me disculpé por los fragmentos de jabón y las toallas sucias—. Pago setenta y cinco marcos al mes y me dan esta basura. Maldita sea, voy a quejarme a ese cabrón de propietario.
Pero en el momento mismo de decirlo sabía que nunca lo haría.
De vuelta a la oficina abrí mi agenda y vi que la única cita del día era Frau Heine, a las once.
—Tengo una visita dentro de veinte minutos —dije—. Una mujer que quiere saber si he conseguido encontrar a su hijo desaparecido. Es un submarino judío.
—¿Un qué?
—Un judío escondido.
—¿Qué hizo para tener que esconderse? —preguntó.
—¿Quiere decir además de ser judío?
Era fácil ver que había llevado una vida retirada, incluso para alguien de Ratisbona, y parecía una vergüenza exponer a la pobre mujer a la visión, potencialmente angustiosa, del culo maloliente de su país. Con todo, era toda una adulta, y yo no tenía tiempo para preocuparme de eso.
—Sólo ayudó a un viejo al que estaban dando una paliza unos matones...
—Pero, si estaba ayudando a un anciano...
—Ah, pero el viejo era judío —expliqué—. Y los dos matones pertenecían a las SA. Es curioso cómo eso lo cambia todo, ¿no? Su madre me pidió que averiguara si todavía estaba vivo y en libertad. Verá, cuando un hombre es arrestado y le cortan la cabeza o lo envían a un KZ, las autoridades no siempre se molestan en informar a la familia. Hay un montón de PD —personas desaparecidas— de familias judías estos días. Una gran parte de mi trabajo es tratar de encontrarlas.
Frau Protze parecía preocupada.
—¿Ayuda a los judíos? —preguntó.
—No se preocupe —dije—. Es perfectamente legal. Y su dinero es tan bueno como el de cualquiera.
—Supongo que sí.
—Escuche, Frau Protze. Judíos, gitanos, pieles rojas, a mí me da igual. No hay razón alguna para que me gusten, pero tampoco tengo ninguna razón para odiarlos. Cuando entra por esa puerta, un judío recibe el mismo trato que cualquiera. El mismo que si fuera un primo del káiser. Pero eso no significa que me dedique a protegerlos. El negocio es el negocio.
—Ciertamente —dijo Frau Protze, sonrojándose un poco—. Espero que no piense que tengo nada contra los judíos.
—Claro que no —dije.
Pero, por supuesto, eso es lo que todo el mundo dice. Hitler incluido.
—Por todos los santos —dije, cuando la madre del submarino se hubo marchado—. Ése es el aspecto que tiene un cliente satisfecho.
La idea me deprimió tanto que decidí salir un rato.
En Loeser & Wolff compré un paquete de Murattis, y después fui a cobrar el cheque de Six. Ingresé la mitad en mi cuenta y me di el capricho de comprarme un caro batín de seda en Wertheim, sólo por haber tenido la suerte de pescar un dinerito tan dulce como el de Six.
Luego fui andando hacia el sudoeste, más allá de la estación de ferrocarril, de la cual salía con estruendo un tren que iba hacia el puente Jannowitz, hasta llegar a la esquina con la Köningstrasse, donde había dejado el coche.
Lichterfelde-Ost es un próspero barrio residencial en el sudoeste de Berlín, muy favorecido por funcionarios de alto rango y miembros de las fuerzas armadas. De ordinario, habría quedado muy lejos de las posibilidades de una pareja joven, pero también es verdad que la mayoría de parejas jóvenes no tienen por padre a un multimillonario como Hermann Six.
La Ferdinandstrasse iba hacia el sur desde la línea del ferrocarril. Había un policía, un joven Anwärter de la Orpo, haciendo guardia frente al número 16. A la casa le faltaba la mayor parte del tejado y todas las ventanas. Las vigas y ladrillos ennegrecidos contaban la historia con la suficiente elocuencia.
Aparqué el Hanomag y fui hasta la verja del jardín, donde saqué mi identificación para el poli, un joven de unos veinte años lleno de granos. La miró atenta e inocentemente, y dijo de forma superflua:
—Investigador privado, ¿eh?
—Eso es. Me ha contratado la compañía de seguros para investigar el incendio.
Encendí un cigarrillo y observé la cerilla de modo insinuante mientras se iba consumiendo cada vez más cerca de mis dedos. Asintió, pero tenía un aire preocupado. La expresión se le aclaró de repente cuando me reconoció.
—Eh, ¿no estaba usted en la Kripo, en Alex?
Asentí, sacando humo por la nariz como si fuera la chimenea de una fábrica.
—Sí, me parecía reconocer el nombre, Bernhard Gunther. Usted atrapó a Gormann el Estrangulador, ¿verdad? Me acuerdo de haberlo leído en los periódicos. Era famoso.
Me encogí de hombros con modestia, pero él tenía razón. Cuando cogí a Gormann fui famoso durante un tiempo. Era un buen poli en aquella época.
El joven Anwärter se quitó el kepis y se rascó la parte superior de su cuadrada cabeza.
—Vaya, vaya —dijo, y luego añadió—, voy a entrar en la Kripo. Es decir, si me admiten.
—Parece un joven bastante inteligente. No debería tener problemas.
—Gracias —dijo—. Eh, entre nosotros, ¿qué me aconseja?
—Pruebe con Scharhorn, en el Hoppengarten, a las tres. —Me encogí de hombros—. Coño, no lo sé. ¿Cómo se llama?
—Eckhart —dijo—. Wilhelm Eckhart.
—Bueno,Wilhelm, cuéntame algo del fuego. Para empezar, ¿quién es el patólogo que lleva el caso?
—Un tipo de la Alex. Me parece que se llama Upmann o Illmann.
—¿Un hombre viejo con una pequeña perilla y gafas sin montura? —El policía asintió—. Entonces es Illmann. ¿Cuándo estuvo aquí?
—Anteayer. Él y el Kriminalkommissar Jost.
—¿Jost? No es normal en él eso de ensuciarse los zapatos. Hubiera dicho que hacía falta algo más que el asesinato de la hija de un millonario para que moviera su gordo culo.
Tiré el cigarrillo en la dirección opuesta a la casa desventrada; no tenía ningún sentido tentar a la suerte.
—He oído que el incendio fue provocado —dije—. ¿Es verdad, Wilhelm?
—Sólo huela el aire —dijo él.
Inhalé profundamente y sacudí la cabeza.
—¿No huele a gasolina?
—No, Berlín siempre huele así.
—Puede que sea porque llevo mucho rato aquí, de pie. Bueno, encontraron una lata de gasolina en el jardín, o sea que supongo que eso cierra el caso.
—Oye, Wilhelm, ¿te importaría que echara una ojeada rápida? Me ahorraría tener que rellenar unos cuantos papeles. Tendrán que dejarme echar una mirada antes o después.
—Adelante, Herr Gunther —dijo, abriendo la verja—. No es que haya mucho que ver. Se han llevado sacos llenos de cosas. Dudo que haya nada que tenga algún interés para usted. Ni siquiera sé por qué sigo aquí.
—Supongo que es para vigilar en caso de que el asesino vuelva a la escena del crimen —dije burlonamente.
—¡Cristo! ¿Cree que podría hacerlo?
Fruncí los labios.
—¿Quién sabe? —respondí, aunque personalmente nunca había oído nada por el estilo—. De todos modos echaré un vistazo, y gracias, de verdad te lo agradezco.
—De nada.
Tenía razón. No había mucho que ver. El hombre había hecho un buen trabajo con los fósforos. Metí la cabeza por la puerta principal, pero había tantos cascotes que no vi ningún sitio para poner los pies. A la vuelta había una ventana que daba a otra habitación donde el suelo no estaba tan mal para andar. Confiando en encontrar por lo menos la caja fuerte, salté dentro. No es que necesitara estar allí en absoluto. Sólo quería tener una imagen dentro de la cabeza. Yo trabajo mejor así; tengo la cabeza como un cómic. Así que no me sentí muy desilusionado cuando vi que la policía se había llevado la caja, y que lo único que quedaba era un agujero enorme en la pared. Siempre me quedaba Illmann, me dije.
De vuelta a la verja, me encontré con Wilhelm tratando de consolar a una mujer mayor, de unos sesenta años, que tenía la cara bañada en llanto.
—La mujer de la limpieza —explicó—. Acaba de llegar. Por lo que parece ha estado fuera, de vacaciones, y no se había enterado del incendio. La pobrecilla ha tenido toda una impresión.
Le preguntó dónde vivía.
—Neuenburger Strasse —dijo tratando de controlar las lágrimas—. Ya estoy bien, gracias, joven.
Del bolsillo de la chaqueta sacó un pequeño pañuelo de encaje que parecía tan fuera de lugar en sus grandes manos de campesina como un antimacasar en las de Max Schmelling, el boxeador, y bastante inadecuado para la tarea que le esperaba; se sonó la nariz, que parecía una cebolleta en vinagre, con una ferocidad y volumen que me hicieron desear aguantarme el sombrero con la mano. Luego se secó su cara grande y ancha con el empapado retal. Oliéndome alguna información sobre los Pfarr, me ofrecí al viejo saco de huesos para acompañarla a casa en coche.
—Me viene de camino —dije.
—No querría causarle ninguna molestia.
—No es molestia en absoluto —insistí.
—Bueno, si está seguro..., es muy amable por su parte. Estoy un poco impresionada.
Recogió la caja que estaba a sus pies, que sobresalían, hinchados, por encima de sus limpios zapatos negros, como el pulgar de un carnicero sobresaldría de un dedal. Se llamaba Frau Schmidt.
—Es usted un buen tipo, Herr Gunther —dijo Wilhelm.
—Tonterías —dije, y era la verdad. A saber la información que podría extraer de la vieja sobre sus antiguos patronos. Le cogí la caja de las manos—. Déjeme que la ayude con esto.
Era un estuche de traje, de Stechbarth, el sastre oficial de las fuerzas armadas, y se me ocurrió la idea de que quizá lo habría traído para los Pfarr. Me despedí de Wilhelm con una inclinación de cabeza y la guié hasta el coche.
—La Neuenburger Strasse —repetí cuando arrancamos—. Eso está al lado de la Linderstrasse, ¿no?
Me confirmó que así era, me dio una serie de indicaciones y se quedó callada durante un momento. Luego rompió a llorar de nuevo.
—¡Qué horrible tragedia! —dijo sollozando.
—Sí, sí, es una gran desgracia.
Me pregunté cuánto le habría contado Wilhelm. Cuanto menos, mejor, pensé, razonando que cuanto menos conmocionada estuviera, por lo menos en ese momento, más le sacaría.
—¿Es usted policía? —me preguntó.
—Estoy investigando el incendio —dije, en tono evasivo.
—Estoy segura de que debe de estar muy ocupado para perder el tiempo llevando a una vieja hasta la otra punta de Berlín. ¿Por qué no me deja al otro lado del puente y haré el resto del camino andando? Ahora ya estoy bien, de verdad.
—No es ninguna molestia. De cualquier modo, me gustaría hablar con usted de los Pfarr, es decir, si eso no la va a trastornar. —Cruzamos el canal Landwehr y llegamos a la Belle-Alliance Platz, en cuyo centro se eleva la gran Columna de la Paz—. Mire, va a haber una investigación judicial y me ayudaría saber tanto sobre ellos como sea posible.
—Sí, bueno, no me importa, si cree que puedo serle de ayuda.
Cuando llegamos a Neuenburger Strasse, aparqué el coche y seguí a la mujer hasta el segundo piso de un bloque de viviendas de varios pisos.
El apartamento de Frau Schmidt era el típico de la generación más vieja de la ciudad. Los muebles eran sólidos y adornados —los berlineses se gastan mucho dinero en sus sillas y mesas— y había una estufa recubierta de azulejos en la sala. Una copia de un grabado de Durero, que era tan corriente en los hogares berlineses como un acuario en la sala de espera de un médico, colgaba de la pared, como es debido, por encima de un aparador Biedermeier en el cual había varias fotografías (incluyendo una de nuestro amado Führer) y una pequeña esvástica de seda colocada en un gran marco de bronce. También había una bandeja con bebidas, de la cual cogí una botella de schnapps y serví un poco en un vaso.
—Se sentirá mejor cuando haya bebido esto —le dije, dándole el vaso, y preguntándome si me atrevería a tomarme la libertad de servirme otro para mí. La observé, con envidia, cuando se lo bebió de un trago. Relamiéndose los labios, se sentó en una silla tapizada de brocado al lado de la ventana.
—¿Se siente bien para contestar a unas preguntas?
Asintió con la cabeza y preguntó:
—¿Qué quiere saber?
—Bueno, para empezar, ¿cuánto hace que conoce a Herr y Frau Pfarr?
—A ver, déjeme pensar. —Una película muda llena de incertidumbre parpadeó en la cara de la mujer. La voz cayó lentamente de una boca a lo Boris Karloff, con los dientes un tanto salientes, como el hollín de un cubo.
—Debe de hacer un año, supongo.
Volvió a ponerse de pie y se quitó el abrigo, dejando al descubierto una sucia bata floreada. Luego tosió durante unos segundos, dándose golpecitos en el pecho mientras lo hacía.
Durante todo este tiempo, yo permanecí de pie, inmutable, en medio de la sala, con el sombrero echado hacia atrás de la cabeza, y las manos en los bolsillos. Le pregunté qué clase de pareja eran los Pfarr.
—Quiero decir, ¿eran felices? ¿Se peleaban?
Asintió a ambas sugerencias.
—Cuando empecé a trabajar allí, estaban muy enamorados. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ella perdiera su trabajo como maestra. Se disgustó mucho, ya lo creo. Y casi enseguida empezaron a discutir. No es que él estuviera allí muy a menudo cuando yo estaba. Pero cuando estaba, la mayoría de las veces tenían unas palabras; y no quiero decir riñas como las de la mayoría de las parejas. No, discutían a gritos, con rabia, casi como si se odiaran, y un par de veces, la encontré después llorando en su habitación. Oiga, de verdad que no sé por qué podían sentirse desgraciados. Tenían una casa estupenda, era un placer limpiarla, sí que lo era. Entiéndame, no es que se exhibieran. Nunca vi que ella gastara un montón en nada. Tenía muchos vestidos bonitos, pero nada lujoso.
—¿Y joyas?
—Creo que tenía algunas joyas, pero no creo recordar que se las viera puestas, aunque también es verdad que yo sólo iba de día. Por otro lado, en una ocasión moví una chaqueta de él y del bolsillo se cayeron unos pendientes, y no era la clase de pendientes que ella habría llevado.
—¿Qué quiere decir?
—Eran para orejas con agujero, y Frau Pfarr siempre llevaba pendientes de clip. Así que saqué mis propias conclusiones, pero no dije nada. No era asunto mío lo que él hiciera. Pero calculo que ella tenía sus sospechas. No era estúpida, ni mucho menos. Me parece que eso es lo que la llevó a beber tanto como bebía.
—¿Bebía?
—Como una esponja.
—¿Y qué hay de él? Trabajaba en el Ministerio del Interior, ¿no?
—Era algo del gobierno —dijo encogiéndose de hombros—, pero no podría decirle cómo se llamaba. Tenía algo que ver con la ley, había un diploma en la pared de su estudio. De todos modos, no hablaba mucho de su trabajo. Y tenía mucho cuidado de no dejar por allí papeles que yo pudiera ver. No es que yo los hubiera leído, ¿eh?, pero por si acaso, no corrió el riesgo.
—¿Trabajaba mucho en casa?
—A veces. Y sé que pasaba mucho tiempo en ese gran edificio de oficinas en la Bülowplatz, ya sabe, ese que antes era el cuartel general de los bolcheviques.
—Quiere decir el edificio de la DAF, la central del Frente Alemán del Trabajo. Es lo que es ahora, desde que echaron a los Kozis.
—Ese mismo. De vez en cuando Herr Pfarr me acompañaba en coche hasta allí. Mi hermana vive en la Brunenstrasse y normalmente cojo el número 99 hasta la Rosenthaler Platz después del trabajo. Algunas veces, Herr Pfarr era tan amable que me llevaba hasta la Bülowplatz, y yo veía que entraba en el edificio de la DAR
—¿Cuándo fue la última vez que los vio?
—Ayer hizo dos semanas. He estado de vacaciones, ¿sabe? Un viaje de «La Fuerza por la Alegría» a la isla Rugen. La vi a ella, pero no a él.
—¿Cómo estaba?
—Parecía bastante contenta, para variar. Y no sólo eso, además no tenía un vaso en la mano mientras hablábamos. Me contó que estaba pensando tomarse unas pequeñas vacaciones en un balneario. A menudo lo hacía. Me parece que hacía una cura contra la bebida.
—Ya entiendo. Así que esta mañana fue a la Ferdinandstrasse, pasando antes por el sastre, ¿estoy en lo cierto, Frau Schmidt?
—Sí, exacto. A menudo hacía pequeños recados para Herr Pfarr. Normalmente él estaba demasiado ocupado para ir a las tiendas, así que me pagaba para que le hiciera algunas cosas. Antes de irme de vacaciones, me dejó una nota pidiéndome que llevara su traje al sastre y que ellos ya sabían lo que tenían que hacer.
—¿Su traje, dice?
—Bueno, sí; eso creo.
Cogí la caja.
—¿Le importa que eche una ojeada?
—No veo qué mal puede haber. Después de todo, él está muerto, ¿no?
Aun antes de destapar la caja tenía bastante idea de lo que había dentro. No me equivocaba. No había forma de confundir el negro noche, que era como un eco de los viejos regimientos de caballería de elite del ejército del káiser, el wagneriano doble rayo de la insignia en la parte derecha del cuello y la esvástica y el águila de estilo romano en la manga izquierda. Las tres estrellas en la parte izquierda del cuello decían que quien llevaba el uniforme era capitán, o como hubieran decidido que se llamara un capitán en las SS. Había un trozo de papel sujeto a la manga derecha. Era una factura de Stechbarth, dirigida al Hauptsturmfürer Pfarr, por un importe de veinticinco marcos. Silbé.
—Así que Paul Pfarr era un ángel negro.
—Nunca lo habría creído —dijo Frau Schmidt.
—¿Quiere decir que nunca lo vio con este uniforme?
—Ni siquiera lo había visto nunca colgado del armario —dijo sacudiendo la cabeza.
—¿De verdad?
No estaba seguro de si creerla o no, pero no se me ocurría razón alguna por la que quisiera mentir. No era raro que hubiera abogados —abogados alemanes que trabajaban para el Reich— en las SS. Imaginé que Pfarr sólo se pondría su uniforme en ocasiones ceremoniales.
Ahora le tocaba a Frau Schmidt mostrarse intrigada.
—Quería preguntarle cómo empezó el fuego.
Lo pensé durante un minuto y decidí contárselo sin rodeos, con la esperanza de que la impresión le impidiera hacer unas preguntas que yo no estaba en condiciones de responder.
—Fue provocado —dije suavemente—. A ambos los asesinaron.
Se le abrió la boca como la puerta de una gatera, y se le volvieron a humedecer los ojos, como si se hubiera puesto en medio de una corriente de aire.
—Cielo santo —dijo con un grito ahogado—. Es terrible. ¿Quién podría hacer una cosa así?
—Ésa es una buena pregunta —dije—. ¿Sabe si tenían enemigos?
Suspiró profundamente y luego sacudió la cabeza.
—¿Les oyó alguna vez discutiendo con alguien que no fuera el otro? ¿Por teléfono, quizá? ¿O alguien que viniera a verlos? Cualquier cosa.
Siguió sacudiendo la cabeza.
—Eh, espere un momento —dijo lentamente—. Sí que hubo una vez, hace varios meses. Oí cómo Herr Pfarr discutía con un hombre en su estudio. Era una discusión violenta, y le digo que algunas de las palabras que usaban no eran adecuadas para que las oyera la gente decente. Estaban discutiendo de política. Por lo menos me parece que era de política. Herr Six estaba diciendo cosas terribles del Führer que...
—¿Ha dicho Herr Six?
—Sí. Él era el otro hombre. Al cabo de un rato salió como un vendaval del estudio y pasó por la puerta principal con la cara amarilla como el hígado de un cerdo. Por poco me tira al suelo.
—¿Puede recordar de qué más hablaron?
—Sólo me acuerdo de que cada uno acusaba al otro de tratar de arruinarlo.
—¿Dónde estaba Frau Pfarr durante todo ese tiempo?
—Estaba fuera, haciendo uno de sus viajes, me parece.
—Gracias —dije—. Me ha sido de mucha ayuda. Y ahora tengo que volver a la Alexanderplatz.
Me dirigí hacia la puerta.
—Perdone —dijo Frau Schmidt, y señaló la caja del sastre—, ¿qué hago con el uniforme de Herr Pfarr?
—Envíelo por correo al Reichsführer Himmler, Prinz Albrecht Strasse, número 9 —dije dejando un par de marcos sobre la mesa.