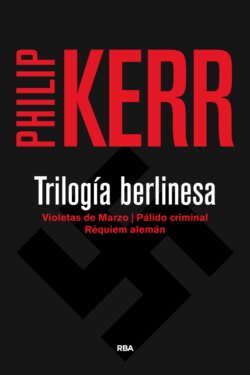Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14
ОглавлениеA la mañana siguiente lloviznaba, una lluvia suave y cálida como el rociado de un irrigador de jardín. Me levanté sintiéndome despierto y descansado y me quedé de pie mirando por la ventana. Me sentía tan lleno de vida como un tiro de perros de trineo.
Nos levantamos y desayunamos un brebaje mexicano y un par de cigarrillos. Me parece que incluso silbaba mientras me afeitaba. Ella entró en el cuarto de baño y se quedó mirándome. Parecía que era algo que hacíamos mucho.
—Teniendo en cuenta que alguien trató de matarte la otra noche, estás de un buen humor admirable.
—Siempre digo que no hay nada como rozarse con la Parca para renovar el gusto por la vida. —Le sonreí y añadí—: Eso y una buena mujer.
—Todavía no me has contado por qué lo hizo.
—Porque le pagaron para hacerlo.
—¿Quién? ¿El hombre del club?
Me sequé la cara y me pasé la mano por si no había apurado bien el afeitado. Pero sí que lo había hecho, así que dejé la navaja.
—¿Recuerdas que ayer por la mañana llamé a casa de Six y le pedí al mayordomo que les diera un mensaje tanto a su amo como a Haupthändler?
Inge asintió.
—Sí. Le pediste que les dijera que te estabas acercando.
—Esperaba que asustara tanto a Haupthändler como para forzarlo a jugar sus cartas. Bueno, eso es lo que pasó. Sólo que fue más rápido de lo que yo pensaba.
—¿Crees que él pagó a ese hombre para matarte?
—Sé que lo hizo.
Inge me siguió al dormitorio, donde me puse una camisa, y me observó mientras forcejeaba con el gemelo del brazo que me había despellejado y que ella había vendado.
—¿Sabes?, lo de anoche planteó tantas preguntas como contestó. No hay ninguna lógica en todo esto, en absoluto. Es como tratar de montar un rompecabezas no con una, sino con dos series de piezas. Robaron dos cosas de la caja de los Pfarr: unas joyas y unos papeles. Pero no parecen encajar. Y tenemos las piezas con el dibujo de un asesinato, que tampoco puedo encajar con las del robo.
Inge entrecerró los ojos como una gata inteligente y me miró con esa expresión que hace que un hombre se sienta meschugge por no haberlo pensado antes. Es algo muy irritante, pero cuando habló comprendí lo estúpido que había sido.
—Puede que nunca hubiera un solo rompecabezas —dijo—. Puede que hayas estado tratando de montar uno cuando siempre ha habido dos.
Fue necesario un minuto o dos para dejar que lo que había dicho penetrara hasta el fondo, con la ayuda final de una palmada que me di contra la frente.
—¡Mierda, pues claro! —Su comentario tenía la fuerza de una revelación. No era un delito lo que tenía delante de la cara, tratando de comprenderlo. Eran dos.
Aparcamos en la Nollendorfplatz a la sombra de la S-Bahn. Por encima de nuestras cabezas, un tren cruzó por el puente atronando con un ruido que se apoderó de toda la plaza. Era fuerte, pero no lo suficiente como para levantar el hollín que despedían las enormes chimeneas de las fábricas de Tempelhof y Neukölln y que empastaba las paredes de los edificios que rodeaban la plaza, edificios que habían visto días mejores. Yendo hacia el oeste para entrar en Schöneberg, el barrio de clase media baja, encontramos el bloque de pisos de cinco plantas de la Nollendorfstrasse, donde vivía Marlene Sahm, y subimos hasta el cuarto piso.
El hombre joven que abrió la puerta llevaba uniforme, de una compañía especial de las SA que no conseguí reconocer. Le pregunté si Fräulein Sahm vivía allí y me contestó que sí y que él era su hermano.
—¿Y usted quién es?
Le di mi tarjeta y le pregunté si podríamos hablar con su hermana. Pareció bastante molesto ante nuestra intrusión y me pregunté si habría mentido al decir que era su hermano. Se pasó la mano por una buena mata de pelo color paja y echó una mirada por encima del hombro antes de apartarse para dejarnos entrar.
—Mi hermana se ha echado un rato —explicó—, pero le preguntaré si desea hablar con usted, Herr Gunther.
Cerró la puerta y trató de adoptar una expresión más amistosa. Ancha y de labios gruesos, la boca era casi negroide. Ahora desplegaba una amplia sonrisa, pero independiente de los fríos ojos azules que iban de Inge a mí mismo como si estuvieran siguiendo una pelota de ping-pong.
—Por favor, esperen un momento.
Cuando nos dejó solos en el recibidor, Inge señaló hacia el aparador, encima del cual había colgados no uno, sino tres retratos del Führer. Sonrió.
—No parece que quieran correr ningún riesgo en lo que hace a su lealtad.
—¿No lo sabías? —dije—. Están de oferta en Woolworth’s. Compras dos dictadores y te llevas uno gratis.
Sahm volvió, acompañado por su hermana Marlene, una rubia grande y atractiva con una nariz caediza y melancólica y una mandíbula inferior saliente que prestaba a sus facciones una cierta modestia. Pero el cuello era tan musculoso y bien definido que parecía casi inflexible; y el bronceado antebrazo era el de una arquera o una entusiasta jugadora de tenis. Cuando entró en el recibidor vislumbré una pantorrilla bien musculada con la forma de una bombilla eléctrica. Tenía el cuerpo como una chimenea rococó.
Nos hicieron entrar en la modesta sala de estar y, excepto el hermano, que permaneció de pie, apoyado en la puerta y con aspecto de sospechar tanto de Inge como de mí, nos sentamos todos en un tresillo barato de piel marrón. Detrás de las puertas cristaleras de un alto aparador de castaño había suficientes trofeos como para cubrir un par de competiciones escolares.
—Vaya colección impresionante que tiene usted ahí —dije torpemente, sin dirigirme a nadie en particular. A veces pienso que mi conversación trivial se queda un par de centímetros corta.
—Sí, es verdad —dijo Marlene, con un aire poco sincero que podría haber pasado por modestia. Su hermano no era tan reservado, si de reserva se trataba.
—Mi hermana es atleta, y si no fuera por una desgraciada lesión correría por Alemania en las Olimpiadas.
Inge y yo hicimos unos ruiditos comprensivos. Luego Marlene levantó mi tarjeta y la volvió a leer.
—¿En qué puedo ayudarle, Herr Gunther?
Me recosté en el sofá y crucé las piernas antes de lanzar mi parrafada.
—Me ha contratado la aseguradora Germania para hacer ciertas investigaciones respecto a la muerte de Paul Pfarr y su esposa. Cualquiera que los conociera podría sernos útil para averiguar qué pasó exactamente, a fin de que mi cliente pudiera hacer una liquidación rápidamente.
—Sí —dijo Marlene con un largo suspiro—. Sí, claro.
Esperé a que dijera algo más, pero finalmente me decidí a apuntarle:
—Creo que usted era la secretaria de Paul Pfarr en el Ministerio del Interior.
—Sí, exactamente, lo era.
No daba más pistas que la visera de un jugador de cartas.
—¿Sigue trabajando allí?
—Sí —dijo encogiéndose de hombros con aire indiferente.
Me arriesgué a echar una mirada a Inge, quien se limitó a levantar una perfilada ceja como respuesta.
—¿Sigue existiendo la sección de Herr Pfarr para investigar la corrupción en el Reich y en el DAF?
Examinó las puntas de sus zapatos durante un segundo y luego me miró de frente por vez primera desde que la había visto.
—¿Quién le habló de eso? —dijo. Su tono era tranquilo, pero vi que estaba desconcertada.
Hice caso omiso a su pregunta y traté de hacerle perder pie.
—¿Cree que ésa es la causa de que lo mataran; que a alguien no le gustó que husmeara por ahí y tirara de la manta en los asuntos de los demás?
—Yo... yo no tengo ni idea de por qué lo mataron. Mire, Herr Gunther, me parece que...
—¿Ha oído hablar alguna vez de un hombre llamado Gerhard von Greis? Es amigo del primer ministro, además de chantajista. ¿Sabe?, fuera lo que fuera lo que le contó a su jefe le costó la vida.
—No creo que... —dijo, y luego se detuvo—. No puedo responder a ninguna de sus preguntas.
Pero yo no me detuve.
—¿Y qué hay de la amante de Paul, Eva o Vera, o como se llame? ¿Tiene idea de dónde puede estar escondida? Quién sabe, puede que también esté muerta.
Los ojos le temblaron como un juego de té en el vagón restaurante de un tren expreso. Me miró sin aliento y se puso de pie, con los puños cerrados fuertemente a los lados del cuerpo.
—Por favor —dijo, y los ojos empezaron a llenársele de lágrimas.
Su hermano se apartó de la puerta con un impulso del hombro y se puso delante de mí, de forma muy parecida a la de un árbitro que detiene un combate de boxeo.
—Ya es suficiente, Herr Gunther —dijo—. No veo razón alguna para permitirle que siga interrogando a mi hermana de esta manera.
—¿Por qué no? —pregunté levantándome—. Apuesto a que es algo que ella ve todo el tiempo en la Gestapo. Y muchísimo peor, además.
—Igualmente —dijo—, me parece que está bastante claro que no quiere contestar a sus preguntas.
—Es extraño, pero yo también había llegado a la misma conclusión.
Cogí a Inge por el brazo y fui hacia la puerta. Pero justo antes de salir me volví y añadí:
—No estoy de parte de nadie y lo único que estoy tratando de averiguar es la verdad. Si cambia de opinión, por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo. No me he metido en este asunto para echar a nadie a los lobos.
—Nunca te había catalogado como perteneciente al tipo de hombre caballeroso —dijo Inge una vez que estuvimos fuera.
—¿Yo? A ver, espera un minuto. Yo fui a la escuela Don Quijote para detectives. Me dieron una B+ en Nobleza de Sentimientos.
—Lástima que no te la dieran en Interrogatorio —dijo—. ¿Sabes?, la pusiste nerviosa de verdad cuando sugeriste que la amante de Pfarr podría estar muerta.
—Bueno, ¿qué esperabas que hiciera: sacárselo a golpes de pistola?
—Sólo quería decir que ha sido una lástima que no quisiera hablar, eso es todo. Quizá cambie de opinión.
—No apostaría por ello. Si de verdad trabaja para la Gestapo, es lógico pensar que no es la clase de persona que subraya pasajes de la Biblia. ¿Y has visto sus músculos? Apuesto a que es el mejor hombre que tienen para manejar un látigo o una cachiporra de goma.
Recogimos el coche y fuimos hacia el este por la Bülowstrasse. Aparqué en el exterior del Viktoria Park.
—Ven. Vamos a dar una vuelta. Me irá bien un poco de aire fresco.
Inge olió el aire, desconfiada. Estaba lleno del hedor procedente de la cercana cervecería Schultheis.
—Recuérdame que nunca deje que me compres perfume —dijo.
Anduvimos colina arriba hasta el mercado de arte, donde los que pasaban por jóvenes pintores berlineses ofrecían a la venta sus obras, irreprochablemente arcádicas. Como era de esperar Inge se mostró despreciativa.
—¿Has visto alguna vez una mierda así? —bufó—. A juzgar por todos estos cuadros de campesinos musculosos haciendo gavillas de trigo y arando los campos pensarías que estamos viviendo en un cuento de los hermanos Grimm.
Asentí lentamente. Me gustaba cuando se calentaba hablando de un tema, aunque su voz era un poco alta y las opiniones que expresaba del tipo que podrían hacernos acabar en un campo de concentración.
¿Quién sabe?, con un poco más de tiempo y paciencia quizá me hubiera obligado a reexaminar mi propia opinión, bastante desapasionada, del valor del arte. Pero, en aquel momento, yo tenía otras cosas en la cabeza. La cogí del brazo y la llevé hacia una colección de pinturas que retrataba a unos guardias de asalto con mandíbula de acero, desplegada delante de un pintor que era todo menos el estereotipo ario. Hablé en voz baja.
—Desde que salimos del piso de los Sahm, tengo la impresión de que nos siguen —dije.
Inge miró alrededor con cuidado. Había unas cuantas personas deambulando por allí, pero nadie que pareciera especialmente interesado en nosotros dos.
—Dudo que puedas detectarlo —dije—. No, si es bueno.
—¿Crees que es la Gestapo? —preguntó.
—No son la única jauría que hay en esta ciudad —dije—, pero imagino que es de ahí de donde sale el dinero. Conocen mi interés por este asunto y los creo bien capaces de dejarme hacer parte de su trabajo de rutina.
—Bueno, ¿y qué vamos a hacer?
Tenía un aire preocupado, pero le sonreí.
—¿Sabes?, siempre he pensado que no hay nada ni la mitad de divertido que sacarse de encima a una sombra. Especialmente si resulta que esa sombra es de la Gestapo.