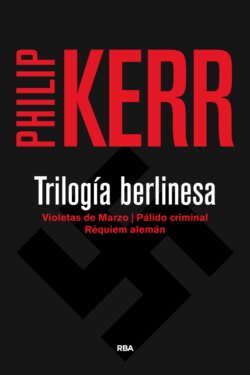Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
9
ОглавлениеFue en una tumba cerca del muro norte del cementerio Nikolai en la Prenzlauer Allee, a muy corta distancia del monumento a la memoria del mártir más venerado del nacionalsocialismo, Horst Wessel, donde se enterraron los cuerpos, uno encima del otro, después de un corto servicio en la Nikolai Kirche, al lado del mercado Molken.
Bajo un asombroso sombrero negro que parecía un enorme piano del mismo color con la tapa levantada, Ilse Rudel era todavía más bella vestida de luto que en la cama. Un par de veces nuestras miradas se cruzaron, pero con los labios apretados, como si hubiera tenido mi cuello entre los dientes, miró a través de mí como si fuera un trozo de vidrio sucio. El mismo Six mantenía una expresión que era más furiosa que desconsolada: con las cejas fruncidas y la cabeza inclinada, miraba fijamente dentro de la tumba como si, por medio de un esfuerzo de voluntad sobrenatural, tratara de que le devolviera a su hija con vida. Y luego estaba Haupthändler, que parecía simplemente pensativo, como alguien para quien había otros asuntos de mayor urgencia, por ejemplo cómo deshacerse de un collar de diamantes. La aparición en la papelera de Jeschonnek, y en la misma hoja de papel, del número privado de Haupthändler, el del hotel Adlon, mi propio nombre y el de la falsa princesa, demostraba una posible cadena causal: alarmado por mi visita, pero al mismo tiempo intrigado por mi historia, Jeschonnek había llamado al Adlon para confirmar la existencia de una princesa india y, una vez hecho esto, había telefoneado a Haupthändler para enfrentarlo a una serie de hechos concernientes a la propiedad y el robo de la joya, que discrepaban de lo que posiblemente se le había dicho anteriormente.
Quizá. Por lo menos, era suficiente para empezar.
En un momento dado, Haupthändler me miró fija e impasiblemente durante varios segundos, pero no pude leer nada en sus rasgos: ni culpabilidad, ni miedo, ni desconocimiento de la conexión que yo había establecido entre él y Jeschonnek, ni tampoco sospecha alguna de ella. No vi nada que me hiciera pensar que era incapaz de haber cometido un doble crimen. Pero con toda certeza no era un dedos profesional; entonces, ¿es que había logrado convencer a Frau Pfarr para que le abriera la caja? ¿Le había hecho el amor a fin de llegar hasta sus joyas? Dadas las sospechas de Ilse Rudel sobre que podrían haber tenido un asunto, había que contarlo como una de las posibilidades.
Había otras caras que reconocí. Viejos rostros de la Kripo: el Reichskriminaldirektor Arthur Nebe; Hans Lobbe, jefe del Ejecutivo de la Kripo; y una cara que, con sus gafas sin montura y su pequeño bigote, más parecía pertenecer a un puntilloso maestrillo que al jefe de la Gestapo y Reichsführer de las SS. La presencia de Himmler en el funeral confirmaba la impresión de Bruno Stahlecker, la de que Pfarr había sido el alumno estrella del Reichsführer, y que éste no estaba ni medio dispuesto a dejar que el asesino se librara sin castigo.
De una mujer sola que pudiera haber sido la amante que Bruno había dicho que mantenía Paul Pfarr, no había ninguna señal. No es que realmente esperara verla allí, pero nunca se sabe.
Después del entierro, Haupthändler vino con unas cuantas palabras admonitorias de su patrono, que era también el mío.
—Herr Six no ve ninguna necesidad de que se ocupe usted de lo que es esencialmente un asunto de la familia. También me ha dicho que le recuerde que se le paga según una tarifa diaria.
Observé cómo los deudos subían a sus negros coches, y luego Himmler y los altos jefes de la Kripo, a los suyos.
—Mire, Haupthändler —dije—. Déjese de monsergas. Dígale a su jefe que si piensa que puede esconder la liebre en un saco, lo mejor será que me deje en paz ahora mismo. No estoy aquí porque me guste el aire libre y los panegíricos funerarios.
—Entonces, ¿por qué está aquí, Herr Gunther?
—¿Ha leído alguna vez La canción de los nibelungos?
—Naturalmente.
—Entonces recordará que los guerreros nibelungos querían vengar la muerte de Sigfrido. Pero no sabían a quién tenían que culpar. Así que empezaron la prueba de la sangre. Los guerreros de Borgoña pasaron uno a uno por delante del féretro del héroe. Y cuando le tocó el turno a Hagen, las heridas de Sigfrido volvieron a sangrar, revelando así la culpabilidad de Hagen.
Haupthändler sonrió.
—No creo que la investigación moderna se base en algo así, ¿verdad?
—La detección debe observar los pequeños ceremoniales, Herr Haupthändler, aunque sean aparentemente anacrónicos. Quizá haya notado que no he sido la única persona dedicada a descubrir la solución de este caso que estaba presente en el funeral.
—¿Está sugiriendo en serio que alguno de los presentes pudiera haber matado a Paul y Grete Pfarr?
—No sea tan burgués. Por supuesto que es posible.
—Es algo totalmente absurdo, eso es lo que es. De todos modos, ¿tiene a alguien en mente para el papel de Hagen?
—Lo estoy estudiando.
—Entonces confío en que, en un plazo corto, podrá informar a Herr Six de que lo ha identificado. Que tenga buenos días.
Tuve que admitir una cosa: si Haupthändler había matado a los Pfarr, entonces tenía la sangre más fría que un cofre de tesoro sumergido a cincuenta brazas de profundidad.
Conduje por la Prenzlauer Strasse abajo hasta la Alexanderplatz. Recogí el correo y subí al despacho. La mujer de la limpieza había abierto la ventana, pero seguí oliendo a alcohol. Debió de pensar que me bañaba en él.
Había un par de cheques, una factura y una nota de Neumann, entregada en mano, pidiéndome que me reuniera con él en el Café Kranzler a las doce. Miré el reloj; eran casi las once y media.
Frente al Memorial de Guerra de Alemania, una compañía del Reichswehr estaba trabajando en favor del negocio de los podólogos acompañada por una banda. A veces creo que en Alemania debe de haber más bandas que coches. Ésta se puso a tocar La marcha de caballería del Gran Elector y se lanzó a toda velocidad hacia Branderburger Tor. Todos los espectadores se aplicaron a ejercitar los brazos derechos, así que me demoré, deteniéndome a la entrada de una tienda, a fin de no tener que unirme a ellos.
Reemprendí la marcha, siguiendo el desfile a una distancia discreta y reflexionando sobre las últimas alteraciones sufridas por la más famosa avenida de la capital: cambios que el gobierno consideraba necesarios para hacer que Unter den Linden fuera más adecuada para los desfiles militares como el que estaba presenciando. No contento con retirar la mayoría de los tilos que habían dado nombre a la avenida, había erigido columnas dóricas en cuya cima descansaban águilas germanas; se habían plantado nuevos tilos, pero éstos no llegaban ni siquiera a la altura de las farolas. El carril central se había ampliado, de forma que las columnas militares pudieran marchar en fondo de a doce, y se había esparcido arena roja sobre él para que las altas botas no resbalaran. Y se estaban levantando blancas astas de bandera para las inminentes Olimpiadas. Unter den Linden siempre había sido una avenida ostentosa, sin demasiada armonía, con su mezcla de diseños y estilos arquitectónicos; pero esa ostentación era ahora brutal. El bohemio sombrero de fieltro se había convertido en un Pickelhaube.
El Café Kranzler, en la esquina de la Friedrichstrasse, era popular entre los turistas, y los precios eran, por lo tanto, altos; así que no era el tipo de sitio que habría pensado que Neumann escogería para un encuentro. Lo encontré agitándose nervioso ante una taza de café y un trozo inacabado de pastel.
—¿Qué pasa? —le dije sentándome a su lado—. ¿Has perdido el apetito?
Neumann dijo desdeñosamente, mirando al plato:
—Es igual que este gobierno. Parece estupendo, pero no sabe absolutamente a nada. Es un asqueroso sucedáneo de nata.
Llamé al camarero y pedí dos cafés.
—Mire, Herr Gunther, ¿podemos ir rápido? Voy a Karlshorst esta tarde.
—Ah, ¿te han dado un soplo?
—Bueno, en realidad...
—Neumann —dije riéndome—, no apostaría por un caballo que tú apoyaras incluso si pudiera dejar atrás al expreso de Hamburgo.
—Pues que le jodan —me espetó.
Si acaso pertenecía a la raza humana, Neumann era su espécimen menos atractivo. Sus cejas, retorcidas y rizadas como dos orugas venenosas, se unían en un garabato irregular de pelo mal conjuntado. Detrás de unos gruesos cristales casi opacos por las grasientas huellas de sus dedos, sus ojos grises, furtivos y nerviosos, vigilaban el suelo, como si esperara que en cualquier momento fuera a encontrarse tendido de bruces en él. El humo del cigarrillo salía de entre unos dientes tan manchados de tabaco que parecían dos vallas de madera.
—No tendrás problemas, ¿eh?
La cara de Neumann adoptó una expresión flemática.
—Les debo algo de pasta a algunos, eso es todo.
—¿Cuánto?
—Un par de cientos.
—Así que vas a Karlshorst para ver si ganas una parte, ¿es así?
Se encogió de hombros.
—¿Y qué si es así? —Apagó el cigarrillo y buscó otro en sus bolsillos—. ¿Tiene un pitillo?
Le lancé el paquete a través de la mesa.
—Quédatelo —dije, encendiendo los dos cigarrillos—. Un par de cientos, ¿eh? ¿Sabes?, quizá podría ayudarte. Puede que incluso darte algo más. Es decir, si me das la información que necesito.
Neumann levantó las cejas.
—¿Qué clase de información?
Di una calada al cigarrillo y aguanté el humo en lo más hondo de los pulmones.
—El nombre de un dedos. Un revientacajas profesional que pudiera haber hecho un trabajo hace una semana, robando algunas piedras.
Frunció los labios y sacudió lentamente la cabeza.
—No he oído nada, Herr Gunther.
—Bueno, pues si oyes algo, asegúrate de decírmelo.
—Por otro lado —dijo, bajando la voz—, le podría decir algo que le pondría a bien con la Gestapo.
—¿Qué es?
—Sé dónde está escondido un submarino judío —dijo sonriendo con aire relamido.
—Neumann, ya sabes que no me interesa esa mierda. —Pero al hablar, pensé en Frau Heine, mi cliente, y en su hijo—. Espera un momento, ¿cómo se llama ese judío?
Neumann me dio un nombre y sonrió. Fue una visión repugnante. El suyo era un orden de vida no mucho más alto que la esponja calcárea. Señalé con el dedo directamente a su nariz.
—Si llega a mis oídos que ese submarino ha sido sacado de su escondrijo, no tendré que averiguar quién lo ha delatado. Y te prometo Neumann que vendré y te arrancaré esa mierda de párpados tuyos.
—¿Y a usted qué le va? —lloriqueó—. ¿Desde cuándo ha sido el caballero de la brillante armadura?
—Su madre es cliente mía. Antes de que olvides que has oído siquiera hablar de él, quiero que me des la dirección en donde está para poder decírselo a ella.
—Está bien, está bien. Pero eso tiene que valer algo, ¿no?
Saqué la cartera y le di un billete de veinte. Luego anoté la dirección que Neumann me dio.
—Darías asco a un escarabajo pelotero —dije—. Ahora, ¿qué hay del revientacajas?
Me miró, exasperado, con cara de pocos amigos.
—Oiga, le dije que no tenía nada.
—Eres un embustero.
—De verdad, Herr Gunther, no sé nada de nada. Si lo supiera, se lo diría. Necesito el dinero, ¿no?
Tragó con fuerza y se secó el sudor de la frente con un pañuelo que era un peligro para la salud pública. Evitando mirarme, apagó el cigarrillo, que sólo había fumado a la mitad.
—No actúas como alguien que no sabe nada —dije—. Me parece que tienes miedo de algo.
—No —dijo con una voz apagada.
—¿Has oído hablar de la Escuadra Gay?
Negó con la cabeza.
—Puede decirse que eran colegas míos. Estaba pensando en que si me llego a enterar de que me has ocultado algo, hablaré con ellos. Les diré que eres un apestoso para 175.
Me miró con una mezcla de sorpresa e indignación.
—¿Es que acaso me gusta platanear? No soy marica, y usted sabe que no lo soy.
—Yo sí, pero ellos no. Y ¿a quién van a creer?
—Usted no me haría algo así —dijo, agarrándome de la muñeca.
—Por lo que he oído, los de la acera de enfrente no lo pasan muy bien en los campos de concentración.
Neumann fijó la mirada, sombrío, en su café.
—Es usted un cabrón del diablo —dijo suspirando—. Un par de cientos, ha dicho. Y un poco más.
—Cien ahora, y doscientos más si la información lo vale.
Empezó a retorcerse.
—No sabe lo que me está pidiendo, Herr Gunther. Hay una red de por medio. Me matarían seguro si descubrieran que me he chivado.
Las redes eran sindicatos de ex presidiarios dedicados oficialmente a la rehabilitación de los delincuentes; tenían respetables nombres de clubes, y sus reglas y normas hablaban de actividades deportivas y reuniones sociales. No era raro que una red diera una cena fastuosa (todas eran muy ricas) en la cual aparecían abogados defensores y oficiales de la policía como invitados de honor. Pero detrás de sus semirrespetables fachadas, las redes no eran más que instituciones del crimen organizado en Alemania.
—¿Cuál de ellas es? —pregunté.
—Fuerza Alemana.
—Bueno, no se enterarán. De cualquier modo, ninguna de ellas es tan poderosa como antes. Sólo hay una red que puede hacer buenos negocios en estos días y es el partido.
—Puede que el vicio y las drogas hayan recibido bastante, pero las redes siguen dominando el juego, el tráfico de divisas, el mercado negro, los nuevos pasaportes, los préstamos con usura y el comercio de mercancías robadas. —Encendió otro cigarrillo—. Créame, Herr Gunther, siguen siendo fuertes. No le interesa molestarlos. —Bajó la voz y se inclinó hacia mí—. Incluso me han llegado fuertes rumores de que se cargaron a un viejo Junker[2] que trabajaba para el primer ministro. ¿Qué le parece eso, eh? Los polis ni siquiera saben todavía que está muerto.
Me estrujé el cerebro y di con el nombre que había copiado de la agenda de Gert Jeschonnek.
—El nombre de ese Junker ¿no sería por casualidad Von Greis?
—No oí ningún nombre. Lo único que sé es que está muerto y que los polis todavía siguen buscándolo.
Dejó caer la ceniza, con un aire descuidado, en el cenicero.
—Cuéntame lo del revientacajas.
—Bueno, me parece que sí que oí algo. Hace como un mes un tipo llamado Kurt Mutschmann acabó una condena de dos años en la cárcel de Tegel. Por lo que he oído de él, Mutschmann es un verdadero artista. Podría abrir las piernas de una monja con rigor mortis. Pero los polis no saben nada de él. Lo metieron entre rejas por reventar un coche; nada que ver con su línea de trabajo habitual. A lo que íbamos, es un hombre de Fuerza Alemana, y cuando salió, la red estaba allí para cuidar de él. Al cabo de un tiempo, le dieron su primer trabajo. No sé qué fue. Pero aquí viene lo interesante, Herr Gunther. Ahora, el jefe de Fuerza Alemana, Rot Dieter, ha puesto precio a la cabeza de Mutschmann, que no aparece por ninguna parte. Se dice que ese Mutschmann lo ha traicionado.
—¿Has dicho que Mutschmann es un profesional?
—Uno de los mejores.
—¿Dirías que el asesinato va incluido en sus servicios?
—Bueno, yo no conozco al hombre personalmente. Pero por lo que he oído, es un artista. No suena a parte de su espectáculo.
—¿Y qué hay de ese Rot Dieter?
—Es un cabrón de pies a cabeza. Mataría igual que otro se hurgaría la nariz.
—¿Dónde puedo encontrarlo?
—No le dirá que fui yo quien se lo dijo, ¿verdad, Herr Gunther? Ni siquiera si le apuntaran con una pistola.
—No —dije mintiendo; la lealtad tiene sus límites.
—Bueno, podría probar en el restaurante Reinhold, en la Potsdamer Platz. O en el Germania. Y si me hace caso, será mejor que lleve una pipa.
—Me conmueve tu interés por mi bienestar, Neumann.
—Se olvida del dinero —dijo, corrigiéndome—. Dijo que me daría otros doscientos marcos si la historia cuadraba.
Hizo una pausa, y luego añadió:
—Y cien ahora.
Saqué la cartera y le di un par de billetes de cincuenta. Los puso al contraluz de la ventana para escudriñar las filigranas.
—Debes de estar bromeando.
Neumann me miró sin entender.
—¿Sobre qué? —preguntó, y se embolsó rápidamente el dinero.
—Olvídalo. —Me levanté y dejé algo de dinero suelto encima de la mesa—. Una cosa más. ¿Recuerdas cuándo oíste hablar de que habían puesto precio a Mutschmann?
Neumann adoptó el aire más pensativo que pudo.
—Ahora que lo pienso, fue la semana pasada, casi al mismo tiempo que oí que habían matado a ese Junker.
Me encaminé hacia el oeste, bajando por Unter den Linden hacia la Pariser Platz y el Adlon.
Atravesé el elegante portal del hotel y entré en el suntuoso vestíbulo, con sus columnas cuadradas de mármol oscuro veteado de amarillo. Por todas partes había objects d’art de buen gusto, y de cada rincón salía el brillo de más mármol. Entré en el bar, que estaba lleno de periodistas extranjeros y gentes de las embajadas, y le pedí al barman, un viejo amigo mío, una cerveza y poder utilizar su teléfono. Llamé a Bruno Stahlecker en el Alex.
—Hola, soy yo, Bernie.
—¿Qué quieres, Bernie?
—¿Qué hay de Gerhard von Greis? —dije.
Se produjo un largo silencio.
—¿Qué pasa con él?
La voz de Bruno sonaba un tanto desafiante, como si me retara a saber más de lo que se suponía que debía saber.
—Por el momento sólo es un nombre en un trozo de papel.
—¿Eso es todo?
—Bueno, he oído decir que ha desaparecido.
—¿Te importaría decirme cómo lo has oído?
—Vamos, Bruno, ¿por qué eres tan evasivo? Mira, me lo dijo mi pájaro cantor, ¿vale? Quizá, si supiera algo más, podría ayudarte.
—Bernie, en este momento tenemos dos casos explosivos en este departamento, y parece que estás metido en los dos. Eso me preocupa.
—Si hace que te sientas mejor, hoy me acostaré temprano. Échame una mano, hombre.
—Eso suma dos en una semana.
—Te lo debo.
—De eso no hay ni una puta duda.
—Vale, ¿cuál es la historia?
Stahlecker bajó la voz.
—¿Has oído hablar de Walther Funk?
—¿Funk? No, no creo. Espera un momento, ¿no es un pez gordo del mundo de los negocios?
—Antes era el asesor económico de Hitler. Ahora es vicepresidente de la Cámara de Cultura del Reich. Según parece, él y Herr Von Greis sentían un cariño mutuo. Von Greis era el novio de Funk.
—Pensaba que el Führer no soportaba a los maricas.
—Tampoco soporta a los tullidos, así que ¿qué hará cuando descubra lo del pie deforme de Pepe Goebbels?
Era un chiste viejo, pero me reí de todos modos.
—Así que la razón para andar de puntillas es que podría ser embarazoso para Funk, y por lo tanto, también para el gobierno, ¿no?
—No es sólo eso. Von Greis y Goering son viejos amigos. Sirvieron en el ejército juntos durante la guerra. Goering ayudó a Von Greis a conseguir su primer empleo en la I. G. Farben. Y últimamente ha estado actuando como agente de Goering, comprando obras de arte y ese tipo de cosas. El Reichskriminaldirektor tiene mucho interés en que encontremos a Greis lo antes posible. Pero ha pasado ya una semana y seguimos sin tener señales suyas. Funk y él tenían un nido de amor secreto en la Privatstrasse, del que la mujer de Funk no sabía nada. Pero no ha estado allí desde hace días.
Del bolsillo saqué el trozo de papel en el que había copiado una dirección de la agenda de Jeschonnek. Era un número de Derfflingerstrasse.
—Privatstrasse, ¿eh? ¿No hay ninguna otra dirección?
—No, que yo sepa.
—¿Estás encargado del caso, Bruno?
—No, no lo estoy, ya no. Dietz se ha hecho cargo.
—Pero él está trabajando en el caso Pfarr, ¿no?
—Eso creo.
—Bueno, ¿y eso no te dice nada?
—No lo sé, Bernie. Estoy demasiado ocupado tratando de ponerle un nombre a un tipo con medio taco de billar metido por la nariz para ser un auténtico detective como tú.
—¿Es el que sacaron del río?
Bruno soltó un suspiro irritado.
—¿Sabes?, un día te diré algo que todavía no sepas.
—Illmann me habló de él. Me tropecé con él la otra noche.
—¿Ah, sí? ¿Y dónde fue eso?
—En el depósito. Allí es donde conocí a tu cliente. Un tipo bien parecido. Quizá sea Von Greis.
—No, ya pensé en eso. Von Greis tiene un tatuaje en el antebrazo derecho: un águila imperial. Mira, Bernie, tengo que dejarte. Como te he dicho un centenar de veces, no me ocultes nada. Si sabes algo, dímelo. Mi jefe la tiene tomada conmigo y me iría bien una ayuda.
—Como te he dicho, te debo una, Bruno.
—Dos, me debes dos, Bernie.
Colgué e hice otra llamada, esta vez al director de la prisión de Tegel. Concerté una cita para verlo y luego pedí otra cerveza. Mientras bebía hice unos cuantos garabatos en un trozo de papel, ese tipo de garabatos algebraicos que esperas que te ayuden a pensar con más claridad. Cuando acabé, estaba aún más confuso que antes. El álgebra nunca ha sido mi fuerte. Sabía que estaba llegando a algún sitio, pero pensé que me preocuparía sobre qué sitio era sólo cuando llegara.