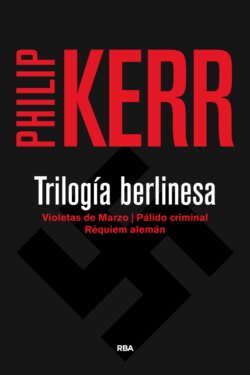Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
ОглавлениеLa cárcel de Tegel está situada al noroeste de Berlín; bordea un pequeño lago y las casas de la colonia de la Borsing Locomotive Company. Al enfilar con el coche la Seidelstrasse, los muros de ladrillo rojo de la prisión se elevaron ante mi vista como los costados fangosos de algún dinosaurio de piel callosa; cuando la pesada puerta de madera se cerró de golpe detrás de mí y el cielo azul se desvaneció como si lo hubieran apagado igual que una bombilla eléctrica, empecé a sentir un cierto grado de simpatía por los reclusos de una de las prisiones más duras de Alemania.
Una manada de carceleros haraganeaba por el vestíbulo de la entrada principal, y uno de ellos, un tipo con cara de perro dogo, que olía fuertemente a jabón de ácido fénico y llevaba un manojo de llaves del tamaño de un neumático de coche, me acompañó por el laberinto cretense de corredores amarillentos recubiertos de azulejos, hasta un pequeño patio pavimentado de guijarros en el centro del cual se levantaba la guillotina. Es un objeto que produce pavor; cada vez que la vuelvo a ver, me hace sentir escalofríos a lo largo de toda la columna. Desde que el partido ha llegado al poder, ha tenido bastante actividad, incluso ahora la estaban probando, sin duda como preparativo para las diversas ejecuciones que, según un cartel colgado en la puerta, estaban programadas para el alba del día siguiente.
El guardia me hizo pasar por una puerta de roble y seguir unas escaleras alfombradas hasta llegar a un pasillo. Al final del pasillo, se detuvo frente a una puerta de caoba y llamó. Esperó un par de segundos y me abrió para que entrara. El director de la prisión, Konrad Spiedel, se levantó de detrás de su escritorio para saludarme. Lo había conocido varios años atrás, cuando era director de la prisión de Brauweiler, cerca de Colonia, pero él no se había olvidado de aquella ocasión.
—Buscaba usted información sobre el compañero de celda de un prisionero —recordó, señalándome un sillón con un gesto—. Un caso relacionado con el robo de un banco.
—Tiene buena memoria, Herr Doktor —dije.
—Confieso que este recuerdo no es totalmente fortuito —dijo—. Ese mismo hombre está encerrado aquí ahora, con otros cargos.
Spiedel era alto y ancho de espaldas y tenía unos cincuenta años. Llevaba una corbata de Schiller y una chaqueta bávara verde oliva; en el ojal, el lazo de seda blanca y negra y las espadas cruzadas delataban a un veterano de guerra.
—Lo curioso es que estoy aquí con una misión parecida —expliqué—. Creo que hasta hace poco tuvo aquí a un prisionero llamado Kurt Mutschmann. Tenía la esperanza de que pudiera decirme algo de él.
—Mutschmann, sí, lo recuerdo. ¿Qué puedo decirle salvo que no se metió en problemas mientras estuvo aquí y que parecía un sujeto bastante razonable? —Spiedel se levantó, fue hasta el archivador y examinó varias secciones—. Sí, aquí lo tenemos. Mutschmann, Kurt Hermann, edad: treinta y seis. Condenado por robo de coche en abril de 1934, sentenciado a dos años de cárcel. Dirección dada: Cicerostrasse, número 29, Halensee.
—¿Es allí donde fue cuando lo soltaron?
—Me temo que sé tanto como usted. Mutschmann tenía esposa, pero durante su encarcelamiento y por lo que parece, según el registro, sólo lo visitó una única vez. No parece que lo que le esperara en el exterior fuera muy agradable.
—¿Vino a verle alguien más?
Spiedel consultó la carpeta.
—Sólo uno, del Sindicato de ex presidiarios, una organización benéfica, según dicen, aunque tengo mis dudas sobre su autenticidad. Un hombre llamado Kasper Tillessen. Visitó a Mutschmann en dos ocasiones.
—¿Tenía un compañero de celda?
—Sí, compartió la celda con el número 7888319, Bock, H. J. —Sacó otra carpeta del cajón—. Hans Jürgen Bock, edad: treinta y ocho. Condenado por atacar y mutilar a un hombre del antiguo Sindicato de Trabajadores del Acero en marzo de 1930, sentenciado a seis años de cárcel.
—¿Quiere decir que era un rompehuelgas?
—Sí, eso es.
—¿No conocerá por casualidad los detalles de ese caso, verdad?
Spiedel negó con la cabeza.
—Me temo que no. La carpeta del caso ha sido devuelta a Antecedentes Criminales del Alex. —Se detuvo un momento—. Espere..., puede que esto pueda ayudarle. Cuando salió en libertad, Bock dio la dirección donde pensaba estar: Pensión Tillessen, Chamissoplatz, número 17, Kreuzberg. No sólo eso, sino que ese mismo Kasper Tillessen le hizo una visita a Bock en nombre del Sindicato de ex presidiarios. —Me miró dudoso—. Me temo que eso es todo.
—Me parece que es bastante —dije alegremente—. Ha sido usted muy amable al dedicarme parte de su tiempo.
Spiedel adoptó una expresión de gran sinceridad, y con una cierta solemnidad dijo:
—Señor, ha sido un placer ayudar a quien puso a aquel Gormann en manos de la justicia.
Calculo que dentro de diez años, todavía recogeré los beneficios de aquel asunto de Gormann.
Cuando una esposa sólo visita a su marido una vez en sus dos años en el talego, entonces no es fácil que le prepare un pastel para celebrar su libertad. Pero era posible que Mutschmann la hubiera visto después de salir, aunque sólo fuera para zurrarle la badana, así que decidí comprobarlo. Siempre hay que eliminar lo evidente. Es algo fundamental en la investigación.
Ni Mutschmann ni su mujer vivían ya en la dirección de la Cicerostrasse. La mujer con la que hablé me dijo que Frau Mutschmann se había vuelto a casar y vivía en la Ohmstrasse, en la colonia de la Siemens. Le pregunté si alguien más había estado por allí preguntando por ella, pero me dijo que no.
Eran las siete y media cuando llegué a las viviendas de la Siemens. Había hasta un millar de casas, todas ellas construidas con el mismo ladrillo enlucido, para proporcionar alojamiento a las familias de los empleados de la Compañía Eléctrica Siemens. No podía imaginarme nada menos agradable que vivir en una casa con tanta personalidad como un terrón de azúcar; pero sabía que en el Tercer Reich se estaban haciendo muchas cosas peores en nombre del progreso que homogeneizar las viviendas de los obreros.
De pie delante de la puerta, me llegó el olor de carne cocinándose, «cerdo», pensé, y de repente me di cuenta de que tenía mucha hambre y estaba muy cansado. Quería estar en casa, o viendo alguna película fácil y descerebrada de Inge. Quería estar en cualquier sitio menos enfrentándome a la granítica cara de la mujer morena que me había abierto la puerta. Se secó las manos enrojecidas y moteadas en el sucio delantal y me miró, desconfiada.
—¿Frau Buverts? —dije, usando su nuevo nombre de casada, y casi deseando que no lo fuera.
—Sí —dijo cortante—. ¿Y usted quién es? No es que necesite preguntarlo. Lleva «policía» estampado en cada oreja. Así que se lo diré sólo una vez y luego puede largarse. No lo he visto desde hace más de dieciocho meses. Y si por casualidad lo encontrara usted, dígale que no me venga a buscar. Será tan bien recibido aquí como la polla de un judío en el culo de Goering. Y eso vale también para usted.
Son esas pequeñas manifestaciones de buen humor cotidiano y buena educación corriente lo que hace que mi trabajo valga la pena.
Más tarde, aquella misma noche, entre las once y las once y media, llamaron con fuerza a mi puerta. No había bebido nada, pero tenía un sueño tan profundo que me sentía como si lo hubiera hecho. Fui dando tumbos hasta el vestíbulo, donde la difusa silueta del cuerpo de Walther Kolb, dibujada a tiza en el suelo, me sacó del estupor del sueño y me impulsó a ir a buscar mi otra pistola. Volvieron a llamar, más fuerte esta vez, y una voz de hombre dijo:
—Eh, Gunther, soy yo, Rienacker. Venga, abre. Quiero hablar contigo.
—Aún estoy dolorido por nuestra última charla.
—¿No estarás enfadado por eso, verdad?
—Yo estoy bien, pero en lo que hace a mi cuello, sigue pensando que eres persona non grata. Especialmente a estas horas de la noche.
—Eh, Gunther, sin resentimiento, ¿vale? Oye, esto es importante. Se trata de dinero. —Se produjo una larga pausa, y cuando Rienacker volvió a hablar, había trazas de irritación en su voz de bajo—. Venga, Gunther, abre ¿quieres? ¿De qué coño tienes tanto miedo? Si fuera a arrestarte, ya habría tirado la puerta abajo.
Había algo de verdad en eso, pensé, así que abrí la puerta, descubriendo su enorme cuerpo. Miró fríamente la pistola de mi mano y asintió, como si admitiera que, por el momento, yo seguía contando con ventaja.
—No me esperabas, ¿eh? —dijo secamente.
—Oh, sabía que eras tú sin ninguna duda, Rienacker. Oí cómo arrastrabas las nudilleras por las escaleras.
Soltó una risa hecha principalmente de humo de tabaco. Luego dijo:
—Vístete, vamos a dar un paseo. Y es mejor que dejes el hierro.
—¿Qué pasa? —dije vacilando.
Sonrió ante mi desconcierto.
—¿No confías en mí?
—No sé por qué dices eso. Ese hombre tan agradable de la Gestapo que llama a mi puerta a medianoche y me pregunta si me gustaría ir a dar una vuelta en su enorme y brillante coche negro. Naturalmente me flaquean las rodillas porque sé que ha reservado la mejor mesa para los dos en Horcher.
—Alguien importante quiere verte —dijo bostezando—. Alguien muy importante.
—Me han escogido para el equipo olímpico de los tiramierda, ¿es eso?
La cara de Rienacker cambió de color y las ventanas de la nariz se le hincharon y contrajeron rápidamente, como dos botellas de agua caliente al vaciarse. Empezaba a impacientarse.
—Vale, vale —dije—. Supongo que tengo que ir, tanto si me gusta como si no. Voy a vestirme. —Me dirigí al dormitorio—. Y no mires.
Era un enorme Mercedes negro y entré sin decir una palabra. Había dos gárgolas en el asiento delantero y, tumbado en el suelo en la parte trasera, con las manos esposadas a la espalda, estaba el cuerpo semiinconsciente de un hombre. Estaba oscuro, pero por sus gemidos era fácil saber que le habían dado una buena paliza. Rienacker entró detrás de mí. Con el movimiento del coche, el hombre del suelo se agitó y medio trató de levantarse. Eso le hizo ganarse un puntapié de Rienacker en la oreja.
—¿Qué ha hecho? ¿Dejarse un botón de la bragueta abierto?
—Es un mierda de Kozi —dijo Rienacker encolerizado, como si hubiera arrestado a un pederasta habitual—. Un cabrón de cartero de medianoche. Lo pillamos con las manos en la masa, metiendo folletos bolcheviques a favor del Partido Comunista en los buzones de esta zona.
Sacudí la cabeza.
—Ya veo que sigue siendo un trabajo igual de arriesgado que siempre.
No me hizo ningún caso y le gritó al conductor:
—Nos libraremos de este cabrón y luego iremos directamente a la Leipzigerstrasse. No tenernos que hacer esperar a su majestad.
—¿Libraros de él dónde? ¿Tirándolo desde el puente Schöneberger?
Rienacker se echó a reír.
—Puede.
Sacó una cantimplora de petaca del bolsillo y echó un largo trago. La noche anterior yo había encontrado un folleto de ésos en el buzón. En su mayor parte estaba dedicado a ridiculizar ni más ni menos que al primer ministro prusiano. Sabía que en las semanas que precedían a las Olimpiadas, la Gestapo estaba haciendo un enorme esfuerzo por aplastar el movimiento comunista clandestino de Berlín. Miles de Kozis habían sido arrestados y enviados a campos KZ como los de Oranienburg, Columbia Haus, Dachau y Buchenwald. Sumando dos y dos, comprendí de repente, conmocionado, a quién me llevaban a ver.
En la comisaría de la Grolmanstrasse el coche se detuvo y una de las gárgolas sacó a rastras al prisionero de debajo de nuestro asiento. No daba un marco por sus posibilidades. Si alguna vez había visto a alguien destinado a una clase nocturna de natación en el Landwehr, ése era él. Luego seguimos hacia el este por la Berlinerstrasse y Charlottenburgchaussee, el eje este-oeste de Berlín, adornado con un montón de banderas negras, blancas y rojas para celebrar las próximas Olimpiadas. Rienacker las miró ceñudo.
—Mierda de Juegos Olímpicos —gruñó—. Qué forma de tirar el jodido dinero.
—No puedo menos que estar de acuerdo contigo —dije.
—¿Para qué sirve todo esto?, eso es lo que me gustaría saber. Somos lo que somos, entonces ¿por qué pretender que no lo somos? Todo este fingimiento me toca de verdad los cojones. ¿Sabes?, incluso están trayendo putas de Munich y Hamburgo porque el estado de excepción ha perjudicado mucho el comercio de carne femenina berlinés. Y el jazz negro vuelve a ser legal. ¿Cómo explicas eso, Gunther?
—Decir una cosa y hacer otra. Es típico de este gobierno.
Me dedicó una mirada escrutadora.
—Yo que tú no iría diciendo eso por ahí —dijo.
—Lo que yo diga no importa, Rienacker —dije sacudiendo la cabeza—. Mientras pueda ser útil a tu jefe, a él no le importaría que fuera Karl Marx y Moisés en uno solo, si pensara que puedo servirle de algo.
—Entonces más vale que saques el máximo partido. Nunca tendrás otro cliente tan importante.
—Eso es lo que dicen todos.
Cuando faltaba muy poco para Brandenburger Tor el coche giró hacia el sur, entrando en la Hermann Goering Strasse. En la embajada británica estaban encendidas todas las luces y había varias docenas de limusinas aparcadas delante. Cuando el coche frenó y entró por la calzada del gran edificio de al lado, el conductor bajó la ventanilla para que el guardia de asalto nos identificara, y oímos el sonido de un numeroso grupo de gente moviéndose en el jardín.
Rienacker y yo esperamos en una sala del tamaño de una pista de tenis. Al cabo de poco rato un hombre alto y delgado, vestido con el uniforme de oficial de la Luftwaffe, nos dijo que Goering se estaba cambiando y que nos recibiría al cabo de unos minutos.
Era un lugar deprimente: pomposo, arrogante y fingiendo un aire bucólico que desmentía su situación urbana. Rienacker se sentó en una silla de aspecto medieval sin decir nada, mientras yo curioseaba por la sala, pero sin perderme de vista.
—Acogedora —dije, de pie frente a un tapiz gobelino que representaba varias escenas de caza y que podría haber dado cabida, con la misma facilidad, a una versión a escala real del Hindenburg. La única luz de la sala procedía de una lámpara que había encima del enorme escritorio estilo Renacimiento, compuesta por dos candelabros de plata con pantallas de pergamino. Iluminaba un pequeño altar de retratos: había uno de Hitler con la camisa parda y el cinturón cruzado de piel de un hombre de las SA, y con un aspecto muy parecido a un chico explorador; también fotografías de dos mujeres, que supuse eran Karin, la esposa muerta de Goering, y Emmy, su esposa viva. Al lado de las fotografías había un libro grande, encuadernado en piel, en cuya portada había un escudo de armas, que supuse eran las de Goering. Constaba de un puño con guantelete agarrando una cachiporra, y pensé que habría sido mucho más apropiado para los nacionalsocialistas que la esvástica.
Me senté al lado de Rienacker, que sacó cigarrillos. Esperamos una hora, quizá más, hasta que oímos voces al otro lado de la puerta; al notar que se abría ésta, nos pusimos de pie. Dos hombres con uniformes de la Luftwaffe entraron en la sala siguiendo a Goering. Con gran sorpresa por mi parte vi que llevaba un cachorro de león en los brazos. Lo besó en la cabeza, le tiró de las orejas y luego lo dejó encima de la alfombra de seda.
—Anda, vete a jugar, Mucki, sé un buen chico.
El cachorro gruñó, feliz, y fue haciendo cabriolas hasta la ventana, donde empezó a jugar con las borlas de una de las pesadas cortinas.
Goering era más bajo de lo que yo había pensado, lo que hacía que pareciera más corpulento. Llevaba un chaleco de caza de piel verde, una camisa de franela blanca, pantalones de dril blancos y zapatillas de tenis también blancas.
—Hola —dijo, estrechándome la mano y sonriendo ampliamente. Había algo ligeramente animal en él, y sus ojos eran de un azul duro e inteligente. Llevaba varios anillos, uno de ellos un enorme rubí—. Gracias por venir. Siento haberle hecho esperar. Asuntos de Estado, ya sabe.
Dije que no pasaba nada, aunque en realidad apenas sabía qué decir. De cerca, me asombró el aspecto suave, casi infantil de su piel, y me pregunté si la llevaría empolvada. Nos sentamos. Durante varios minutos siguió mostrándose encantado de que yo estuviera allí, con un entusiasmo casi pueril, y después de un rato se sintió obligado a explicarse.
—Siempre había querido conocer a un auténtico detective privado. Dígame, ¿ha leído alguna de las novelas de Dashiel Hammet? Es americano, pero a mí me parece maravilloso.
—No, señor, me parece que no.
—Tendría que hacerlo. Le prestaré la edición alemana de Cosecha roja. Le gustará. ¿Lleva usted pistola, Herr Gunther?
—A veces, cuando creo poder necesitarla.
Goering estaba radiante como un colegial.
—¿La lleva ahora?
Negué con la cabeza.
—No, Rienacker pensó que aquí podría asustar al gato.
—Lástima —dijo Goering—. Me habría gustado ver la pistola de un auténtico detective privado.
Se recostó en la silla, que tenía el aspecto de haber pertenecido a un voluminoso papa de la familia Médicis, y agitó la mano.
—Bueno, hablemos de negocios —dijo.
Uno de sus ayudantes trajo una carpeta y la dejó delante de su jefe. Goering la abrió y estudió el contenido durante varios segundos. Imaginé que hablaba de mí. Había tantas carpetas con información sobre mí dando vueltas por ahí en aquel momento que empezaba a sentirme como un caso médico.
—Aquí dice que antes fue policía —dijo—. Y con un historial bastante impresionante, además. Ahora ya habría llegado a comisario. ¿Por qué se fue?
Sacó de la chaqueta una cajita de laca para píldoras, e hizo caer un par de pastillas de color rosa en la palma de su gruesa mano mientras esperaba que yo respondiera. Se las tomó con un vaso de agua.
—No me gustaba mucho la comida de la policía. —Soltó una fuerte carcajada—. Con todo el respeto, Herr Primer Ministro, estoy seguro de que sabe bien por qué me marché, dado que por aquel entonces estaba usted al mando de la policía. No recuerdo haber ocultado mi oposición a la purga de los llamados agentes de policía poco fiables. Muchos de aquellos hombres eran amigos míos. Muchos perdieron sus pensiones. Un par perdieron incluso la cabeza.
Goering sonrió lentamente. Con su frente amplia, sus ojos fríos, su resonante voz de bajo, su barbilla de rapaz y su barriga perezosa, me recordaba sobre todo a un enorme y gordo tigre devorador de hombres. Como si fuera telepáticamente consciente de la impresión que me causaba, se inclinó hacia delante en la silla, recogió el cachorro de león de la alfombra y lo acunó en sus rodillas, que tenían el tamaño de un sofá. El cachorro bizqueó adormilado, moviéndose apenas mientras su amo le acariciaba la cabeza y le manoseaba las orejas. Parecía que estuviera admirando a su propio hijo.
—¿Veis? —dijo—. No está a la sombra de nadie, Y no teme decir lo que piensa. Ésa es la gran virtud de la independencia. No hay ninguna razón en el mundo por la que este hombre tuviera que hacerme un favor. Tiene las agallas de recordármelo, cuando otro se hubiera quedado callado. Puedo confiar en un hombre así.
Señalé con la cabeza la carpeta que había en su mesa.
—Apostaría a que ha sido Diels quien ha reunido esa información.
—Y ganaría. Heredé esta carpeta, su carpeta, junto con muchas otras, cuando él perdió su puesto como jefe de la Gestapo en beneficio de aquel mierda de criador de gallinas. Fue el último gran servicio que iba a hacerme.
—¿Le importa que le pregunte qué ha sido de él?
—No, en absoluto. Sigue a mi servicio, aunque ocupa una posición inferior, como jefe de compras de la Hermann Goering Werke de Colonia.
Goering repitió su propio nombre sin el menor rastro de vacilación o incomodidad; debía de pensar que era lo más natural del mundo que una fábrica llevara su nombre.
—¿Sabe? —dijo orgulloso—, yo cuido de la gente que me ha hecho un servicio. ¿No es verdad, Rienacker?
La respuesta del grandullón llegó con la rapidez de una pelota de frontón.
—Sí, Herr Primer Ministro, sin ninguna duda.
«Un reconocimiento incondicional», pensé, al tiempo que un sirviente que sostenía una bandeja con café, vino de Mosela y huevos Benedicte para el primer ministro entraba en la habitación. Goering lo engulló como si no hubiera comido nada en todo el día.
—Puede que ya no sea jefe de la Gestapo —dijo—, pero hay muchos en la policía que, como Rienacker, me siguen siendo fieles a mí, en lugar de a Himmler.
—Muchísimos —gorgeó Rienacker lealmente.
—Y que me mantienen informado de lo que hace la Gestapo. —Se secó delicadamente la ancha boca con una servilleta—. Bueno, veamos; Rienacker me ha dicho que usted apareció en mi apartamento en la Derfflingerstrasse esta tarde. Es, como quizá le haya dicho él, un apartamento que he puesto a disposición de un hombre que es, en algunos asuntos, mi agente confidencial. Se llama, como creo que ya sabe, Gerhard von Gries, y hace una semana que ha desaparecido. Rienacker dice que usted creía que quizá lo hubiera abordado alguien que trataba de vender un cuadro robado. Un desnudo de Rubens, para ser preciso. No tengo ni idea de qué le hizo pensar que valía la pena ponerse en contacto con mi agente ni cómo consiguió seguirle la pista hasta esa dirección particular. Pero me impresiona usted, Herr Gunther.
—Muchas gracias, Herr Primer Ministro.
Quién sabe, quizá con un poco de práctica podría sonar igual de bien que Rienacker.
—Su historial como policía habla por sí mismo y no dudo de que como investigador privado no es menos competente.
Acabó de comer, bebió un vaso lleno de Mosela y encendió un enorme puro. No mostraba señales de cansancio, a diferencia de Rienacker y de los dos ayudantes, y yo empezaba a preguntarme qué serían las dos pastillas que se había tomado. Soltó un anillo de humo del tamaño de un donut.
—Gunther, quiero ser cliente suyo. Quiero que encuentre a Gerhard von Gries, preferentemente antes de que lo haga la Sipo. No es que haya cometido ningún delito, entiéndame. Es sólo el custodio de cierta información confidencial que no tengo ningún deseo de que caiga en manos de Himmler.
—¿Qué clase de información confidencial, Herr Primer Ministro?
—Me temo que no se lo puedo decir.
—Mire, señor —dije—. Si voy a remar en un bote quiero saber si tiene vías de agua. Ésa es la diferencia entre un policía normal y yo. Él no tiene que preguntar por qué. Es el privilegio de la independencia.
Goering asintió.
—Admiro la franqueza —dijo—. No me limito a decir que voy a hacer algo, lo hago y lo hago bien. No creo que tenga ningún sentido contratarlo a menos que confíe en usted plenamente. Pero comprenderá que eso le impone ciertas obligaciones, Herr Gunther. El precio de traicionar mi confianza es muy alto.
No lo dudaba ni por un segundo. Dormía tan poco aquellos días que no pensé que perder un poco más de sueño debido a lo que sabía de Goering fuera a representar mucha diferencia. No podía dar marcha atrás. Además, era probable que hubiera algún buen dinero en todo aquello, y yo trato de no huir del dinero si puedo evitarlo. Goering cogió otro par de pastillitas rosas. Parecía tomarlas tan a menudo como podría fumar un cigarrillo.
—Señor, Rienacker le dirá que cuando él y yo nos encontramos en su apartamento esta tarde, me preguntó el nombre del hombre para el que trabajaba, el dueño del Rubens. Me negué a decírselo. Me amenazó con sacármelo a puñetazos. Seguí negándome a decírselo.
Rienacker se inclinó hacia delante.
—Es verdad, Herr Primer Ministro —afirmó.
Yo continué con mi plática.
—Todos mis clientes reciben el mismo trato. Discreción y confidencialidad. No duraría mucho en este negocio si fuera de otro modo.
Goering asintió.
—Eso es hablar con bastante franqueza —dijo—. Déjeme que sea igualmente franco. Muchos puestos en la burocracia del Reich caen bajo mi patronazgo. En consecuencia, a menudo me aborda un antiguo colega, un contacto de negocios, para pedirme un pequeño favor. Bueno, no culpo a la gente por querer mejorar de posición. Si puedo, los ayudo. Pero, claro, les pido otro favor a cambio. Así es como funciona el mundo. Al mismo tiempo, he reunido una buena cantidad de información. Es una reserva de conocimientos en los que me apoyo para conseguir que se hagan las cosas. Sabiendo lo que sé, es más fácil persuadir a la gente para que comparta mi punto de vista. Tengo que pensar en el futuro, para el bien de la madre patria. Incluso ahora hay muchos hombres con influencia y poder que no están de acuerdo con lo que el Führer y yo hemos identificado como prioridades para el adecuado desarrollo de Alemania, para que este maravilloso país nuestro alcance el lugar que le es debido en el mundo.
Se detuvo. Quizá esperara que yo me levantara de un salto para hacer el saludo hitleriano y lanzarme a declamar un par de versos del Horst Wessel, pero yo permanecí inmóvil, asintiendo pacientemente, esperando que llegara al meollo.
—Von Greis era un instrumento para conseguir mi voluntad —dijo, suave como la seda—, así como mis flaquezas. Era tanto mi agente de compras como mi recaudador de fondos.
—Quiere decir que era un artista extorsionador de primera clase.
Goering dio un respingo y sonrió al mismo tiempo.
—Herr Gunther, ser tan sincero y tan objetivo dice mucho en su favor, pero procure que no se convierta en algo compulsivo, por favor. Yo mismo soy un hombre directo, pero no hago virtud de ello. Compréndalo: todo está justificado si es en servicio del Estado. A veces uno debe ser duro. Me parece recordar que fue Goethe quien dijo que uno debe conquistar y gobernar o perder y servir, sufrir o triunfar, ser el yunque o ser el martillo. ¿Lo comprende?
—Sí, señor. Mire, me ayudaría si supiera con quién tenía tratos Von Greis.
Goering negó con la cabeza.
—Realmente, eso no se lo puedo decir. Ahora me toca a mí subirme a la caja de jabón y hablar de discreción y confidencialidad. En ese aspecto, tendrá que trabajar a oscuras.
—Muy bien, señor; haré todo lo que pueda. ¿Tiene una fotografía de ese caballero?
Abrió un cajón y sacó una pequeña instantánea que me entregó.
—La tomaron hace cinco años —dijo—. No ha cambiado mucho.
Miré el hombre de la foto. Al igual que muchos alemanes, llevaba el cabello rubio cortado muy corto, casi rapado, excepto un absurdo rizo que adornaba su amplia frente. La cara, arrugada en muchos sitios, como un viejo paquete de cigarrillos, exhibía un bigote encerado; el efecto general era un cliché del Junker alemán aparecido en un número antiguo de Jugend.
—Tiene también un tatuaje —añadió Goering—. En el brazo derecho. Un águila imperial.
—Muy patriótico —dije.
Me guardé la foto en el bolsillo y pedí un cigarrillo. Uno de los ayudantes de Goering me ofreció uno de la gran caja de plata y me lo encendió con su propio encendedor.
—Tengo entendido que la policía está trabajando sobre la idea de que su desaparición pudiera tener algo que ver con el hecho de ser homosexual.
No dije nada de la información que Neumann me había proporcionado respecto a que la red Fuerza Alemana había asesinado a un aristócrata sin nombre. Hasta que pudiera comprobar esa historia, no tenía sentido desperdiciar lo que podía ser una buena carta.
—Es realmente una posibilidad. —La admisión de Goering sonaba incómoda—. Es cierto, su homosexualidad lo llevaba a ciertos lugares peligrosos y, en una ocasión, incluso hizo que la policía se fijara en él. No obstante, pude encargarme de que se retiraran los cargos. Gerhard no aprendió de lo que debía haber sido una experiencia saludable. Incluso existía una relación con un destacado burócrata. De forma imprudente permití que continuara, con la esperanza de que obligaría a Gerhard a ser más discreto.
Acepté esta información con fuertes reservas. Pensé que era mucho más probable que Goering hubiera dejado que la relación continuara a fin de poder comprometer a Funk —un rival político menor— con el propósito de metérselo en el bolsillo. Es decir, si es que no lo tenía ya.
—¿Tenía Von Greis otros amigos íntimos?
Goering se encogió de hombros y miró a Rienacker, que se removió en su asiento y dijo:
—No había nadie en particular, que sepamos. Pero es difícil decirlo con total seguridad. La mayoría de los chicos cariñosos han pasado a la clandestinidad debido al estado de excepción. Y la mayoría de los antiguos clubes de maricas, como Eldorado, han sido cerrados. De cualquier modo, Herr Von Greis se las arreglaba para tener un cierto número de relaciones casuales.
—Hay una posibilidad —dije— de que en una visita nocturna a algún rincón escondido de la ciudad en busca de sexo, el caballero fuera arrestado por la Kripo de esa zona, recibiera una paliza y luego posiblemente lo metieran en un campo de concentración. Podrían no saber nada de él durante varias semanas. —No se me escapaba la ironía de la situación: aquí estaba yo hablando de la desaparición del servidor de un hombre que era, él mismo, el artífice de tantas otras desapariciones. Me pregunté si él también se daría cuenta de la ironía—. Francamente, señor, una o dos semanas no es demasiado tiempo para estar desaparecido en Berlín en estos momentos.
—Ya se están haciendo averiguaciones en esa dirección —dijo Goering—. Pero tiene razón al mencionarlo. Aparte de eso, lo demás está en sus manos. Por lo que ha averiguado Rienacker, parece ser que las personas desaparecidas son su especialidad. Mi ayudante le proporcionará dinero y cualquier otra cosa que pueda necesitar. ¿Hay algo más?
—Me gustaría intervenir un teléfono —dije después de pensarlo un momento.
Sabía que el Forschungsamt, la Directiva de Investigaciones Científicas, que se encargaba de las escuchas, dependía de Goering. Instalada en el antiguo edificio del Ministerio del Aire, se decía que incluso Himmler tenía que obtener el permiso de Goering para intervenir el teléfono de alguien, y yo sospechaba que era por medio de ese servicio particular como Goering continuaba aumentando la «reserva de información» que Diels había dejado en manos de su anterior jefe.
Goering sonrió.
—Está bien informado. Como desee. —Se volvió y habló con su ayudante—. Encárguese de ello. Dele prioridad. Y asegúrese de que Herr Gunther recibe una transcripción diaria.
—Sí, señor —dijo el hombre.
Escribí un par de números en un papel y se lo di. Entonces Goering se puso en pie.
—Éste es su caso más importante —dijo, apoyando ligeramente la mano en mi hombro. Me acompañó hasta la puerta. Rienacker nos siguió a corta distancia—. Y si tiene éxito, no tendrá queja de mi generosidad.
¿Y si no tenía éxito? Por el momento, prefería olvidar esa posibilidad.