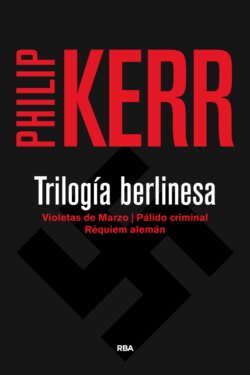Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12
ОглавлениеEra ya casi de día cuando llegué de vuelta a mi apartamento. La brigada de limpieza estaba muy atareada en las calles, borrando las pintadas nocturnas del Partido Comunista —«El Frente Rojo vencerá» y «Larga vida a Thaelman y Torgler»— antes de que la ciudad se despertara al nuevo día.
Sólo había dormido un par de horas cuando el sonido de las sirenas y los pitidos me arrancaron violentamente de mi tranquilo sueño. Era un simulacro de ataque aéreo.
Enterré la cabeza bajo la almohada y traté de no hacer caso de los golpes que el vigilante de la zona daba en la puerta, pero sabía que tendría que dar cuenta de mi ausencia más tarde, y que si no conseguía dar una explicación verificable, tendría que pagar una multa.
Treinta minutos después, cuando los silbatos y las sirenas habían hecho sonar la señal de que había pasado el peligro, no parecía tener mucho sentido volver a la cama. Así que compré un litro de leche extra al lechero de la Bolle y me preparé una enorme tortilla.
Inge llegó al despacho justo después de las nueve. Sin demasiada ceremonia se sentó al otro lado de mi escritorio y me observó mientras acababa de tomar algunas notas.
—¿Viste a tu amigo? —le pregunté después de un momento.
—Fuimos al teatro.
—¿Sí? ¿Y qué visteis?
Me di cuenta de que quería saberlo todo, incluyendo detalles que no guardaban ninguna relación con el hecho de que conociera a Paul Pfarr.
—La base Wallah. Era bastante mala, pero a Otto pareció gustarle. Insistió en pagar las entradas, así que no necesité gastar nada.
—¿Y qué hicisteis luego?
—Fuimos a la cervecería Baarz. Fue odioso. Un lugar auténticamente nazi. Todo el mundo se puso en pie y saludó cuando la radio tocó Horst Wessel y Deutschland Über Alles. Tuve que hacerlo yo también y es algo que detesto. Me hace sentirme como si estuviera llamando un taxi. Otto bebió mucho y se puso bastante charlatán. Yo bebí también bastante, en realidad, y no me siento muy fina esta mañana. —Encendió un cigarrillo—. De cualquier modo, Otto sólo conocía vagamente a Pfarr. Dice que en el DAF, era tan popular como un hurón en una conejera, y no es difícil entender por qué. Pfarr investigaba la corrupción y el fraude en el Sindicato Obrero. Como resultado de sus investigaciones, dos tesoreros del Sindicato Obrero del Transporte fueron destituidos y enviados a un campo de concentración, uno detrás de otro; el presidente del comité del taller de la Koch-Strasse, de la Ullstein, la gran empresa de imprenta, fue declarado culpable de robar fondos y ejecutado; Rolf Togotzes, cajero del Sindicato Obrero del Metal, fue enviado a Dachau... Si alguna vez hubo alguien que tuviera enemigos, ése era Paul Pfarr. Al parecer hubo muchas caras sonrientes en el departamento cuando se supo que Paul Pfarr había muerto.
—¿Alguna idea de qué estaba investigando en el momento de su muerte?
—No, por lo que parece nunca dejaba ver sus cartas. Le gustaba trabajar a través de informadores, acumulando pruebas hasta que estaba listo para presentar cargos oficialmente.
—¿Tenía algún compañero allí?
—Sólo una taquimecanógrafa, una chica llamada Marlene Sahm. Otto, mi amigo, si se le puede llamar así, se enamoriscó de ella y le pidió que saliera con él un par de veces. No pasó gran cosa. Me temo que ésa es la historia de su vida. Pero sí que se acordaba de la dirección. —Inge abrió el bolso y consultó un pequeño cuaderno de notas—. Nollendorfstrasse número 23. Probablemente sabrá en qué andaba metido.
—Ese amigo tuyo, Otto, suena bastante como un conquistador.
—Eso es lo que él dijo de Pfarr —dijo Inge, riendo—. Estaba bastante seguro de que engañaba a su mujer, que tenía una amante. Lo había visto varias veces con una mujer en el mismo club nocturno. Me dijo que Pfarr parecía incómodo al ser descubierto. Otto dijo que ella era toda una belleza, aunque un poco llamativa. Pensaba que se llamaba Vera, o Eva, o algo por el estilo.
—¿Se lo ha contado a la policía?
—No. Dice que no se lo han preguntado. Mirándolo bien, prefiere no tener nada que ver con la Gestapo a menos que no pueda evitarlo.
—¿Quiere decir que ni siquiera lo han interrogado?
—Por lo que parece, no.
—Me pregunto a qué juegan —dije sacudiendo la cabeza—. Gracias por lo que has hecho —añadí después de pensar durante un minuto—; espero que no fuera muy molesto.
Negó con la cabeza y preguntó:
—¿Y tú? Pareces cansado.
—Estuve trabajando hasta tarde. Y luego esta mañana hubo un maldito simulacro de ataque aéreo.
Me masajeé la parte superior de la cabeza, tratando de volverla a la vida. No le conté nada a Inge sobre Goering. No había ninguna necesidad de que supiera más de lo necesario. Así era más seguro para ella.
Esa mañana llevaba un vestido de algodón verde oscuro con cuello rizado y puños con volantes de encaje blanco almidonado. Por un breve momento alimenté la fantasía de verme a mí mismo levantándole el vestido y familiarizándome con la curva de sus nalgas y la profundidad de su sexo.
—Esa chica, la amante de Pfarr. ¿Vamos a tratar de encontrarla?
Negué con la cabeza.
—La poli se enteraría. Y la cosa podría ponerse difícil. Tienen mucho interés en encontrarla ellos mismos, y no me gustaría empezar a hurgar en esa nariz cuando ya hay un dedo metido en ella.
Cogí el teléfono y pedí que me pusieran con la casa de Six. Fue Farraj, el mayordomo, quien contestó.
—¿Están Herr Six o Herr Haupthändler en casa? Soy Bernhard Gunther.
—Lo siento, señor, pero los dos están en una reunión esta mañana. Y luego creo que irán a la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Quiere que les dé algún recado?
—Sí —dije—. Dígales a los dos que me estoy acercando.
—¿Es eso todo, señor?
—Sí, ellos sabrán de qué se trata. Y no se olvide de darles el mensaje a los dos, Farraj, por favor.
—Sí, señor.
Colgué el teléfono.
—Bien, es hora de ponernos en marcha.
Nos costó diez pfennigs ir por la U-Bahn hasta la estación del Zoológico, vuelta a pintar para que tuviera un aspecto particularmente elegante para la quincena olímpica. Incluso habían dado una nueva capa de pintura blanca a los muros de las casas que quedaban detrás de la estación. Pero por encima de la ciudad, allí donde la aeronave Hindenburg rugía yendo y viniendo, llevando a remolque la bandera olímpica, el cielo había reunido una hosca pandilla de nubes gris oscuro. Cuando salimos de la estación, Inge miró hacia arriba y dijo:
—Les estaría bien empleado que lloviera. Mejor aún, que lloviera las dos semanas enteras.
—Ésa es la única cosa que no pueden controlar —dije. Nos acercábamos al final de la Kurfürstenstrasse—. Mira, mientras Herr Haupthändler está fuera con su patrón, me propongo echar una mirada a sus habitaciones. Espérame en el restaurante Aschinger. —Inge empezó a protestar, pero yo continué hablando—. El allanamiento es un delito grave, y no quiero que estés cerca si las cosas se ponen mal. ¿Entiendes?
Me miró con el ceño fruncido y luego asintió.
—Asqueroso —musitó mientras yo me alejaba.
El número 120 era un edificio de cinco plantas, con pisos de aspecto caro, del tipo de los que tienen una gruesa puerta negra tan pulimentada que podría utilizarse como espejo en los camerinos de una banda de jazz negra. Llamé al diminuto portero con la enorme aldaba de bronce en forma de espuela. Tenía un aspecto tan despierto como un oso perezoso drogado. Le puse la placa de la Gestapo delante de los ojillos lacrimosos. Al mismo tiempo le solté «Gestapo» y, empujándolo sin miramientos, entré rápidamente en el vestíbulo. El portero rezumaba miedo por todos y cada uno de sus descoloridos poros.
—¿Cuál es el apartamento de Herr Haupthändler?
Al comprender que no iban a arrestarlo y enviarlo a un campo de concentración, el portero se relajó un poco.
—Segundo piso, apartamento cinco. Pero ahora no está en casa.
Chasqueé los dedos ante su cara.
—La llave maestra, démela.
Con manos ansiosas, sin vacilar, sacó un pequeño haz de llaves y eligió una del llavero. Se la arrebaté de sus temblorosos dedos.
—Si Herr Haupthändler vuelve, llame por el teléfono, deje que suene una vez y luego cuelgue. ¿Está claro?
—Sí, señor —dijo tragando saliva ruidosamente.
El piso de Haupthändler consistía en un conjunto de habitaciones, de tamaño enorme, en dos niveles, con dinteles en arco y un brillante suelo de madera cubierto con espesas alfombras orientales. Todo estaba ordenado y bien bruñido, hasta tal punto que parecía como si nadie viviera allí. En el dormitorio había dos grandes camas gemelas, un tocador y un puf. La gama de colores era melocotón, verde jade y gris claro, con predominio del primero. No me gustó. Encima de una de las camas había una maleta abierta, y por el suelo bolsas vacías de diversos almacenes, entre ellos C & A, Grunfeld’s, Gerson’s y Tietz. Registré las maletas. La primera que miré parecía de mujer, y me sorprendió ver que todo lo que contenía era, o por lo menos parecía, totalmente nuevo. Algunas de las prendas tenían aún las etiquetas de la tienda, e incluso las suelas de los zapatos estaban sin usar. En cambio, la otra maleta, que imaginé sería la de Haupthändler, no tenía nada nuevo, salvo algunos artículos de tocador. No había ningún collar de diamantes. Pero encima del tocador encontré una carpeta del tamaño de una cartera con dos billetes de avión de la Deutsche Lufthansa, para el vuelo del lunes por la noche a Croydon, Londres. Eran billetes de ida y vuelta, reservados a nombre de Herr y Frau Teichmüller.
Antes de dejar el apartamento de Haupthändler llamé al Adlon. Cuando Hermine contestó le di las gracias por ayudarme con la historia de la princesa Mushmi. No pude saber si la gente de Goering en la Forschungsamt había intervenido el teléfono ya; no oí ningún clic ni ninguna resonancia extra en la voz de Hermine. Pero sabía que si habían puesto una escucha en el teléfono de Haupthändler, yo tendría que ver una transcripción de mi conversación con Hermine aquel mismo día. Era una forma tan buena como cualquier otra de poner a prueba la cooperación del primer ministro.
Dejé las habitaciones de Haupthändler y volví a la planta baja. El portero surgió de la portería y tomó posesión de su llave maestra de nuevo.
—No hablará con nadie de mi visita. De lo contrario las cosas se le pondrán feas. ¿Lo ha entendido?
Asintió en silencio. Saludé con brío, algo que los hombres de la Gestapo no hacen nunca, prefiriendo como prefieren pasar lo más inadvertidos posible, pero cargando las tintas para conseguir el mayor efecto.
—¡Heil Hitler! —dije.
—¡Heil Hitler! —repitió el portero, y, al devolver el saludo, se las arregló para dejar caer las llaves.
—Tenemos hasta el lunes por la noche para tirar del hilo —dije, sentándome a la mesa de Inge. Le conté lo de los billetes de avión y las dos maletas—. Lo curioso es que la maleta de la mujer estaba llena de cosas nuevas.
—Parece que tu Herr Haupthändler sabe cómo tratar a las chicas.
—Todo era nuevo. El liguero, el bolso, los zapatos. No había ni un artículo en esa maleta que pareciera haber sido usado antes. Bueno, ¿qué explicación le encuentras a eso?
Inge se encogió de hombros. Seguía un poco picada por haberla dejado fuera.
—Puede que haya conseguido un nuevo empleo, vendiendo ropa de mujer a domicilio. —Enarqué las cejas.
—Está bien. Puede que esa mujer que se lleva a Londres no tenga ropa bonita.
—Más bien será que no tiene ropa en absoluto. Una mujer bastante rara, ¿no crees?
—Bernie, ven conmigo a casa y te mostraré a una mujer sin ropa.
Durante un segundo jugueteé con esa idea. Pero proseguí:
—No, estoy convencido de que la novia fantasma de Haupthändler está empezando este viaje con un ropero totalmente nuevo, de arriba abajo. Como una mujer sin pasado.
—O como una mujer que empieza de nuevo —dijo Inge. La teoría iba tomando forma en su cabeza mientras hablaba. Con mayor convicción añadió—: Una mujer que ha tenido que romper con su anterior existencia. Una mujer que no podía volver a casa a recoger sus cosas, porque no había tiempo. No, eso no funciona. Después de todo, tiene hasta el lunes por la noche. Así que quizá tiene miedo de volver a casa, por si hay alguien esperándola allí.
Asentí con señal de aprobación y estaba a punto de seguir con esa línea de razonamiento cuando me encontré con que ella se me había adelantado.
—Quizá —dijo— esa mujer era la amante de Pfarr, la que la policía está buscando. Vera, o Eva, no recuerdo.
—¿Y Haupthändler está metido en esto con ella? Sí —dije pensativamente—, eso podría encajar. Puede que Pfarr le diera el pasaporte a su amante cuando descubrió que su esposa estaba embarazada. Es bien sabido que la perspectiva de la paternidad ha hecho recuperar el buen sentido a algunos hombres. Pero también resulta que eso estropea las cosas para Haupthändler, que pudiera haber tenido ambiciones en lo que a Frau Pfarr se refiere. Puede que Haupthändler y esa mujer, Eva, se reunieran y decidieran representar el papel del amante agraviado (en tándem, como si dijéramos) y además hacerse con un poquito de dinero de paso. También pudiera ser que Pfarr le contara a Eva lo de las joyas de su mujer.
Me puse de pie, acabándome la bebida.
—Entonces pudiera ser que Haupthändler esté escondiendo a Eva en algún sitio.
—Eso suma tres «pudiera». Más de los que suelo tomar para almorzar. Uno más y voy a vomitar. —Miré el reloj—. Vamos, podemos pensar un poco más en esto de camino.
—¿De camino adónde?
—Kreuzberg.
Me apuntó con un dedo de una manicura perfecta.
—Y en esta ocasión no me vas a dejar en algún sitio seguro mientras tú te guardas toda la diversión para ti. ¿Entendido?
Le sonreí y me encogí de hombros.
—Entendido.
Kreuzberg, la Colina de la Cruz, está al sur de la ciudad, en el parque Viktoria, cerca del aeropuerto Tempelhof. Es donde se reúnen los pintores para vender sus cuadros. A sólo una manzana de distancia del parque, Chamissoplatz es una plaza rodeada de viviendas altas y grises, con aspecto de fortalezas. La pensión Tillessen ocupaba la esquina del número diecisiete, pero con las contraventanas cerradas y recubiertas de carteles del partido y pintadas del Partido Comunista no parecía que hubiera tenido huéspedes desde los tiempos en que Bismarck se había dejado crecer el primer bigote. Fui hasta la puerta frontal y la encontré cerrada. Inclinándome, miré por el buzón, pero no había señales de que hubiera nadie allí.
En la puerta de al lado, en la oficina de Heinrich Billinger, contable «alemán», el carbonero estaba entregando bloques de carbón marrón, en lo que parecía una artesa de panadería. Le pregunté si recordaba cuándo habían cerrado la pensión. Se limpió la frente llena de hollín, y luego escupió mientras trataba de recordar.
—Nunca ha sido lo que se puede decir una pensión normal —declaró finalmente. Miró dudoso a Inge y, escogiendo cuidadosamente las palabras, añadió—: Más bien lo que podría llamarse una casa de mala reputación. No un burdel declarado, ya me entiende. Sólo ese tipo de sitios donde una puta se lleva a sus clientes. Recuerdo haber visto salir algunos hombres de ahí hace sólo un par de semanas. El dueño nunca compraba carbón de forma regular; sólo una carga de vez en cuando. Pero cuándo cerró, no podría decirlo. Si es que está cerrada, ¿eh? No juzgue por el aspecto que tiene. A mí me parece que siempre ha tenido el mismo.
Llevé a Inge a la parte de atrás, hasta un pequeño callejón empedrado, con garajes y trasteros a los dos lados. Unos gatos vagabundos permanecían sentados, asquerosamente independientes, en lo alto de los muros de ladrillo; había un colchón abandonado en un portal, con sus entrañas de hierro desparramándose hasta el suelo; alguien había tratado de prenderle fuego, y me acordé del armazón ennegrecido de la cama de las fotografías que Illmann, el forense, me había enseñado. Nos detuvimos frente a lo que pensé que sería el garaje perteneciente a la pensión y miré por la sucia ventana, pero era imposible ver nada.
—Volveré a buscarte dentro de un minuto —dije, y trepé por la cañería del desagüe que subía por un lado del garaje hasta el tejado de hierro acanalado.
—Que no se te olvide —me gritó.
Crucé a gatas, con cautela, el muy oxidado tejado, no atreviéndome a ponerme de pie para no concentrar todo mi peso en un único punto. Al final del tejado, mirando hacia abajo, vi un pequeño patio que llevaba a la pensión. La mayoría de las ventanas estaban cubiertas con unas sucias cortinas de red, y no había señales de vida en ninguna de ellas. Busqué una forma de bajar, pero no había ninguna cañería y el muro de la propiedad colindante era demasiado bajo para serme útil. Era una suerte que la parte trasera de la pensión ocultara la vista del garaje a cualquiera que pudiera haber levantado la vista desde un aburrido libro de cuentas. No había más remedio que saltar, aunque era una altura de más de cuatro metros. Lo conseguí, pero las palmas de los pies me escocieron durante varios minutos, como si las hubieran golpeado con un trozo de manguera de goma. La puerta trasera del garaje no estaba cerrada con llave y, salvo por una pila de viejos neumáticos de automóvil, no tenía nada. Descorrí el cerrojo de la puerta doble y dejé entrar a Inge. Luego volví a echar el cerrojo. Durante un momento permanecimos en silencio, mirándonos en la penumbra, y casi me permití besarla. Pero hay sitios mejores para besar a una chica bonita que un garaje abandonado en Kreuzberg.
Cruzamos el patio, y cuando llegamos a la puerta trasera de la pensión, probé a mover la manija. La puerta siguió cerrada.
—¿Y ahora qué? —dijo Inge—. ¿Una ganzúa? ¿Una llave maestra?
—Algo parecido —dije, y abrí la puerta de una patada.
—Muy sutil —dijo, mirando cómo la puerta quedaba colgando de los goznes—. Doy por supuesto que has decidido que no hay nadie dentro.
Le sonreí.
—Cuando miré por el buzón vi un montón de correspondencia sin abrir encima del felpudo. —Entré. Ella vaciló el tiempo suficiente para que yo la mirara—. Está bien. No hay nadie. Apostaría a que no ha habido nadie desde hace tiempo.
—Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí?
—Estamos echando una mirada, eso es todo.
—Haces que suene como si estuviéramos en los almacenes Grunfeld —dijo, y me siguió por el lóbrego pasillo de piedra.
El único sonido era el de nuestros propios pasos, los míos fuertes y decididos, los de ella nerviosos, casi de puntillas.
Al final del pasillo me detuve y miré al interior de una cocina grande y muy maloliente. Había montones de platos sucios apilados desordenadamente. Había queso y carne cubiertos de larvas de mosca en la mesa de la cocina. Un insecto abotargado zumbó rozándome la oreja. Sólo con entrar, la peste era insoportable. Detrás de mí, oí toser a Inge de una forma que era casi una arcada. Me apresuré hasta la ventana y la abrí. Durante un momento permanecimos allí disfrutando del aire limpio. Luego, mirando el suelo, vi que había algunos papeles delante de la estufa. Una de las puertas del incinerador estaba abierta, y me incliné hacia delante para echar una ojeada. Dentro estaba lleno de papel quemado, la mayoría convertido en cenizas, pero aquí y allí había extremos o esquinas de algo que las llamas no habían acabado de consumir.
—Mira a ver si puedes rescatar algo de eso —dije—. Parece ser que alguien tenía mucha prisa en borrar sus huellas.
—¿Algo en particular?
—Cualquier cosa legible, supongo.
Fui hasta la puerta de la cocina.
—¿Dónde estarás?
—Voy a echar un vistazo arriba. —Señalé con el pulgar al montaplatos—. Si me necesitas, da un grito por el hueco.
Asintió en silencio y se arremangó.
Arriba, y al mismo nivel de la puerta frontal, había incluso más desorden. Detrás del escritorio, había cajones vacíos con el contenido desparramado por la desgastada alfombra, y las puertas de todos los armarios estaban fuera de las bisagras. Me recordó la confusión del apartamento de Goering en la Derfflingerstrasse. En su mayor parte, las tablas del suelo del dormitorio habían sido arrancadas, y había huellas de que se había rebuscado con una escoba por algunas de las chimeneas. Luego entré en el comedor. La sangre había salpicado el papel blanco de las paredes como si fuera un arañazo enorme, y en la alfombra había una mancha del tamaño de una bandeja. Pisé algo duro y me incliné para recoger algo que parecía una bala. Era un peso de plomo, incrustado de sangre. Lo sopesé en la mano y luego me lo metí en el bolsillo de la chaqueta.
La repisa de madera del montaplatos también estaba manchada de sangre. Metí la cabeza por el hueco para darle un grito a Inge y me dieron náuseas, de tan fuerte como era el olor a putrefacción. Retrocedí tambaleándome. Había algo atascado en el hueco, y no era un desayuno. Tapándome la boca y la nariz con el pañuelo, volví a meter la cabeza por el agujero. Mirando hacia abajo vi que el ascensor estaba parado entre dos pisos. Mirando hacia arriba vi que en el lugar donde cruzaba la polea, una de las cuerdas que lo sujetaba había sido bloqueada con un trozo de madera. Sentándome en la repisa, con la mitad superior del cuerpo en el hueco, estiré el brazo y quité el trozo de madera. La cuerda se deslizó por delante de mi cara, y por debajo de mí el montaplatos cayó a plomo hasta la cocina con un fuerte golpe. Oí el grito sobresaltado de Inge, y luego volvió a gritar, sólo que esta vez era un alarido más largo y sostenido.
Salí a toda velocidad del comedor, bajé las escaleras hasta el sótano y la encontré en el pasillo, fuera de la cocina, apoyada en la pared como si estuviera enferma.
—¿Estás bien?
Tragó ruidosamente.
—Es horrible.
—¿El qué?
Entré en la cocina. Oí que Inge decía:
—No entres ahí, Bernie.
Pero era demasiado tarde.
El cuerpo descansaba a un lado del montaplatos, encogido en posición fetal como alguno de esos temerarios a punto de desafiar las cataratas del Niágara dentro de un barril de cerveza. Mientras lo miraba, me pareció que la cabeza se volvía, y me costó un momento darme cuenta de que estaba cubierta de gusanos, una máscara brillante de gusanos que se alimentaban de la ennegrecida cara. Tragué con fuerza varias veces. Tapándome una vez más la nariz y la boca, avancé para mirarlo más de cerca, lo bastante cerca como para oír el ligero crujido, como una suave brisa entre las hojas húmedas, hecho por cientos de pequeñas piezas bucales. Con mis escasos conocimientos de medicina forense, sabía que al poco tiempo de la muerte las moscas no sólo ponen sus huevos en las partes húmedas de un cadáver, como los ojos y la boca, sino también en las heridas abiertas. Por el número de larvas que se alimentaban en la parte superior del cráneo y en la sien derecha, lo más probable es que la víctima hubiera sido golpeada hasta morir. Por la ropa podía deducir que el cuerpo era de un hombre, y juzgando por la evidente calidad de los zapatos, de un hombre rico. Metí la mano en el bolsillo derecho de la chaqueta y lo volví del revés. Cayeron al suelo unos trozos de papel y algunas monedas, pero nada que pudiera identificarlo. Palpé la zona de alrededor del bolsillo de arriba, pero parecía estar vacío, y no me sentía con ánimos para meter la mano entre su rodilla y la cabeza agusanada para asegurarme. Al retirarme hacia la ventana para respirar, se me ocurrió una idea.
—¿Qué estás haciendo, Bernie?
La voz parecía más entera ahora.
—Quédate donde estás —le dije—. No tardaré. Sólo quiero ver si puedo averiguar quién era nuestro amigo.
Oí cómo tragaba aire con fuerza, y el roce de una cerilla cuando encendió un cigarrillo. Encontré un par de tijeras de cocina y volví al montaplatos, donde corté la manga de la chaqueta a lo largo hasta el antebrazo del hombre. Sobre la piel verdosa y amoratada, con sus venas veteadas, el tatuaje seguía siendo visible, aferrándose al antebrazo como un insecto grande y negro que, en lugar de darse un banquete en la cabeza con esos gusanos y moscas inferiores, había elegido comer solo, en un trozo mayor de carroña. Nunca he comprendido por qué se tatúan los hombres. Uno pensaría que hay cosas mejores que hacer que mutilar el propio cuerpo. Sin embargo, hace que identificar a alguien sea relativamente fácil, y se me ocurrió que no pasaría mucho tiempo antes de que fuera obligatorio que todos los ciudadanos alemanes se tatuaran. Pero en aquel caso, el águila imperial alemana identificaba a Gerhard von Greis con tanta certeza como si me hubieran entregado su carné del partido y su pasaporte.
Inge sacó la cabeza por la puerta.
—¿Tienes idea de quién es?
Me arremangué y metí el brazo en el incinerador.
—Sí —dije, tanteando entre las cenizas frías.
Los dedos tocaron algo largo y duro. Lo saqué y lo miré objetivamente. Apenas estaba quemado. No era el tipo de madera que arde fácilmente. En la parte más gruesa estaba partido, revelando otro peso de plomo y un encaje vacío para el que había encontrado arriba, en la alfombra del comedor.
—Se llamaba Von Greis, y era un artista de la extorsión de alto nivel. Parece que le dieron la liquidación final y permanente. Alguien lo peinó con esto.
—¿Qué es?
—Un trozo de taco de billar roto —dije, y lo volví a tirar dentro de la estufa.
—¿No tendríamos que decírselo a la policía?
—No tenemos tiempo para ayudarles a hacer averiguaciones. En cualquier caso, no en este momento. Tendríamos que pasarnos el resto del fin de semana contestando preguntas estúpidas.
Pensaba, además, que un par de días más recibiendo los honorarios de Goering no vendrían mal, pero eso me lo guardé para mí.
—¿Y qué pasa con él, con el muerto?
Miré de nuevo el cuerpo agusanado de Von Greis y luego me encogí de hombros.
—Él no tiene prisa —dije—. Además, no querrías estropear la merienda, ¿verdad?
Recogimos los fragmentos de papel que Inge había conseguido rescatar del interior de la estufa y cogimos un taxi para volver al despacho. Serví dos coñacs largos. Inge bebió el suyo con gratitud, sujetando el vaso con ambas manos, como una niña pequeña ansiosa por beberse la limonada. Me senté en el brazo de su silla y le rodeé los temblorosos hombros con el brazo, atrayéndola hacia mí. La muerte de Von Greis aceleraba nuestra creciente necesidad de estar cerca el uno del otro.
—Me temo que no estoy acostumbrada a encontrarme cadáveres —dijo con una sonrisa avergonzada—. Y mucho menos aún cuerpos tan descompuestos que aparecen inesperadamente en un montaplatos.
—Sí, tiene que haber sido todo un susto. Siento que tuvieras que verlo. Tengo que admitir que te había abandonado un poco.
—Resulta difícil creer que fue algo humano —dijo con un ligero estremecimiento—. Parecía tan... tan vegetal; como un saco de patatas podridas.
Resistí la tentación de hacer otro comentario de mal gusto. En lugar de ello fui a mi escritorio, extendí los fragmentos de papel que habíamos recogido en la cocina de Tillessen y los estudié. En su mayoría eran cuentas, pero había uno que el fuego casi no había tocado que me interesó mucho.
—¿Qué es? —preguntó Inge.
Cogí el trozo de papel entre el índice y el pulgar.
—Un recibo salarial.
Se levantó para mirarlo más de cerca.
—De un pago hecho por la Gesellschaft Reichsautobahnen a uno de sus obreros de la construcción de autopistas.
—¿De quién es?
—De un tipo llamado Hans Jürgen Bock. Hasta hace poco, estaba en la cárcel con un tal Kurt Mutschmann, un reventador de cajas fuertes.
—Y tú crees que ese Mutschmann pudiera haber sido el que abrió la caja de los Pfarr, ¿no es así?
—Tanto él como Bock son miembros de la misma red, como también lo era el propietario de ese hotel que acabamos de visitar.
—Pero si Bock está en una red con Mutschmann y Tillessen, ¿qué hace trabajando en las obras de una autopista?
—Ésa es una buena pregunta.
Me encogí de hombros y añadí:
—¿Quién sabe?, quizá esté tratando de ir por el camino recto. Sea como sea, tendremos que hablar con él.
—Quizá pueda decirnos dónde está Mutschmann.
—Es posible.
—Y Tillessen.
Negué con la cabeza.
—Tillessen está muerto —expliqué—. Mataron a Von Greis golpeándolo con un palo de billar roto. Hace unos días, en el depósito de cadáveres de la policía, vi lo que había pasado con la otra mitad de ese palo de billar. Se lo habían metido a Tillessen por la nariz, hasta el cerebro.
Inge hizo una mueca.
—Pero ¿cómo sabes que era Tillessen?
—No lo sé seguro —admití—. Pero sé que Mutschmann está escondido y que fue con Tillessen con quien se fue a vivir cuando salió de la cárcel. No creo que Tillessen hubiera dejado un cadáver en su propia pensión si hubiera podido evitarlo. Según mis últimas noticias, la policía todavía no había identificado el cadáver, así que supongo que debe de ser Tillessen.
—Pero ¿por qué no podría ser Mutschmann?
—No lo veo así. Hace un par de días mi informador me dijo que habían puesto precio a la cabeza de Mutschmann, y para entonces ya habían sacado del Landwehr el cuerpo con el palo de billar en la nariz. No, sólo puede ser Tillessen.
—¿Y Von Greis? ¿Era también un miembro de esa red?
—No de ésa, pero sí de otra mucho más poderosa. Trabajaba para Goering. En cualquier caso, no puedo explicarme por qué estaría allí.
Hice girar un poco de coñac por toda la boca, como si fuera un enjuague, y después de tragarlo cogí el teléfono y llamé al Reichsbahn. Hablé con un empleado del departamento de nóminas.
—Me llamo Rienacker —dije—. Kriminalinspektor Rienacker, de la Gestapo. Estamos interesados en saber el paradero de un trabajador de la construcción de autopistas llamado Hans Jürgen Bock, referencia 30-4-232564. Puede sernos de ayuda para detener a un enemigo del Reich.
—Sí —contestó el empleado sumisamente—. ¿Qué desea saber?
—Evidentemente, en qué sección de la autopista está trabajando y si estará allí hoy o no.
—Si puede esperar un minuto, por favor, iré a comprobar el archivo.
Pasaron unos minutos.
—Bonita actuación la tuya, ¿eh? —dijo Inge.
Tapé el auricular y dije:
—Hay que ser muy valiente para negarse a cooperar con alguien que llama y dice que es de la Gestapo.
El empleado volvió al teléfono y me dijo que Bock estaba en una zona de trabajo en las afueras del Gran Berlín, en el tramo de Berlín a Hannover.
—Específicamente, en la sección entre Brandeburgo y Lehnin. Le sugiero que se ponga en contacto con la oficina de la obra, a unos dos kilómetros a este lado de Brandeburgo. Son unos setenta kilómetros. Vaya hasta Potsdam y luego coja la Zeppelin Strasse. Después de unos cuarenta kilómetros tome la A-Bahn en Lehnin.
—Gracias —dije—. ¿Estará trabajando hoy?
—Lo siento, no lo sé —dijo el empleado—. Muchos no trabajan los sábados. Pero incluso si no está trabajando, probablemente lo encontrará en los barracones de los obreros. Viven en el emplazamiento de las obras, ¿sabe?
—Ha sido usted muy servicial —dije, y añadí con la pomposidad típica de los oficiales de la Gestapo—: Informaré de su eficiencia a sus superiores.