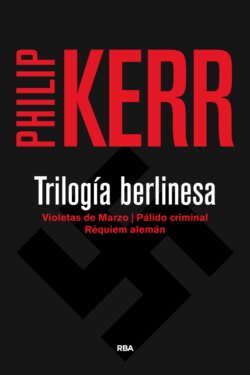Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13
Оглавление—Es típico de esos malditos nazis —decía Inge—; construyen las carreteras del pueblo antes que el coche del pueblo.
Íbamos por la autovía Avus hacia Potsdam, e Inge se refería al muy postergado coche de la Fuerza por la Alegría, el KdF-Wagen. Era un tema que evidentemente se tomaba muy a pecho.
—Si quieres saber mi opinión, es como poner el carro delante de los bueyes. Quiero decir, ¿quién necesita esas autopistas gigantescas? No es que nuestras carreteras tengan nada malo. Y no es que haya tantos coches en Alemania. —Se volvió de lado en su asiento a fin de verme mejor mientras continuaba hablando—. Tengo un amigo, ingeniero, que me ha dicho que están construyendo una autopista justo a través del Corredor Polaco, y que está en proyecto otra que cruce Checoslovaquia. Bueno, ¿para qué otra cosa podrían querer hacerlo si no fuera para trasladar a un ejército?
Carraspeé antes de responder y así gané un par de segundos para pensármelo.
—No veo que las autopistas sean de mucho valor militar, y no hay ninguna al oeste del Rin, hacia Francia. De todos modos, en un tramo recto de carretera, un convoy de camiones es un blanco más fácil para un ataque aéreo.
Este último comentario provocó una risa cortante y burlona de mi compañera.
—Es precisamente para eso para lo que están preparando a la Luftwaffe; para proteger los convoyes.
—Quizá sí —dije encogiéndome de hombros—. Pero si lo que buscas es la verdadera razón de que Hitler haya construido esas carreteras, entonces hay una mucho más sencilla. Es un medio fácil para reducir las cifras de desempleo. Un hombre que recibe ayuda del Estado se arriesga a perderla si rechaza una oferta de empleo en las autopistas. Así que la acepta. ¿Quién sabe?, puede que sea eso lo que le ha sucedido a Bock.
—Tendrías que darte una vuelta por Wedding y Neukölln alguna que otra vez —dijo refiriéndose a los únicos reductos de simpatía hacia el Partido Comunista que quedaban en Berlín.
—Bueno, por supuesto, están los que lo saben todo sobre la paga y las condiciones de trabajo miserables de las autopistas. Supongo que muchos de ellos piensan que es mejor no apuntarse para recibir ayuda y así evitar que los envíen a trabajar a ellas.
Estábamos entrando en Potsdam por la Neue Köningstrasse. Potsdam: un santuario donde los antiguos residentes de la ciudad encienden velas a los gloriosos días pasados de la patria y a su propia juventud; el esqueleto abandonado y silencioso de la Prusia Imperial. Con un aspecto más francés que alemán, es como un museo, donde las antiguas maneras de hablar y sentir se preservan con reverencia, donde el conservadurismo es absoluto y las ventanas están tan limpias como el cristal de los retratos del káiser.
Un par de kilómetros más allá, por la carretera de Lehnin, lo pintoresco cedía el paso bruscamente a lo caótico. Allí donde en un tiempo hubo uno de los paisajes más hermosos de las afueras de Berlín, ahora había la maquinaria de obras y el desgarrado valle pardo que era el tramo Lehnin-Brandeburgo a medio construir de la autopista. Más cerca de Brandeburgo, en un grupo de barracones de madera y de máquinas excavadoras inactivas, me detuve y le pregunté a un obrero dónde estaba el cobertizo del capataz. Me señaló a un hombre que se encontraba a unos pocos metros más allá.
—Si quiere hablar con él, es ese que está allí.
Le di las gracias y aparqué el coche. Bajamos.
El capataz era un hombre robusto, de estatura mediana, cara roja y con una barriga mayor que la de una mujer en los últimos días de su embarazo: le colgaba por encima de los pantalones como si fuera la mochila de un montañero. Se volvió para mirarnos según nos acercábamos, y casi como si se estuviera preparando para enfrentarse a mí, se subió los pantalones, se secó la mandíbula con barba de tres días con el dorso de la mano, del tamaño de una pala, y desplazó la mayor parte de su peso hacia el talón del pie.
—Hola —grité, cuando estuvimos bastante cerca de él—. ¿Es usted el capataz? —No dijo nada—. Me llamo Gunther, Bernhard Gunther. Soy un investigador privado, y ésta es mi ayudante, Fräulein Inge Lorenz.
Le entregué mi identificación. El capataz saludó con un gesto a Inge y volvió a mirar mi licencia. Había una precisión tal en su conducta que parecía casi simiesca.
—Peter Welser —dijo—. ¿Qué puedo hacer por ustedes?
—Me gustaría hablar con Herr Bock. Confío en que podrá ayudarnos. Estamos buscando a una persona desaparecida.
Welser soltó una risita y volvió a subirse los pantalones.
—Por los clavos de Cristo, ésa sí que es buena. —Sacudió la cabeza y luego escupió al suelo—. Sólo en esta semana han desaparecido tres obreros. Quizá podría contratarle para tratar de encontrarlos, ¿eh?
Volvió a reírse.
—¿Era Bock uno de ellos?
—Joder, no —dijo Welser—. Es un trabajador de los buenos. Un ex presidiario que está tratando de vivir honradamente. Espero que no lo vayan a estropear.
—Herr Welser, sólo quiero hacerle un par de preguntas, no fisgar en su vida y llevármelo luego de vuelta a Tegel en mi camioneta. ¿Está aquí ahora?
—Sí, está. Probablemente en su barracón. Le llevaré hasta allí. —Le seguimos hasta uno de los varios cobertizos de madera, largos y de un solo piso, levantados al lado de lo que fuera bosque y ahora estaba destinado a ser autopista. Al pie de los escalones, el capataz se volvió y dijo:
—Estos tipos son un poco rudos, pero eficaces. Quizá sería mejor que la señora no entrara. Hay que tomárselos como se encuentren. Puede que algunos ni siquiera estén vestidos.
—Esperaré en el coche, Bernie —dijo Inge.
La miré y encogí los hombros disculpándome, antes de seguir a Welser escalones arriba. Levantó el pasador de madera y entramos.
Dentro, las paredes y el suelo estaban pintados de un degradado color amarillento. A lo largo de las paredes había literas para doce obreros, tres de ellas sin colchón y tres ocupadas por hombres vestidos sólo con ropa interior. En medio del barracón había una estufa barriguda de hierro fundido negro, cuya chimenea salía directamente a través del techo, y a su lado una gran mesa de madera en la que se encontraban cuatro hombres jugando a los naipes por unos pocos pfennings. Welser habló a uno de los jugadores.
—Este hombre es de Berlín —explicó—. Le gustaría hacerte unas preguntas.
Una montaña de hombre, con la cabeza del tamaño de un tocón de árbol, se miró la palma de la mano atentamente, miró al capataz y luego a mí con desconfianza. Otro hombre se levantó de su litera y empezó a barrer el suelo con una escoba, como quien no quiere la cosa.
He tenido mejores presentaciones en mi época y no me sorprendió ver que no hacía que Bock se sintiera precisamente cómodo. Estaba a punto de añadir mi propio codicilo a la poco adecuada referencia de Welser cuando Bock se puso en pie de un salto y mi mandíbula, que le bloqueaba la salida, recibió un gancho que la apartó de en medio. No fue mucho como golpe, pero lo suficiente como para hacer estallar una pequeña caldera a vapor entre mis oídos y lanzarme a un lado. Un par de segundos después oí un «clang» corto y sordo, como si alguien golpeara una bandeja de hojalata con un cucharón para sopa. Cuando recobré el conocimiento, miré alrededor y vi a Welser de pie al lado del cuerpo medio inconsciente de Bock. En la mano sostenía una pala de carbón, con la cual era evidente que había golpeado al hombretón en la cabeza. Se oyó el arrastrar de sillas y patas de mesa cuando los compañeros de juego de Bock se pusieron de pie.
—Tranquilos, todos vosotros —chilló Welser—. Este tipo no es un cabrón de policía, es un investigador privado. No ha venido a arrestar a Hans. Sólo quiere hacerle unas preguntas, eso es todo. Está buscando a un desaparecido. —Señaló a uno de los hombres que habían estado jugando—. Eh, tú, échame una mano para levantarlo. —A continuación me miró—. ¿Está bien? —preguntó.
Asentí vagamente. Welser y el otro hombre se inclinaron y levantaron a Bock desde donde había caído hasta la entrada. Vi que no era fácil; el hombre parecía pesado. Lo sentaron en una silla y esperaron a que sacudiera la cabeza para aclarársela. Mientras, el capataz ordenó al resto de hombres que salieran afuera diez minutos. Los hombres que estaban en las literas no opusieron resistencia, y pude ver que Welser era un hombre acostumbrado a que lo obedecieran, y rápido.
Cuando Bock recobró el conocimiento, Welser le dijo lo que ya había dicho al resto del barracón. Hubiera deseado que lo hubiera hecho al principio.
—Estaré fuera si me necesita —dijo Welser, y empujando al último hombre para hacerlo salir del cobertizo, nos dejó solos a los dos.
—Si no es usted un poli, debe de ser uno de los chicos de Red.
Bock hablaba con la boca torcida y vi que tenía una lengua varias tallas más grande para el tamaño de su boca. La punta quedaba enterrada en algún sitio del interior de la mejilla, de forma que lo único que yo veía era la gran masa de color rosado que era su parte más gruesa.
—Mire, no soy un completo idiota —dijo con vehemencia—. No soy tan estúpido como para que me maten para proteger a Kurt. De verdad que no tengo ni idea de dónde está.
Saqué mi pitillera y le ofrecí un cigarrillo. Encendí el suyo y el mío en silencio.
—Escucha, para empezar, no soy uno de los chicos de Red. De verdad que soy un investigador privado como dijo ese hombre. Pero me duele la mandíbula, y a menos que contestes a todas mis preguntas, tu nombre será el que sacarán del sombrero los chicos del Alex para que haga el viaje hasta la cuchilla de cortar carne de la pensión Tillessen. —Bock se puso rígido en la silla—. Y si te mueves de esa silla, te juro que te romperé el cuello.
Acerqué una silla y puse un pie sobre el asiento, de forma que pudiera apoyarme en la rodilla mientras lo miraba.
—No puede demostrar que estuviera cerca de allí —dijo.
—Ah, así que no puedo —dije con una sonrisa. Di una larga calada al cigarrillo y le lancé el humo a la cara—. En tu última visita a Tillessen te dejaste amablemente el recibo de la paga. Lo encontré en el incinerador, al lado del arma del crimen. Claro que no está allí ahora, pero no me costaría nada volverlo a poner. La policía todavía no ha encontrado el cuerpo, pero eso es porque aún no hemos tenido tiempo de decírselo. Ese recibo te pone en una situación muy incómoda. Al lado del arma del crimen; es más que suficiente para enviarte a la trena.
—¿Qué quiere?
Me senté frente a él.
—Respuestas —dije—. Mira, amigo, si te pregunto cuál es la capital de Mongolia, será mejor que me des una respuesta o te partiré la cabeza. ¿Lo comprendes? —Se encogió de hombros—. Empezaremos por Kurt Mutschmann y lo que los dos hicisteis al salir de Tegel.
Bock dio un profundo suspiro y luego asintió.
—Yo salí primero. Decidí tratar de seguir el camino recto. No es que éste sea un gran trabajo, pero es un trabajo. No quería volver a la trena. A veces iba a Berlín a pasar un fin de semana, ¿sabe? Y me quedaba en donde Tillessen. Es un macarra, o lo era. A veces me arreglaba las cosas para que echara un polvo. —Se pasó el cigarrillo por la comisura del labio y se frotó la cabeza—. Como sea, un par de meses después de salir yo, Kurt acabó la condena y fue a vivir a casa de Tillessen. Fui a verlo y me dijo que la red iba a darle su primer trabajo, robando algo.
»Bueno, la misma noche que lo vi, aparecieron Rot Dieter y un par de sus chicos. Red es, más o menos, quien dirige la red. Llevaban a ese tío mayor con ellos, y empezaron a trabajárselo en el comedor. Yo me mantuve aparte, en mi habitación. Y al cabo de un rato viene Rot y le dice a Kurt que quiere que abra una caja fuerte, y que yo lleve el coche. Bueno, a ninguno de los dos nos hizo mucha gracia. A mí, porque ya había tenido bastante; y a Kurt porque es un profesional. No le gusta la violencia, las cosas sucias, ¿sabe? Y además le gusta tomarse su tiempo. No llegar y meterse a hacer el trabajo sin ninguna preparación.
—Esa caja; ¿fue el hombre al que apaleaban quien les informó? —Bock asintió—. ¿Y qué pasó entonces?
—Yo decidí que no quería saber nada de aquello. Así que salté por la ventana, pasé la noche en una casa de putas en la Frobestrasse y luego volví aquí. Aquel tipo, el que habían apaleado, todavía estaba vivo cuando me fui. Lo mantenían vivo hasta averiguar si les había dicho la verdad.
Se sacó la colilla de la boca y la tiró al suelo de madera, aplastándola con el tacón. Le di otro cigarrillo.
—Bueno, de lo siguiente que me entero es de que el trabajo ha salido mal. Parece que fue Tillessen quien condujo el coche. Después los chicos de Red lo mataron. Y hubieran matado a Kurt también, pero se les escapó.
—¿Traicionaron a Red?
—Nadie es tan estúpido.
—Pero tú estás cantando, ¿no?
—Cuando estaba allá dentro, en Tegel, vi morir a muchos hombres en la guillotina —dijo en voz baja—. Prefiero arriesgarme con Rot. Cuando me vaya quiero irme de una pieza.
—Cuéntame algo más del trabajo.
—«Es sólo abrir una caja», dijo Rot. Algo fácil para un hombre como Kurt; es un auténtico profesional. Podría abrir el corazón de Hitler. El trabajo era en mitad de la noche. Abrir la caja y coger unos papeles. Eso es todo.
—¿Diamantes no?
—¿Diamantes? Nunca dijo nada de piedras.
—¿Estás seguro de eso?
—Claro que sí. Sólo tenía que coger los papeles. Nada más.
—¿Qué papeles eran? ¿Lo sabes?
Bock negó con la cabeza.
—Sólo papeles.
—¿Y qué hay de los asesinatos?
—Nadie dijo nada de asesinatos. Kurt no habría aceptado hacer el trabajo si hubiera pensado que tenía que cargarse a alguien. No era esa clase de tipo.
—¿Y qué hay de Tillessen? ¿Era de los que matan a la gente en la cama?
—Ni por casualidad. No era su estilo para nada. Tillessen era sólo un macarra de mierda. Para lo único que era bueno era para pegarle una paliza a las putas. Le enseñabas un hierro y salía corriendo como un conejo.
—Puede que se volvieran codiciosos y cogieran más de lo que se suponía que iban a coger.
—Eso dímelo tú. Tú eres el jodido detective.
—¿Y no has vuelto a ver o a saber de Kurt?
—Es demasiado listo para ponerse en contacto conmigo. Si tiene algo de sentido común, ya se habrá metido en un submarino.
—¿Tiene amigos?
—Algunos. Pero no sé quiénes son. Su mujer lo dejó, así que puede olvidarse de ella. Se gastó todos los pfennigs que él había ganado, y cuando los acabó se largó con otro hombre. Kurt se moriría antes que pedirle ayuda a esa zorra.
—Puede que ya esté muerto —sugerí.
—Kurt no —dijo Bock, mostrando en su expresión su total rechazo a esa idea—. Es listo. Con recursos. Encontrará una forma de salir de esto.
—Quizá —dije—. Una cosa que no acabo de entender —añadí— es que quieras andar recto, especialmente cuando terminas trabajando aquí. ¿Cuánto te sacas a la semana?
Bock se encogió de hombros.
—Unos cuarenta marcos —dijo.
Notó la sorpresa en mi cara; era incluso menos de lo que yo había supuesto.
—No es mucho, ¿verdad?
—Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás rompiendo cabezas para Red?
—¿Quién dice que lo hice alguna vez?
—Te metieron dentro por apalear a los piquetes de huelguistas, ¿no?
—Eso fue un error. Necesitaba el dinero.
—¿Quién te pagaba?
—Rot.
—¿Y él qué sacaba?
—Dinero, igual que yo. Sólo que más. Y a esos tipos nunca los atrapan. Eso lo averigüé en la trena. Lo peor de todo es que parece que ahora que yo he decidido ir recto, el resto del país ha decidido torcerse. Voy a la cárcel y cuando salgo me encuentro con que esos cabrones imbéciles han elegido a un atajo de gángsters. ¿Qué te parece eso?
—Mira, a mí no me eches la culpa, amigo; yo voté por los socialdemócratas. ¿Te llegaste a enterar de quién pagaba a Rot para romper las huelgas? ¿Oíste algunos nombres por casualidad?
—Los amos, supongo —dijo encogiéndose de hombros—. No es necesario ser detective para saber eso. Pero nunca oí ningún nombre.
—Sin embargo, estaba claramente organizado.
—Oh, sí, organizado lo estaba, seguro. Y además funcionó. Volvieron al tajo, ¿no?
—Y tú fuiste a la cárcel.
—Me pescaron. Nunca he tenido mucha suerte. El que usted haya aparecido aquí es una prueba.
Saqué la cartera y le di un billete de cincuenta. Abrió la boca para darme las gracias.
—Olvídalo.
Me levanté y me dirigí a la puerta del cobertizo, pero dándome la vuelta le pregunté:
—¿Ese Kurt tuyo era la clase de dedos que deja abierta una caja que ha reventado?
Bock dobló los cincuenta y negó con la cabeza.
—Nadie ha hecho nunca un trabajo más limpio que Kurt Mutschmann.
Asentí.
—Eso es lo que yo pensaba.
—Creo que vas a tener un bonito ojo por la mañana —dijo Inge.
Me cogió por la barbilla y me hizo volver la cabeza para ver mejor el morado de la mejilla.
—Será mejor que dejes que te ponga algo ahí —dijo yendo hacia el baño.
Nos habíamos detenido en mi piso al volver de Brandeburgo. Oí cómo dejaba correr el grifo durante un rato y, cuando volvió, me aplicó un paño frío en la cara. Mientras permanecía allí, yo notaba su respiración acariciándome la oreja y aspiré profundamente la neblina perfumada en la que se movía.
—Puede que esto detenga la hinchazón —dijo.
—Gracias. Un tipo con la mandíbula de cristal es malo para el negocio. Por otro lado, quizá crean que soy un tipo de esos decididos; ya sabes, de esos tipos que nunca abandonan un caso.
—Estate quieto —dijo, impaciente.
Su vientre me rozó y me di cuenta con una cierta sorpresa de que tenía una erección. Ella parpadeó rápidamente, y supuse que también se había dado cuenta; pero no se apartó. En cambio, y casi involuntariamente, me rozó otra vez, sólo que con un poco más de presión que antes. Levanté el brazo y acuné su amplio pecho en la palma de mi mano. Al cabo de un minuto le cogí el pezón entre el pulgar y el índice. No me costó encontrarlo. Estaba tan duro como la tapa de una tetera, y era casi igual de grande. Entonces se alejó.
—Quizá tendríamos que parar ahora —dijo.
—Si tienes intención de parar la hinchazón, es demasiado tarde —le dije.
Me recorrió rápidamente con la mirada cuando lo dije. Sonrojándose un poco, cruzó los brazos por encima de los pechos y flexionó el largo cuello contra la columna.
Disfrutando de lo deliberado de mis propias acciones, me acerqué a ella y, desde su cara, fui bajando lentamente la mirada: por encima de sus pechos, por encima de sus muslos, hasta llegar al borde de su vestido de algodón verde. Estirando el brazo lo cogí. Nuestros dedos se rozaron cuando ella me lo quitó de las manos para sujetarlo a la altura de la cintura, donde yo lo había subido. Entonces me arrodillé ante ella, demorando los ojos en su ropa interior durante largos segundos antes de subir las manos y bajarle las bragas hasta los tobillos. Se equilibró apoyando una mano en mi hombro y sacó los pies de ellas, y sus largos y suaves muslos temblaron ligeramente al hacerlo. Miré hacia arriba, hacia la visión que había codiciado, y luego más allá, hasta una cara que sonreía, para desaparecer luego cuando el vestido subió por encima de la cabeza, desvelando sus pechos, su cuello y luego de nuevo su cabeza, que sacudió la cascada de brillante pelo negro como un pájaro agita las plumas de las alas. Dejó caer el vestido al suelo y se quedó de pie delante de mí, desnuda salvo por el liguero, las medias y los zapatos. Me senté sobre los talones, y con una excitación que ansiaba liberarse miré cómo giraba lentamente frente a mí, mostrándome el perfil de su vello púbico y sus pezones erectos, el largo canal de su espalda y las dos mitades perfectamente armónicas que eran sus nalgas, y luego de nuevo la curva de su vientre, el oscuro gallardete que parecía taladrar el aire con su propia excitación y las suaves y temblorosas piernas.
La cogí en brazos y la llevé al dormitorio, donde pasamos el resto de la tarde acariciándonos, explorándonos y gozando con fruición del banquete que nos ofrecía la carne del otro.
La tarde fue deslizándose lentamente hasta la noche, con un sueño ligero y palabras tiernas; y cuando nos levantamos de la cama habiendo satisfecho nuestro anhelo, descubrimos que nuestros apetitos eran todavía más voraces.
La llevé a cenar al Peltzer Grill y luego a bailar al Germania, en la cercana Hardenbergstrasse. Estaba atestado con las gentes más elegantes de Berlín, muchas de ellas de uniforme. Inge miró a su alrededor, a las paredes de cristal azul, al techo iluminado con pequeñas estrellas azules y soportado por columnas de cobre bruñido y a los estanques con sus nenúfares, y sonrió excitada.
—¿No es sencillamente maravilloso?
—No creía que te gustaran esta clase de sitios —dije sin creerlo.
Pero ella no me oía. Me cogió de la mano y me arrastró hasta la menos llena de las dos pistas circulares de baile.
Era una buena banda, y la sujeté estrechamente y respiré dentro de su cabello. Me felicité de haberla llevado allí, en lugar de a otro de los clubes que yo conocía mejor, como el Johnny’s o el Golden Horseshoe. Luego recordé que Neumann me había dicho que el Germania era una de las guaridas preferidas de Rot Dieter. Así que cuando Inge fue a los lavabos llamé al camarero y le di un billete de cinco marcos.
—Esto compra un par de respuestas a un par de preguntas sencillas, ¿vale? —Se encogió de hombros y se embolsó el dinero—. ¿Está Dieter Helfferrich en el local hoy?
—¿Rot Dieter?
—¿De qué otros colores tienen?[3]
No lo captó, así que lo dejé correr. Se quedó pensativo por un momento, como si se preguntara si al cabecilla de Fuerza Alemana le importaría que lo identificaran de esa manera. Luego tomó la decisión acertada.
—Sí, está aquí esta noche. —Anticipándose a mi siguiente pregunta, señaló con la cabeza hacia el bar—. Está sentado en el reservado más alejado de la orquesta. —Empezó a recoger cosas de la mesa y luego, bajando la voz, añadió—: No es buena idea andar preguntando demasiadas cosas sobre Rot Dieter. Y esto va de regalo.
—Sólo una pregunta más —dije—. ¿Qué lubricante suele beber?
El camarero, que tenía el aspecto chupalimones de un muchacho cariñoso, me miró con lástima, como si no fuera necesario preguntar una cosa así.
—Rot no bebe más que champán.
—Cuanto más inferior la vida, más selecto el gusto, ¿eh? Envíale una botella a su mesa, con mis saludos. —Le di mi tarjeta y un billete—. Y quédate el cambio si sobra algo.
Le dio un buen repaso a Inge cuando volvió de los lavabos. No lo culpé por ello; además no era el único, había un hombre sentado en el bar que también parecía encontrarla digna de atención.
Volvimos a bailar y observé cómo el camarero entregaba la botella de champán en la mesa de Rot Dieter. No podía verlo en su asiento, pero vi cómo le daban mi tarjeta y cómo el camarero señalaba con la cabeza en mi dirección.
—Mira —dije—, hay algo que tengo que hacer. No tardaré mucho, pero tendré que dejarte durante un rato. Si quieres algo, pídeselo al camarero.
Me miró preocupada mientras la acompañaba hasta la mesa.
—Pero ¿adónde vas?
—Tengo que ver a alguien, a alguien que está aquí. Sólo me llevará unos minutos.
Me sonrió y dijo:
—Ten cuidado, por favor.
Me incliné y la besé en la mejilla.
—Tanto como si anduviera por la cuerda floja.
Había un algo de Fatty Arbuckle en el solitario ocupante del último reservado. Su gordo cuello se apoyaba en un par de rollos del tamaño de un donut aprisionados por el collar de su camisa de etiqueta. Tenía la cara tan roja como el jamón cocido, y me pregunté si eso explicaba el mote. La boca de Rot Dieter Helfferrich tenía un rictus duro, como si estuviera mascando un enorme puro. Cuando habló, su voz sonó como la de un oso pardo de tamaño mediano, gruñendo desde el interior de una caverna pequeña y siempre al borde de la cólera. Cuando sonrió la boca fue como un cruce del maya temprano y el gótico tardío.
—Un investigador privado, ¿eh? No conocía ninguno.
—Eso sólo quiere decir que somos menos de los que deberíamos. ¿Le importa si me uno a usted?
Echó una ojeada a la etiqueta de la botella.
—Es un buen champán. Lo menos que puedo hacer es oír lo que tiene que decir. Siéntese —levantó la mano y miró mi tarjeta para causar efecto—, Herr Gunther.
Sirvió una copa a cada uno, y levantó la suya para brindar. Escondidos bajo la capucha de unas cejas del tamaño y la forma de dos torres Eiffel horizontales, sus ojos estaban demasiado dilatados para mi tranquilidad, y cada uno desvelaba un iris similar a un lápiz roto.
—Por los amigos ausentes —dijo.
Asentí y me bebí el champán.
—Por ejemplo, Kurt Mutschmann.
—Ausentes, pero no olvidados. —Soltó una risa áspera y maligna y dio un sorbo a su bebida—. Parece que a los dos nos gustaría saber dónde está. Sólo para nuestra paz mental, claro. Para dejar de preocuparnos por él, ¿eh?
—¿Deberíamos preocuparnos? —pregunté.
—Éstos son tiempos peligrosos para un hombre de la ocupación de Kurt. Bueno, estoy seguro de que no hace falta que te lo diga. Tú lo sabes todo sobre eso, ¿verdad, piojo?, siendo como eres un ex poli. —Cabeceó con aprobación—. Tengo que reconocérselo a tu cliente, piojo, fue una auténtica muestra de inteligencia involucrarte a ti, en lugar de a tus anteriores colegas. Lo único que quiere es que le devuelvan sus piedras, y no hará preguntas. Tú puedes acercarte más. Puedes negociar. Quizá incluso pagará una pequeña recompensa, ¿no?
—Estás muy bien informado.
—Lo estoy si eso es lo único que quiere tu cliente, y hasta ese punto incluso te ayudaré, si puedo. —La cara se le ensombreció—. Pero Mutschmann..., él es mío. Si tu cliente tiene unas ideas equivocadas de venganza, dile que se olvide. Ése es mi barrio. Es sólo una cuestión de buena práctica empresarial.
—¿Y eso es lo único que quieres? ¿Sólo barrer la tienda? Estás olvidando ese pequeño asunto de los papeles de Von Greis, ¿no? ¿Recuerdas? Esos papeles de los que tus chicos tenían tantas ganas de hablarle; dónde los había escondido, a quién se los había dado... ¿Qué pensabas hacer con ellos cuando los consiguieras? ¿Tratar de hacer un poco de chantaje de primera clase? ¿A gente como mi cliente, por ejemplo? ¿O querías tener a unos cuantos políticos en el bolsillo por si vienen tiempos difíciles?
—Estás muy bien informado, piojo. Como te he dicho, tu cliente es un hombre inteligente. Es una suerte que confiara en ti en lugar de en la policía. Suerte para mí y suerte para ti, porque si fueras un poli sentado ahí diciéndome lo que tú acabas de decirme, irías camino del cementerio.
Saqué la cabeza del reservado para comprobar que Inge estuviera bien. Vi fácilmente su cabello negro y brillante. Estaba desanimando con su actitud helada a un juerguista que desperdiciaba su mejor representación.
—Gracias por el champán, piojo. Apostaste fuerte al venir a hablarme. Y no has sacado mucho rendimiento. Pero por lo menos te vas con el dinero que habías apostado —dijo, y sonrió.
—Bueno; esta vez, lo único que quería era sentir la emoción del juego.
El gángster pareció encontrarlo divertido.
—No habrá otra vez, puedes contar con ello.
Empecé a marcharme, pero él me cogió del brazo. Esperaba que me amenazara, pero, en cambio, dijo:
—Escucha, me molestaría que pensaras que te he engañado. No me preguntes por qué, pero voy a hacerte un favor. Quizá sea que me gusta tu temple. No te vuelvas, pero en el bar hay un tipo grande y robusto, de traje marrón y un corte de pelo como una morsa. Échale una buena mirada cuando vuelvas a la mesa. Es un asesino profesional. Os ha seguido a ti y a la chica hasta aquí. Debes haberle pisado los callos a alguien. Parece que sois su alquiler de esta semana. Dudo que trate de hacer nada aquí, por respeto a mí, ¿comprendes? Pero fuera... Lo que pasa es que no me gusta nada que un pistolero barato venga aquí. Causa mala impresión.
—Gracias por el soplo. Lo aprecio en lo que vale. —Encendí un cigarrillo—. ¿Hay una puerta trasera para salir de aquí? No querría que a mi chica le pasara nada.
Asintió.
—Por la cocina y bajando las escaleras de emergencia. Al final hay una puerta que da a un callejón. Es un sitio tranquilo; sólo unos cuantos coches aparcados. Uno de ellos, el deportivo de color gris claro, me pertenece. —Empujó unas llaves hacia mí—. Hay un hierro en la guantera si lo necesitas. Luego dejas las llaves en el tubo de escape, y ten cuidado de no rascar la pintura.
Me metí las llaves en el bolsillo y me levanté.
—Ha sido un placer hablar contigo, Rot. Los piojos son unos bichos curiosos; la primera vez que te pican no te das cuenta, pero al cabo de un rato no hay nada más irritante.
Red Dieter frunció el ceño.
—Lárgate de aquí, Gunther, antes de que cambie de opinión respecto a ti.
Al volver a donde estaba Inge, eché una mirada al bar. Era bastante fácil detectar al hombre del traje marrón, y lo reconocí como el que antes ya había estado mirándola. En nuestra mesa, para Inge resultaba fácil, aunque no agradable, resistir a los escasos encantos del oficial de las SS, guapo pero bastante bajo. Hice que Inge se levantara deprisa y empecé a llevármela de allí. El oficial me cogió por el brazo. Le miré primero la mano y luego la cara.
—Tranquilo, pequeño —dije, elevándome por encima de su diminuta figura como una fragata que pasa al lado de una barca de pesca—, o te condecoraré el labio, y no será con la Cruz de Caballero con hojas de roble.
Saqué un arrugado billete de cinco marcos del bolsillo y lo dejé encima de la mesa.
—No pensaba que fueras celoso —comentó ella, mientras la llevaba hacia la puerta.
—Métete en el ascensor y ve directamente abajo —le dije—. Cuando llegues afuera, vete al coche y espérame. Hay una pistola debajo del asiento. Tenla a mano, por si acaso. —Miré hacia el bar, donde el hombre estaba pagando su bebida—. Mira, no tengo tiempo de explicártelo ahora, pero no tiene nada que ver con nuestro atractivo amigo de la mesa.
—¿Y tú dónde estarás? —preguntó.
Le di las llaves del coche.
—Me voy hacia el otro lado. Hay un hombrón con un traje marrón que tiene intención de matarme. Si lo ves venir hacia el coche, te vas a casa y llamas al Kriminalinspektor Bruno Stahlecker, en el Alex. ¿Te acordarás?
Asintió. Por un momento fingí seguirla, y luego di media vuelta de repente y, cruzando rápidamente las cocinas, salí por la puerta de incendios.
Cuando había bajado tres tramos, oí pasos detrás de mí, en la casi total oscuridad del hueco de la escalera. Mientras escapaba ciegamente hacia abajo, me pregunté si podría atraparlo, pero yo no iba armado y él sí. Y lo que es más, él era un profesional. Tropecé y caí; volví a ponerme de pie casi antes de tocar el rellano, me aferré a la barandilla y me lancé hacia abajo otro tramo, sin hacer caso del dolor que sentía en los codos y antebrazos, con los cuales había detenido la caída. En lo alto del último tramo vi una luz por debajo de una puerta y salté. Era más alto de lo que pensaba, pero aterricé bien, a cuatro patas. Embestí la barra de la puerta y me abalancé hacia el callejón.
Había varios coches, todos aparcados en una ordenada hilera, pero no resultaba difícil encontrar el Bugatti Royale gris de Rot Dieter. Abrí la puerta y la guantera. Dentro había varias papelinas de polvo blanco y un enorme revólver con un largo cañón, del tipo que abre ventanas en una puerta de caoba de ocho centímetros de grueso. No tenía tiempo de comprobar si estaba cargado, pero no pensaba que Rot fuera del tipo de gente que tiene un arma porque le gusta jugar a indios y vaqueros.
Me dejé caer al suelo y rodé hasta debajo del estribo del coche aparcado al lado del Bugatti, un enorme Mercedes descapotable. En ese momento apareció mi perseguidor por la puerta de incendios, manteniéndose pegado a la sombría pared para ocultarse. Permanecía absolutamente inmóvil, esperando que saliera al centro del callejón, iluminado por la luna. Pasaron los minutos, sin sonido ni movimiento alguno en las sombras, y después de un rato calculé que había seguido a lo largo de la pared, a cubierto de la oscuridad, hasta estar lo bastante lejos de los coches para cruzar el callejón sin peligro, antes de volver hacia atrás de nuevo. Oí raspar un talón contra un guijarro, detrás de mí, y aguanté la respiración. Lo único que se movió fue mi dedo pulgar, tirando hacia atrás lenta y firmemente el gatillo con un clic apenas audible, y soltando luego el seguro. Me volví lentamente y miré a lo largo de mi cuerpo. Vi un par de zapatos, descansando firmes detrás de donde yo estaba, enmarcados limpiamente por las dos ruedas traseras del coche. Los pies del hombre lo llevaron hacia mi derecha, por detrás del Bugatti y, viendo que estaba al lado de la puerta medio abierta, me deslicé en la dirección contraria, hacia mi izquierda, y salí por el otro lado del Mercedes. Manteniéndome agachado, por debajo del nivel de las ventanas del coche, fui hacia la parte trasera y atisbé por fuera del enorme maletero. Una silueta vestida de marrón estaba acuclillada detrás de la rueda trasera del Bugatti, casi en la misma posición que yo, pero mirando en dirección opuesta. No nos separaban más de un par de metros. Avancé silenciosamente, levantando el enorme revólver hasta nivelarlo al extremo de mi brazo apuntado a la parte de atrás de su sombrero.
—Suéltalo —dije—, o abriré un túnel a través de tu asquerosa cabeza, como que hay Dios.
El hombre se quedó inmóvil, pero el arma siguió firme en su mano.
—No pasa nada, hombre —dijo, soltando la culata de su automática, una Mauser, de forma que quedó colgando de su dedo índice por el gatillo—. ¿Te importa si le pongo el seguro? Esta nena tiene un gatillo muy sensible.
La voz era lenta y tranquila.
—Primero bájate el ala del sombrero hasta que te tape la cara —dije—. Luego pon el seguro como si tuvieras la mano metida en un saco de arena. Recuerda que a esta distancia no es fácil que yo falle el tiro. Y no estaría bien que ensuciáramos la bonita pintura de Rot con tu cerebro.
Tiró del sombrero para bajárselo hasta que le cubrió bien los ojos, y después de haberse ocupado del seguro de la Mauser dejó caer el arma al suelo, donde resonó, inofensiva, contra los guijarros.
—¿Te dijo Rot que te estaba siguiendo?
—Cierra el pico y vuélvete —le dije—. Y mantén las manos levantadas.
El del traje marrón se volvió, y entonces inclinó la cabeza hacia atrás haciendo un esfuerzo por ver por debajo del ala del sombrero.
—¿Vas a matarme?
—Eso depende.
—¿De qué?
—De si me cuentas o no me cuentas quién firma tus gastos.
—Tal vez podamos hacer un trato.
—No veo que tengas mucho con que negociar —dije—. O hablas o te equiparé la nariz con un par de agujeros extra. Es así de sencillo.
Sonrió.
—No me matarías a sangre fría —dijo.
—Oh, ¿lo dices en serio? —Apreté el cañón de la pistola con fuerza contra su barbilla y luego lo arrastré por la carne de la mejilla hasta metérselo debajo del pómulo—. No estés tan seguro. Me has puesto de tal humor que me apetece utilizar esto, así que será mejor que recuperes la lengua ahora o no volverás a recuperarla nunca.
—Pero si canto, entonces qué, ¿me dejarás ir?
—¿Para que vuelvas a seguirme? Debes de tenerme por idiota.
—¿Qué puedo hacer para convencerte de que no lo haría?
Me aparté un paso y reflexioné un momento.
—Júralo por la vida de tu madre.
—Lo juro por la vida de mi madre —dijo, con mucha presteza.
—Vale. ¿Quién es tu cliente?
—¿Me soltarás si te lo digo?
—Sí.
—Júralo por la vida de tu madre.
—Lo juro por la vida de mi madre.
—De acuerdo —asintió—. Fue un tío llamado Haupthändler.
—¿Cuánto te paga?
—Trescientos ahora y...
No acabó la frase porque lo dejé frito con un golpe de la culata del revólver. Fue un golpe sin piedad, dado con la suficiente fuerza como para dejarlo sin sentido durante mucho tiempo.
—Mi madre está muerta —dije.
Luego recogí su pistola, y metiéndome en el bolsillo las dos armas corrí de vuelta al coche. Los ojos de Inge se abrieron asombrados al ver la suciedad y la grasa que cubrían mi traje. Mi mejor traje.
—¿El ascensor no te parece bastante seguro? Qué has hecho, ¿saltar desde arriba?
—Algo así.
Tanteé por debajo del asiento del conductor hasta encontrar el par de esposas que guardaba junto a mi pistola. Luego conduje los setenta metros que había hasta el callejón.
El del traje marrón seguía inconsciente donde yo lo había dejado. Salí del coche y lo arrastré hasta un muro que había un poco más arriba en el interior del callejón, donde lo esposé a unas barras de hierro que protegían una ventana. Gruñó un poco mientras lo movía, y así supe que no lo había matado. Volví al Bugatti y dejé de nuevo la pistola de Rot en la guantera. Al mismo tiempo cogí algunas de las papelinas de polvo blanco. Calculaba que Rot Dieter no era el tipo de persona como para llevar sal de cocina en su guantera, pero por si acaso olí una pizca, sólo lo suficiente para reconocer que era cocaína. No había mucha; no valdría más de un centenar de marcos. Y parecía que era para uso personal de Rot.
Cerré el coche y metí las llaves en el tubo de escape, como él me había pedido. Luego volví hasta el del traje marrón y le metí un par de papelinas en el bolsillo de arriba de la chaqueta.
—Esto será de interés para los chicos del Alex —dije.
Salvo matarlo a sangre fría no se me ocurría ninguna otra forma más segura de que no acabara el trabajo que había empezado.
Los tratos se hacen con la gente que se reúne contigo sin llevar en la mano derecha nada más mortal que un vaso de schnapps.