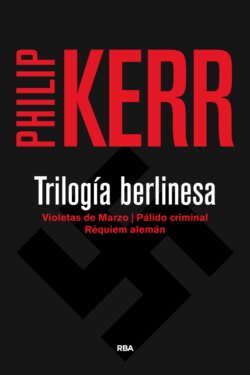Читать книгу Trilogía berlinesa - Philip Kerr - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеAquella noche parecía como si la casi totalidad de Berlín se encaminara a Neukölln para ver cómo Goebbels dirigía la orquesta de suaves violines persuasivos y crispadas trompetas sarcásticas que era su voz. Pero para aquellos que no fueran lo bastante afortunados para poder ver al Iluminador Popular, se ofrecían una serie de instalaciones distribuidas por todo Berlín para garantizar que por lo menos dispondrían del sonido. Además de las radios exigidas por ley en los restaurantes y cafés, en la mayoría de las calles había altavoces montados en columnas de propaganda y en los postes de las farolas, y una fuerza de guardianes de la radio estaba autorizada para llamar a la puerta de las casas y hacer cumplir el deber cívico de escuchar cualquier emisión del partido.
Cuando me dirigía hacia el oeste por la Leipzigerstrasse, me tropecé con el desfile iluminado por antorchas de las legiones de camisas pardas que marchaban hacia el sur por la Wilhelmstrasse, y me vi obligado a salir del coche y saludar el estandarte que pasaba. No hacerlo era arriesgarse a recibir una paliza. Imagino que había otros como yo en aquella muchedumbre, con el brazo derecho extendido como si fuéramos policías de tráfico, haciéndolo sólo para evitarnos problemas, y sintiéndonos un tanto ridículos. ¿Quién sabe? Pero, pensándolo bien, en Alemania los partidos políticos siempre habían sido fanáticos de los saludos: los socialdemócratas, con el puño cerrado bien alto por encima de la cabeza; los bolcheviques del KPD con el puño cerrado a la altura del hombro; los centristas con el pulgar doblado y dos dedos rectos formando una pistola, y los nazis listos para una inspección de uñas. Recuerdo cuando pensaba que todo aquello era bastante ridículo y melodramático, y quizá por eso ninguno de nosotros se lo tomó demasiado en serio. Y aquí estábamos ahora, todos nosotros, levantando el brazo con los mejores de entre ellos. Pura demencia.
La Badenschestrasse, que sale de la Berliner Strasse, queda sólo a una manzana de la Trautenau Strasse, donde tengo mi propio piso. La cercanía es lo único que tienen en común. El número 7 de la Badenschestrasse es uno de los edificios de pisos más modernos de la ciudad, y casi tan exclusivo como una reunión de los Ptolomeos para cenar.
Aparqué mi coche, pequeño y sucio, entre un enorme Deusenberg y un reluciente Bugatti y entré en un vestíbulo que parecía haber sido la causa de que dos catedrales se quedaran sin mármol. Un portero gordo y un guardia de asalto me vieron, y abandonando su escritorio y su radio, que estaba emitiendo música de Wagner antes de la emisión del partido, formaron una barrera humana ante mi avance, preocupados por que quisiera insultar a alguno de los residentes con mi arrugado traje y mi autoinfligida manicura.
—Como dice en el letrero que hay fuera —gruñó el gordo—, éste es un edificio privado.
No me sentí impresionado por su esfuerzo combinado para mostrarse duros conmigo. Estoy acostumbrado a que me reciban mal, y no me dejo echar con facilidad.
—No he visto ningún letrero —dije sinceramente.
—No queremos problemas, señor —dijo el guardia.
Tenía una mandíbula delicada que se habría partido como una rama seca sólo con el más ligero toque de mi puño.
—No ofrezco ninguno —le dije.
El gordo tomó el relevo.
—Bueno, sea lo que sea lo que venda, aquí no quieren nada.
Le sonreí fríamente.
—Escucha, gordo, lo único que me impide apartarte del paso de un empujón es tu mal aliento. Sé que te resultará complicado, pero mira si puedes hacer funcionar el teléfono y llamar a Fräulein Rudel. Averiguarás que me está esperando.
El gordo se tiró del enorme bigote castaño y negro, que se le adhería al labio como un murciélago a la pared de una cueva. Su aliento era mucho peor de lo que yo podría haber imaginado.
—Mira, fanfarrón de mierda, por tu bien espero que sea verdad —dijo—. Sería un placer echarte a patadas.
Jurando en voz baja, fue bamboleándose hasta el escritorio y marcó un número, furioso.
—¿Fräulein Rudel está esperando a alguien? —preguntó moderando su tono—. Oh, no me lo había dicho.
Le cambió la cara cuando comprobó que mi historia era cierta. Colgó el teléfono y con un gesto me señaló la puerta del ascensor.
—Tercer piso —dijo entre dientes.
Sólo había dos puertas, en los dos extremos del tercero. Había un velódromo de parqué entre ellas y, como si me estuvieran esperando, una de las dos puertas estaba entreabierta. La doncella me acompañó hasta la sala.
—Será mejor que se siente —dijo malhumorada—. Todavía se está vistiendo y nunca se sabe cuánto puede tardar. Sírvase algo de beber, si quiere.
Luego desapareció y yo examiné los alrededores.
El piso no era mayor que un aeropuerto privado, y parecía casi igual de barato que unos decorados salidos de Cecil B. de Mille, de quien había una fotografía compitiendo por el lugar de honor con todas las demás sobre el enorme piano. Comparado con la persona que había decorado y amueblado aquel sitio, el archiduque Fernando habría sido bendecido con el gusto de una tropa de enanos de un circo turco. Miré algunas otras fotos. La mayoría eran fotogramas de Ilse Rudel sacados de sus diversas películas. En muchas de ellas no puede decirse que llevara mucha ropa; nadaba desnuda o atisbaba tímidamente desde detrás de un árbol que ocultaba las partes más interesantes. Rudel era famosa por los papeles en que aparecía escasamente vestida. En otra fotografía estaba sentada a la mesa de un elegante restaurante con Goebbels, y en otra más, daba la réplica a Max Schmelling. Luego había otra en la que aparecía transportada en los brazos de un obrero; sólo que el «obrero» resultaba ser Emil Jannings, el famoso actor. La reconocí como perteneciente a La cabaña del constructor. Me gusta el libro mucho más de lo que me gustó la película.
Al llegarme el aroma de 4711 me volví, y me encontré estrechándole la mano a la bella estrella de cine.
—Veo que ha estado contemplando mi pequeña galería —dijo, colocando de nuevo las fotografías que yo había cogido para mirarlas—. Debe creerme enormemente vanidosa por tener tantas fotos mías expuestas, pero es que no soporto los álbumes.
—En absoluto —dije—. Es muy interesante.
Me regaló la sonrisa que hacía que miles de hombres alemanes, entre ellos yo, sintieran una enorme flojera en la mandíbula.
—Me alegro de que lo apruebe.
Vestía un traje pijama de terciopelo verde con un largo ceñidor dorado con flecos anudado a la cintura, y zapatillas de tacón alto en tafilete verde. Llevaba el rubio pelo recogido en un moño trenzado en la nuca, como dictaba la moda, pero a diferencia de la mayoría de alemanas, iba maquillada y fumaba un cigarrillo. Son la clase de cosas que la BdM, la Liga de Mujeres, desaprueba, por no estar de acuerdo con el ideal nazi de femineidad alemana. No obstante, como yo soy un chico de ciudad, pienso que las caras rosadas, corrientes y bien lavadas pueden estar bien para una granja, pero como casi todos los hombres alemanes, prefiero que mis mujeres se empolven y se pinten. Claro que Ilse Rudel vivía en un mundo distinto del de las demás mujeres. Probablemente creía que la Liga de Mujeres era un club de hockey.
—Siento lo de los dos hombres de la puerta —dijo—, pero es que Josef y Marta Goebbels tienen un piso arriba, así que la seguridad tiene que ser muy estricta, como puede imaginarse. Y eso me recuerda que le prometí a Josef que procuraría escuchar su discurso, o por lo menos una parte de él. ¿Le importa?
No era la clase de pregunta que uno hace, a menos que dé la casualidad de que llames al ministro de Propaganda e Ilustración Popular y a su esposa por sus nombres de pila. Me encogí de hombros.
—Por mí, encantado.
—Escucharemos sólo unos minutos —dijo, poniendo en marcha la Philco colocada sobre un mueble bar de nogal—. Veamos, ¿qué puedo ofrecerle para beber?
Le pedí un whisky y me sirvió uno tan largo que podía meter dentro una dentadura postiza. Ella se sirvió un vaso de Bowle, la bebida favorita de Berlín en verano, de una jarra alta de cristal de color azul, y se sentó a mi lado en un sofá que tenía el color y el contorno de una piña ligeramente verde. Entrechocamos los vasos y, cuando los tubos de la radio se calentaron, los suaves tonos del hombre del piso de arriba fueron deslizándose lentamente al interior de la habitación.
Para empezar, Goebbels seleccionó a los periodistas extranjeros como blanco de sus críticas y los reprendió por sus «tendenciosos» informes de la vida en la nueva Alemania. Algunos de sus comentarios fueron lo bastante agudos como para despertar risas y luego aplausos de su adulador público. Rudel sonrió, vacilante, y me pregunté si comprendía de qué hablaba su vecino de arriba, el del pie deforme. Luego éste elevó la voz y procedió a clamar contra los traidores —quiénes eran, yo no lo sabía— que estaban tratando de sabotear la revolución nacional. Aquí Ilse reprimió un bostezo, y por fin, cuando Pepe se lanzó a su tema favorito, la glorificación del Führer, se levantó de un salto y apagó la radio.
—Cielos, me parece que ya lo hemos escuchado bastante para una noche.
Fue hasta el gramófono y escogió un disco.
—¿Le gusta el jazz? —preguntó, cambiando de tema—. Oh, no pasa nada, no es jazz negro. A mí me encanta, ¿a usted no?
Ahora en Alemania sólo está permitido el jazz que no sea de negros, pero yo me pregunto cómo lo diferencian.
—Me gusta todo el jazz —dije.
Dio cuerda al gramófono y puso la aguja en el surco. Era una pieza agradable y tranquila con un fuerte clarinete y un saxofonista que podría haber encabezado el ataque de una compañía de italianos a través de la tierra de nadie, en medio de una descarga de artillería.
—¿Le importa que le pregunte por qué conserva este sitio? —pregunté.
Volvió bailando hasta el sofá y se sentó.
—Bueno, Herr Investigador Privado, Hermann encuentra a algunos de mis amigos difíciles de soportar. Despacha un montón de trabajo desde nuestra casa de Dahlem, y a todas horas; yo recibo a la mayoría de mis amigos aquí y así no lo molesto.
—Suena sensato —dije.
Me lanzó una columna de humo desde cada una de las ventanas de su exquisita nariz y yo lo absorbí profundamente; no porque me gustara el olor de los cigarrillos americanos, que no es el caso, sino porque procedía del interior de su pecho, y cualquier cosa que tuviera que ver con aquel pecho me parecía muy bien. Por el movimiento de debajo de su chaqueta había llegado a la conclusión de que sus pechos eran grandes y sin sujeción.
—Entonces —dije—, ¿para qué quería verme?
Para sorpresa mía, me tocó ligeramente en la rodilla.
—Relájese —dijo sonriendo—. No tiene prisa, ¿verdad?
Negué con la cabeza y observé cómo apagaba el cigarrillo. Ya había varias colillas en el cenicero, todas con huellas de pintalabios, pero a ninguna le había dado más de unas cuantas caladas, y se me ocurrió que era ella quien necesitaba relajarse y que quizá había algo que la ponía nerviosa. Quizá yo. Como confirmando mi teoría, se levantó de repente, se sirvió otro vaso de Bowle y cambió el disco.
—¿Su bebida está bien?
—Sí —dije, y tomé un sorbo. Era un buen whisky, suave y con aroma a turba, sin quemazón de alcohol. Luego le pregunté si conocía bien a Paul y Grete Pfarr. No creo que la pregunta la sorprendiera. Por el contrario, se sentó cerca de mí, de forma que nos tocábamos, y sonrió de un modo extraño.
—Oh, sí —respondió, juguetona—. Lo olvidaba; usted es el hombre que investiga el incendio para Hermann, ¿verdad? —Sonrió un poco más—. Supongo que el caso tiene desconcertada a la policía. —Había una nota de sarcasmo en su voz—. Y entonces llega usted, el gran detective, y encuentra la clave que resuelve todo el misterio.
—No hay ningún misterio, Fräulein Rudel —dije provocativamente. Sólo la desconcerté ligeramente.
—Pero, claro que sí, el misterio es quien lo hizo —dijo.
—Un misterio es algo que está más allá del saber y el entendimiento humanos, lo cual significa que yo estaría perdiendo el tiempo si tratara siquiera de investigarlo. No, este caso no es más que un rompecabezas, y resulta que a mí me gustan los rompecabezas.
—Oh, y a mí también —dijo, casi burlándose de mí, pensé—. Y, por favor, llámeme Ilse mientras esté aquí. Y yo le llamaré por su nombre de pila. ¿Cuál es?
—Bernhard.
—Bernhard —dijo, como si lo midiera, y luego lo acortó—, Bernie. —Bebió un sorbo largo de la mezcla de champaña y Sauternes que tomaba, cogió una fresa de la parte superior del vaso y se la comió—. Bien, Bernie, debe de ser un investigador privado muy bueno para estar trabajando para Hermann en algo tan importante como esto. Pensaba que todos los investigadores eran unos hombrecillos desastrados que seguían a los maridos y miraban por los ojos de las cerraduras para ver qué hacían y contárselo luego a las esposas.
—Los casos de divorcio son casi el único tipo de asuntos al que no me dedico.
—¿Es eso cierto? —dijo, sonriendo suavemente, como para sí misma.
Aquella sonrisa me irritaba bastante; en parte porque sentía que me trataba con condescendencia, pero también porque deseaba desesperadamente ponerle fin con un beso. O, si eso no resultaba, con un buen revés.
—Dígame una cosa. ¿Gana mucho dinero haciendo lo que hace?
Me dio un golpecito en el muslo para indicar que no había terminado la pregunta y añadió:
—No quiero parecer maleducada, pero lo que quiero saber es ¿está cómodo?
Observé el lujoso entorno en el que estaba antes de responder.
—¿Yo, cómodo? Como si estuviera en una silla Bauhaus, así estoy.
Se echó a reír ante aquello.
—No ha respondido a mi pregunta sobre los Pfarr —dije.
—¿No lo he hecho?
—Sabe de sobra que no lo ha hecho.
—Los conocía —dijo, encogiéndose de hombros.
—¿Lo suficiente como para saber qué tenía Paul contra su marido?
—¿De verdad es eso lo que le interesa?
—Servirá para empezar.
Suspiró, impaciente.
—Muy bien. Seguiremos su juego, pero sólo hasta que me canse.
Levantó las cejas dirigiéndome una muda pregunta, y aunque no tenía ni idea de qué hablaba, me encogí de hombros y dije:
—Por mí, de acuerdo.
—Es verdad, no se llevaban bien, pero no tengo ni la más remota idea de por qué. Cuando Paul y Grete se conocieron, Hermann estuvo en contra de que se casaran. Pensaba que Paul quería hacerse con un diente de platino (ya sabe, con una esposa rica). Trató de convencer a Grete para que lo dejara, pero Grete no quiso ni oír hablar de ello. Después, y según todas las apariencias, se llevaban bien. Por lo menos, hasta que murió la primera mujer de Hermann. Para entonces yo ya llevaba algún tiempo viéndolo. Fue después de casarnos cuando las cosas empezaron a enfriarse de verdad entre ellos. Grete empezó a beber. Y su matrimonio parecía poca cosa más que una hoja de parra, ya sabe, para guardar las apariencias; porque Paul estaba en el Ministerio y todo eso.
—¿Sabe qué hacía allí?
—Ni idea.
—¿Iba por ahí?
—¿Con otras mujeres? —Se echó a reír—. Paul era guapo, pero un poco cojo. Se entregaba a su trabajo, no a otras mujeres. Y si lo hacía, lo hacía con mucha discreción.
—¿Y ella?
Rudel sacudió la dorada cabeza, y tomó un largo sorbo de su bebida.
—No era su estilo —dijo, pero se detuvo un momento y se quedó pensativa—. Aunque... —Se encogió de hombros—. Probablemente no sea nada.
—Venga —dije—, suéltelo.
—Bueno, una vez, en Dahlem, me quedé con una ligera sospecha de que Grete podía tener algo que ver con Haupthändler. —Levanté una ceja—. El secretario privado de Hermann. Eso sería más o menos por la época en que los italianos entraron en Addis Abeba. Lo recuerdo sólo porque fui a una fiesta en la embajada italiana.
—Eso sería a principios de mayo.
—Sí. De cualquier modo, Hermann estaba fuera, en viaje de negocios, así que fui sola. Rodaba en la UFA a la mañana siguiente y tenía que levantarme temprano. Decidí pasar la noche en Dahlem, para tener un poco más de tiempo por la mañana. Es mucho más fácil llegar hasta Babelsberg desde allí. Bueno, cuando llegué a casa, metí la cabeza en el salón buscando un libro que había dejado allí y... ¿a quiénes me encontré sentados en la oscuridad sino a Hjalmar Haupthändler y Grete?
—¿Qué estaban haciendo?
—Nada. Nada en absoluto. Eso es lo que lo hacía tan sospechoso. Eran las dos de la madrugada y allí estaban, sentados en los dos extremos del mismo sofá, como un par de niños en su primera cita. Era fácil ver que se sentían violentos por verme. Me contaron un cuento, que si estaban charlando y que si de verdad era aquella hora. Pero no me lo tragué.
—¿Se lo dijo a su marido?
—No, en realidad, lo olvidé. Pero, aunque no lo hubiera olvidado, no se lo habría contado. Hermann no es la clase de persona que no interviene y deja que las cosas se solucionen solas. La mayoría de los hombres ricos son así; desconfiados y suspicaces.
—Yo diría que tiene que confiar mucho en usted para dejar que tenga su propio piso.
Se echó a reír, sarcástica.
—Cielos, está de broma. Si supiera lo que tengo que soportar. Pero, bien pensado, supongo que lo sabe todo sobre nosotros, siendo como es un investigador privado. —No me dejó responder—. He tenido que despedir a varias de mis doncellas porque él las sobornaba para que me espiaran. En realidad es muy celoso.
—En unas circunstancias similares, probablemente yo actuaría del mismo modo —le dije—. La mayoría de los hombres estarían celosos con una mujer como usted.
Me miró a los ojos y luego al resto de mi persona. Era el tipo de mirada provocativa que sólo las putas y las estrellas de cine extraordinariamente ricas y hermosas pueden permitirse. Su intención era hacer que me aferrara a ella como una enredadera a una espaldera. Era una mirada que me hacía desear comerme la alfombra a bocados.
—Francamente, es probable que le guste poner celosos a los hombres. Me parece que es la clase de mujer que tiende la mano para señalar la izquierda y luego se va a la derecha, sólo para tenerlos en vilo. ¿Está dispuesta a decirme por qué me ha pedido que viniera esta noche?
—He enviado a la doncella a casa —dijo—, así que deja de amasar palabras y bésame, idiota.
Normalmente, no se me da bien obedecer órdenes, pero en esta ocasión no discutí. No pasa todos los días que una estrella de cine te diga que la beses. Me ofreció el suave y suculento interior de sus labios y me permití igualar su habilidad, sólo para ser bien educado. Al cabo de un minuto, sentí que su cuerpo se despertaba, y cuando apartó la boca de mi beso de lamprea su voz sonó ardiente y entrecortada.
—¡Uf! Eso es lo que se llama fuego lento.
—Practico en mi propio brazo.
Sonrió y acercó los labios a los míos, besándome como si quisiera perder el control de sí misma y de tal forma que yo dejara de reservarme algo para mí. Respiraba por la nariz, como si necesitara más oxígeno, concentrándose cada vez más en serio en la tarea, y yo me mantenía a su nivel, hasta que dijo:
—Quiero que me folles, Bernie.
Cada una de sus palabras despertó un eco en mi bragueta. Nos pusimos de pie en silencio, y cogiéndome de la mano, me llevó al dormitorio.
—Tengo que ir al baño primero —dije.
Se estaba quitando la chaqueta del traje por la cabeza y se le balanceaban los pechos. Eran unas tetas de verdadera estrella de cine, y durante un momento no pude apartar los ojos de ellas. Cada oscuro pezón era como el casco de un soldado británico.
—No tardes mucho, Bernie —dijo, dejando caer primero el ceñidor y luego los pantalones, de manera que estaba allí, de pie, en bragas.
Pero en el baño me miré en el espejo, con una mirada larga y franca, y me pregunté por qué una diosa viviente como la que estaba apartando las sábanas de satén blanco me necesitaba a mí, entre todos los hombres, para que la ayudara a justificar una cara cuenta de la lavandería. No era mi cara de niño del coro de la iglesia, ni mi carácter alegre. Con mi nariz rota y mi mandíbula, parecida al parachoques de un coche, sólo era guapo si se me juzgaba por los baremos de un cuadrilátero de boxeo. No imaginé ni por un minuto que mi pelo rubio y mis ojos azules me hubieran puesto de moda. Ella quería alguna otra cosa, además de un revolcón, y yo tenía una idea bastante aproximada de qué era. El problema era que yo tenía una erección que, por lo menos de forma temporal, tenía el firme control de la situación.
De vuelta al dormitorio, ella seguía de pie, esperando que yo volviera y me sirviera. Impaciente, le bajé las bragas de golpe, y la empujé sobre la cama, donde le separé los esbeltos y bronceados muslos como un erudito apasionado abriría un libro sumamente valioso. Durante un buen rato me enfrasqué en el texto, pasando las páginas con los dedos y recreándome los ojos en lo que nunca había soñado poseer.
Dejamos la luz encendida, así que pude verme perfectamente a mí mismo cuando me introduje en la rizada pelusa que había entre sus piernas. Y después ella permaneció echada encima de mí, respirando como un cachorro somnoliento pero satisfecho, acariciándome el pecho casi como si yo la intimidara.
—Vaya, sí que eres un hombre fornido.
—Mi madre era herrera —dije—. Metía los clavos en las herraduras de los caballos con la palma de la mano. He heredado mi físico de ella.
—No hablas mucho —dijo con una risita—, pero cuando lo haces te gusta bromear, ¿eh?
—Hay un espantoso montón de muertos en Alemania, y tienen un aspecto muy serio.
—Y también eres muy cínico. ¿Por qué razón?
—Antes era sacerdote.
Acarició la pequeña cicatriz que tengo en la frente, donde un trozo de metralla me había dibujado una raya.
—¿Cómo te lo hiciste?
—Después de la iglesia, los domingos, boxeaba con los monaguillos en la sacristía. ¿Te gusta el boxeo? —dije recordando la foto de Schmelling encima del piano.
—Adoro el boxeo —dijo—. Me gustan los hombres duros y violentos. Me encanta ir al Circo Busch y ver cómo se entrenan antes de un gran combate, sólo para ver si defienden o atacan, cómo lanzan un gancho, si tienen agallas.
—Igual que una de aquellas mujeres de la nobleza romana —dije—, comprobando cómo estaban sus gladiadores para ver si iban a ganar antes de apostar por ellos.
—Naturalmente. Me gustan los ganadores. Por ejemplo, tú...
—¿Sí?
—Diría que puedes encajar un buen puñetazo. Quizá incluso unos cuantos. Me parece que eres del tipo paciente, con aguante. Metódico. Preparado para absorber bastante más que un poco de castigo. Eso te hace peligroso.
—¿Y tú?
Botó entusiasmada sobre mi pecho, con los senos oscilando tentadoramente, aunque, por lo menos de momento, yo no tenía más deseo de su cuerpo.
—¡Ah, sí, sí! —exclamó excitada—. Dime qué tipo de luchadora soy.
La miré de reojo.
—Creo que bailarías alrededor de un hombre y dejarías que gastara una buena cantidad de energía antes de acercarte de nuevo a él y asestarle un buen puñetazo para dejarlo fuera de combate. Ganar a los puntos no sería ganar para ti. Siempre quieres tumbarlos en la lona. Sólo hay una cosa que me intriga de este asalto.
—¿Y qué es?
—¿Qué te hace pensar que me dejaré ganar?
—No comprendo —dijo, sentándose en la cama.
—Sí que comprendes. —Ahora que ya la había tenido, era fácil decirlo—. Crees que tu marido me ha contratado para espiarte, ¿no es verdad? No crees que esté investigando el fuego en absoluto. Ésa es la razón de que hayas estado planeando esta pequeña cita toda la tarde, y ahora imagino que se supone que voy a portarme como un buen cachorro, y cuando me pidas que deje de jugar, haré exactamente lo que me dices o, de lo contrario, no me darás más premios. Bien, pues has estado perdiendo el tiempo. Como ya te he dicho, no trabajo con divorcios.
Suspiró y se cubrió los pechos con los brazos.
—No hay duda de que sabes escoger el momento, Herr Perro Rastreador —dijo.
—Es verdad, ¿no?
Saltó de la cama y supe que contemplaba todo su cuerpo, desnudo como un alfiler de sombrero, por última vez. A partir de aquel momento tendría que ir al cine para conseguir aquellas tentadoras imágenes suyas, igual que los demás hombres. Fue hasta el armario y descolgó bruscamente una bata de una percha. Del bolsillo sacó un paquete de cigarrillos. Encendió uno y fumó furiosa, con un brazo doblado a través del pecho.
—Podría haberte ofrecido dinero —dijo—. Pero en lugar de ello me entregué yo misma. —Dio otra chupada nerviosa, sin inhalar apenas nada—. ¿Cuánto quieres?
Exasperado, me di una palmada en el muslo y dije:
—Mierda, no me estás escuchando, orejas sordas. Te lo he dicho. No me han contratado para que mire por el agujero de tu cerradura y averigüe el nombre de tu amante.
Se encogió de hombros sin creerme.
—¿Cómo has sabido que tenía un amante? —preguntó. Me levanté de la cama y empecé a vestirme.
—No he necesitado una lupa y un par de pinzas para detectar eso. Es lógico: si no tuvieras ya un amante, yo no te pondría tan nerviosa.
Me ofreció una sonrisa tan fría y dudosa como la goma de un condón de segunda mano.
—¿No? Apuesto a que eres de la clase de tipos que encuentran piojos en la cabeza de un calvo. Además, ¿quién ha dicho que me ponías nerviosa? Lo que sucede es que no me gusta que irrumpan en mi intimidad. Mira, me parece que será mejor que te largues.
Me volvió la espalda mientras hablaba.
—Estoy en ello.
Me abroché los tirantes y me puse la chaqueta. En la puerta del dormitorio hice un último intento de que me entendiera.
—Por última vez, no me han contratado para vigilarte.
—Me has puesto en ridículo.
Sacudí la cabeza.
—Nada de lo que has dicho tiene el suficiente sentido como para llenar un diente cariado. Con todas tus cuentas de la lechera, no necesitabas mi ayuda para ponerte en ridículo. Gracias por una noche memorable.
Cuando dejaba la habitación empezó a maldecirme con el tipo de elocuencia que sólo se espera de un hombre que acaba de machacarse el dedo con un martillo.
Llevé el coche hasta casa sintiéndome como una úlcera en la boca de un ventrílocuo. Me dolía el camino que habían tomado las cosas. No pasa cada día que una de las más grandes estrellas de cine de Alemania se te lleve a la cama y luego te eche de una patada. Me gustaría haber tenido más tiempo para conocer bien aquel famoso cuerpo. Me sentía como el hombre que ha ganado un gran premio en la feria sólo para que le digan que todo ha sido un error. De cualquier modo, me dije, tendría que haber esperado algo así. Nada se parece tanto a una buscona como una mujer rica.
Una vez dentro de mi piso me serví una bebida y luego herví agua para tomar un baño. Después me puse el batín que había comprado en Wertheim y empecé a sentirme bien otra vez. El sitio olía a cerrado, así que abrí unas cuantas ventanas. Luego traté de leer un rato. Debí de quedarme dormido, porque habían pasado un par de horas cuando oí llamar a la puerta.
—¿Quién es? —dije, saliendo al vestíbulo.
—La policía. Abra —dijo una voz.
—¿Qué quieren?
—Hacerle unas preguntas sobre Ilse Rudel. La encontraron muerta en su piso hace una hora. Asesinada. —Abrí la puerta de golpe y me encontré con el cañón de una Parabellum apuntándome al estómago.
—Vuelva a entrar —dijo el hombre de la pistola. Retrocedí, levantando instintivamente las manos.
El hombre llevaba una chaqueta deportiva de hilo azul claro de corte bávaro y una corbata de color amarillo canario. Tenía una cicatriz en su cara joven y pálida, pero era una cicatriz pulcra y de aspecto limpio; probablemente se la había hecho él mismo con la esperanza de que pareciera la consecuencia de un duelo entre estudiantes. Acompañado por un fuerte olor a cerveza, avanzó por mi pasillo, cerrando la puerta detrás de él.
—Lo que quieras, hijito —dije, aliviado de ver que parecía muy poco cómodo con la Parabellum—. Me has engañado con esa historia de Fräulein Rudel. No tendría que habérmela tragado.
—Cabrón de mierda —gruñó.
—¿Te importa si bajo las manos? Es que mi circulación ya no es lo que era. —Dejé caer las manos a los lados—. ¿De qué va todo esto?
—No lo niegue.
—¿Negar qué?
—Que la violó. —Cogió mejor la pistola y tragó nerviosamente, y su nuez subía y bajaba más que una pareja de novios en su luna de miel debajo de una sábana rosa—. Ella me contó lo que le hizo. Así que no se canse en negarlo.
Me encogí de hombros.
—¿De qué serviría? Si yo estuviera en tu lugar, sé muy bien a quién creería. Pero escucha, ¿estás seguro de saber qué estás haciendo? Cuando te colaste aquí tu aliento era como una bandera roja. Puede que los nazis parezcan un poco liberales en algunas cosas, pero no han eliminado la pena capital, ¿sabes? Incluso si apenas tienes edad para que se espere que aguantes bien la bebida.
—Voy a matarlo —dijo, humedeciéndose los labios resecos.
—Bueno, está bien, pero ¿te importa no dispararme en el vientre? —Señalé hacia su pistola—. No está en absoluto claro que me llegaras a matar, y me fastidiaría pasarme el resto de mi vida bebiendo leche. Mira, si yo fuera tú, me inclinaría por un tiro a la cabeza. Entre los ojos, si puedes conseguirlo. Es un disparo difícil, pero me mataría sin remedio. Francamente, tal como me encuentro ahora, me harías un favor. Debe de ser algo que he comido, pero por dentro me siento como la máquina de olas del Luna Park. —Solté un enorme eructo, sustancioso y sonoro como un trombón, para confirmar mis palabras—. Oh, cielos —dije, moviendo la mano delante de la cara—. ¿Ves lo que quiero decir?
—Cierra la boca, animal —dijo el joven.
Pero vi cómo levantaba el cañón de la pistola y me apuntaba a la cabeza. Recordaba la Parabellum de mis tiempos del ejército, cuando era la pistola reglamentaria. La 08 depende del retroceso para disparar el detonador, pero con el primer disparo el mecanismo está siempre comparativamente rígido. Mi cabeza era un blanco más pequeño que mi estómago y esperaba tener tiempo de agacharme.
Me lancé a su cintura, y al hacerlo vi el fogonazo y sentí el aire de una bala de 9 mm cuando pasó zumbando por encima de mi cabeza y rompió en pedazos algo detrás de mí. Mi peso nos llevó a los dos contra la puerta de entrada, pero si había esperado que no fuera capaz de presentar una fuerte resistencia, me equivocaba. Le agarré por la muñeca de la pistola y me encontré con que el brazo giraba en mi dirección con mucha más fuerza de la que había creído posible. Sentí cómo me agarraba por el cuello del batín y lo retorcía; luego oí cómo se rasgaba.
—Mierda —dije—, basta ya, se acabó.
Empujé la pistola hacia él y conseguí apretarle el esternón con el cañón. Descansando todo mi peso sobre él confiaba romperle una costilla, pero en lugar de eso, hubo un estallido sordo y carnoso cuando el arma volvió a dispararse, y me encontré bañado en su sangre húmeda y caliente. Sujeté el cuerpo desmadejado y sin vida durante unos segundos más antes de empujarlo, apartándolo de mí.
Me puse en pie y lo miré. No había duda de que estaba muerto, aunque continuaba brotando sangre, burbujeante, del agujero del pecho. Entonces le registré los bolsillos. Uno siempre quiere saber quién ha querido matarte. Había una cartera con un carné de identidad a nombre de Walther Kolb y doscientos marcos. No tenía sentido dejar el dinero para los chicos de la Kripo, así que cogí ciento cincuenta para cubrir el coste de mi batín. También había dos fotografías; una de ellas era una postal pornográfica en la cual un hombre le estaba haciendo cosas al trasero de una chica con un trozo de tubo de goma; y la otra era una instantánea publicitaria de Ilse Rudel firmada «con mucho cariño». Quemé la foto de mi anterior compañera de cama, me serví un trago de algo fuerte y, maravillándome ante la imagen del enema erótico, llamé a la policía.
Vinieron un par de polis del Alex. El oficial de más grado, el Oberoinspektor Tesmer, era un hombre de la Gestapo; el otro, el Inspektor Stahlecker, era un amigo mío, uno de los pocos que me quedaban en la Kripo, pero con Tesmer allí no había ninguna posibilidad de salir con facilidad del embrollo.
—Así es como sucedió —dije, después de contarlo por tercera vez.
Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, en la cual descansaba la Parabellum y el contenido de los bolsillos del hombre. Tesmer sacudió la cabeza lentamente, como si hubiera ofrecido venderle algo que él mismo no tendría ninguna probabilidad de pasar a otro.
—Siempre podría cambiarlo en parte por otra cosa. Vamos, vuelva a probar. Quizá esta vez consiga hacerme reír. —Con sus labios delgados, casi inexistentes, la boca de Tesmer era como una raja en un trozo de cortina barata. Y lo único que se veía por la raja eran las puntas de sus dientes de roedor, y un vislumbre ocasional de la andrajosa ostra de color gris blanquecino que era su lengua.
—Mire, Tesmer —dije—. Sé que parece algo desastrado, pero le doy mi palabra de que es muy fiable, de verdad. No todo lo que brilla vale algo.
—Trate de limpiar algo de la mierda que tiene encima. ¿Qué sabe del fiambre?
Me encogí de hombros.
—Sólo lo que llevaba en los bolsillos. Y que él y yo no nos estábamos llevando nada bien.
—Eso le hace ganar unos cuantos puntos en mi opinión —dijo Tesmer.
Stahlecker permanecía sentado, molesto, al lado de su jefe, manoseando nerviosamente el parche del ojo. Había perdido aquel ojo cuando estaba en la infantería prusiana, ganando al mismo tiempo la codiciada «pour le mérite» por su valor. Yo habría preferido conservar el ojo, aunque el parche le prestaba un aire gallardo. Combinado con su piel oscura y su bigote espeso y negro, le daba un aspecto de pirata, aunque sus modales eran más estólidos, incluso lentos. Pero era un buen policía y un amigo leal. De todos modos, no iba a arriesgarse a quemarse los dedos mientras Tesmer hacía todo lo que podía para que yo me incendiara. Su honradez le había llevado a expresar una o dos opiniones desacertadas sobre el NSDAP durante las elecciones del 33. Desde entonces había tenido el buen sentido de mantener la boca cerrada, pero tanto él como yo sabíamos que el Ejecutivo de la Kripo estaba buscando una excusa para meterlo en el dique seco. Lo único que lo había mantenido en la fuerza hasta aquel momento era su destacado historial de guerra.
—Y supongo que intentó matarle porque no le gustaba su colonia —dijo Tesmer.
—Usted también lo ha notado, ¿eh?
Vi cómo Stahlecker sonreía ligeramente, pero también lo vio Tesmer, y no le gustó.
—Gunther, tiene más labia que un negro con una trompeta. Puede que aquí su amigo piense que es usted divertido, pero lo que yo creo es que es un hijo de puta, así que no me joda. No soy de esa clase de tipos con sentido del humor.
—Le he contado la verdad, Tesmer. Abrí la puerta y allí estaba Herr Kolb con la pipa apuntando a mi cena.
—Una Parabellum apuntándole y se las arregló para agarrarlo. No veo que tenga ningún maldito agujero en su piel, Gunther.
—Estoy haciendo un curso de hipnotismo. Como le he dicho, tuve suerte, falló el disparo. Ya ha visto la luz rota.
—Escuche. A mí no es fácil hipnotizarme. Ese tío era un profesional. No de la clase que deja que le quiten la pipa a cambio de un montón de burbujas.
—¿Un profesional de qué, de mercería? No diga tonterías. Era sólo un crío.
—Bueno, eso lo pone peor para usted, porque ese crío ya no va a crecer más.
—Joven puede que fuera —dije—, pero no era ningún debilucho. No me he mordido el labio porque encuentre que usted es atractivo. Es sangre de verdad, ¿sabe? Y mi batín está roto, ¿o no se había dado cuenta?
Tesmer soltó una risa burlona.
—Pensé que era muy descuidado en el vestir.
—Eh, que es un batín de cincuenta marcos. No creerá que lo he roto sólo en beneficio suyo.
—Se ha podido permitir comprarlo, entonces también se podía permitir perderlo. Siempre he pensado que los tipos como usted ganan demasiado dinero.
Me recosté en la silla. Recordé que Tesmer era uno de los sicarios del comisario jefe Walther Wecke, encargado de eliminar a los conservadores y a los bolcheviques de la fuerza de policía. Un bastardo asqueroso donde los hubiera. Me pregunté cómo conseguía sobrevivir Stahlecker.
—¿Cuánto gana, Gunther? ¿Tres, cuatrocientos marcos a la semana? Probablemente saca más que yo y Stahlecker juntos, ¿eh, Stahlecker?
Mi amigo se encogió de hombros, sin comprometerse.
—No lo sé.
—¿Lo ve? —dijo Tesmer—. Ni siquiera Stahlecker tiene idea de cuántos miles de marcos se saca al año.
—Está en el puesto equivocado,Tesmer. Por la manera en que exagera tendría que trabajar para el Ministerio de Propaganda. —Él no dijo nada—. Vale, vale, ya lo entiendo. ¿Cuánto va a costarme?
Tesmer se encogió de hombros, tratando de controlar la sonrisa que amenazaba con extendérsele por toda la cara.
—¿De un hombre con un batín de cincuenta marcos? Digamos cien redondos.
—¿Cien? ¿Por ese vendedor de ligas? Vaya a echarle otro vistazo, Tesmer. No lleva un bigote estilo Charlie Chaplin ni tiene el brazo derecho tieso.
Tesmer se puso en pie.
—Habla demasiado, Gunther. Esperemos que la boca empiece a gastársele por los bordes antes de que le meta en problemas serios.
Miró a Stahlecker y luego, de nuevo, a mí.
—Voy a echar una meada. Aquí su viejo colega tiene hasta que yo vuelva para convencerle; de lo contrario...
Frunció los labios y sacudió la cabeza. Cuando salía, le grité:
—No se olvide de levantar la tapa.
Sonreí a Stahlecker.
—¿Cómo te va, Bruno?
—¿Qué te pasa, Bernie? ¿Has estado bebiendo? ¿Estás sonado o qué? Venga, ya sabes lo difíciles que Tesmer podría ponerte las cosas. Primero le lanzas toda esa palabrería y ahora te pones a hacer el burro. Paga a ese cabrón.
—Mira, si no le tomara un poco el pelo ni me resistiera algo a pagarle toda esa pasta creería que tengo mucho más. Bruno, tan pronto como vi a ese hijo de puta supe que la noche iba a costarme algo. Antes de marcharme de la Kripo, él y Wecke me tenían marcado. Yo no lo he olvidado ni él tampoco. Le debo un poco de sufrimiento.
—Bueno, hiciste aumentar tu precio cuando mencionaste lo que valía el batín.
—No del todo —dije—. En realidad su precio está más cerca de los cien marcos.
—Joder —soltó Stahlecker—. Tesmer tiene razón. Estás haciendo demasiado dinero.
Se metió las manos en los bolsillos y me miró de frente.
—¿Quieres contarme qué pasó aquí de verdad?
—En otro momento, Bruno. Lo que os he contado era verdad en su mayor parte.
—Exceptuando uno o dos detallitos.
—Exacto. Mira, necesito un favor. ¿Podemos vernos mañana? En la matinée en Kammerlichtespiele, en la Haus Vaterland. La última fila, a las cuatro.
Bruno suspiró, y luego asintió.
—Lo intentaré.
—Antes de ir, mira si puedes averiguar algo sobre el caso de Paul Pfarr.
Frunció el ceño, y estaba a punto de hablar cuando Tesmer volvió del baño.
—Espero que haya secado el suelo.
Tesmer me miró con una cara en la que estaba tallada la agresividad como si fuera una gárgola de un capricho gótico. El gesto de la mandíbula y la apertura de la nariz le daban casi tanto perfil como si fuera un trozo de tubería de plomo. El efecto global era del paleolítico inferior.
—Confío en que haya decidido ser sensato —gruñó.
Habría habido más posibilidades de razonar con un búfalo furioso.
—Parece que no tengo mucho donde escoger —dije—. Por casualidad, ¿no podría darme un recibo?