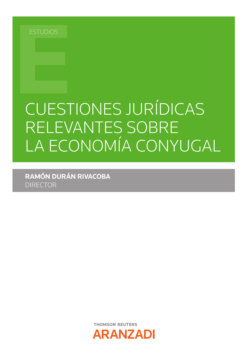Читать книгу Cuestiones jurídicas relevantes sobre la economía conyugal - Ramón Durán Rivacoba - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI. EL CARÁCTER ONEROSO DE SU ADQUISICIÓN PREVIA. RATIO Y RÉGIMEN
ОглавлениеLa norma del artículo 1.355 CC exige que los bienes que se atribuyen como gananciales deban ser adquiridos “a título oneroso”, mediante negocios hábiles a dichos efectos.
No logro advertir la razón de tal cortapisa, ni discierno motivos de fondo que impidan su vigencia para las adquisiciones gratuitas. En este campo no añade nada el sesgo a la esencia del asunto, que como se ha visto, radica en la voluntad de los cónyuges. Designio que hace comunes bienes que no lo son, pues de lo contrario carecería de sentido la regla. No cabe atribuir la ganancialidad a lo que ya era de la sociedad conyugal. No sirve dicha restricción para fortalecer la prueba del carácter privativo de los bienes a causa de los desembolsos utilizados en su adquisición, pues a la vista del artículo 1.346 CC “son privativos de cada uno de los cónyuges: […] 2.° Los que adquiera después por título gratuito”. Por eso se atribuye la ganancialidad como mecanismo que cambia su ordinaria categoría en virtud del principio de accesión o subrogación.
En esta vertiente cabe citar la doctrina del Centro directivo, en cuya opinión el principio de libertad de pactos en que se basa la figura, “hace posible también que, aun cuando no concurran los presupuestos de la norma del artículo 1355, los cónyuges atribuyan la condición de gananciales a bienes que fueran privativos. Así lo admitió esta Dirección General en Resolución de 10 de marzo de 1989 que, respecto del pacto específico de atribución de ganancialidad a la edificación realizada con dinero ganancial sobre suelo privativo de uno de los cónyuges, señaló que aun cuando la hipótesis considerada no encaje en el ámbito definido por la norma del artículo 1355 del Código Civil […], toda vez que los amplios términos del artículo 1323 del Código Civil posibilitan cualesquiera desplazamientos patrimoniales entre los cónyuges y, por ende, entre sus patrimonios privativos y el consorcial, siempre que aquéllos se produzcan por cualquiera de los medios legítimos previstos al efecto –entre los cuales no puede desconocerse el negocio de aportación de derechos concretos a una comunidad de bienes no personalizada jurídicamente o de comunicación de bienes como categoría autónoma y diferenciada con sus propios elementos y características–, y cuyo régimen jurídico vendrá determinado por las previsiones estipuladas por los contratantes dentro de los límites legales (artículos 609, 1255 y 1274 del Código Civil) y subsidiariamente por la normativa del Código Civil. Este criterio ha sido posteriormente confirmado en Resoluciones de 14 de abril de 1989, 7 y 26 de octubre de 1992, 11 de junio de 1993, 28 de mayo de 1996, 15 y 30 de diciembre de 1999, 8 de mayo, 21 de julio de 2001, 17 de abril de 2002, 12 de junio y 18 de septiembre de 2003, 22 de junio de 2006, 6 de junio de 2007, 29 y 31 de marzo y 19 de octubre de 2010, 19 de enero, 13 de junio y 3 de septiembre de 2011, 13 de noviembre de 2017, 30 de julio de 2018” (RDGSJFP de 12 de junio de 2020). Luego nada obstaría para recoger igualmente las adquisiciones gratuitas.
Sin embargo, sería un supuesto de aportación a la sociedad de gananciales y no propiamente atribución de su naturaleza originaria que aquí trato. Posiblemente se deba este límite a las indudables suspicacias que suscitan las donaciones en el marco de un ordenamiento netamente liberal, como muestran numerosas normas relativas a dicho cauce de adquisición [tanto en el Código Civil (cfr. arts. 635, 643, 1442), como en la legislación sectorial (cfr. arts. 34, 37 LH)].
A la vista del problema, se ha de concluir que también sirve la disposición como un modelo para convertir ab initio en gananciales bienes discutiblemente privativos a causa de los fondos empleados en su haber. Su atribución de ganancialidad operaría entonces en cuanto una suerte de cláusula de garantía en pro de la comunidad para supuestos dudosos por la procedencia de los bienes con que se adquiere de forma onerosa el producto que a la postre se designa como ganancial. A ello indudablemente apunta la interpretación sistemática y su contexto, en la medida en que se sitúa entre normas de dicho perfil. Asimismo, rige para los casos en que solo presuntivamente los bienes serían gananciales pasando a calificarse de tal modo sin reservas21. Con ello la suposición del artículo 1.361 CC deviene firme, iuris et de iure.
Ahora bien, en el plano de su régimen jurídico y no de su razón de ser, cabe advertir que la perfecta diferenciación entre actos gratuitos y onerosos choca no pocas veces con campos limítrofes que la jurisprudencia no ha dejado de ventilar. Como es lógico, no es el momento de hacer un amplio excursus sobre la materia22, sino de incidir en algún supuesto que ha decidido en concreto el Tribunal Supremo.
La STS 157/2002, de 26 de febrero (RJ 2002, 2050), describe un catálogo de donaciones especiales en el marco de los negocios gratuitos, para descartarlos del seno del artículo 1.355 CC. Así, en puridad técnica bien aplicada, “la donación aunque sea modal o por causa onerosa sigue manteniendo el criterio de que se trata de un acto de carácter gratuito”, y trae la cita de la STS de 15 de junio de 1995: “existe la donación desde el momento en que aparece la transmisión de un bien gratuitamente, sin ánimo de lucro por parte del donante, y es correspondido por el ánimo de aceptarlo a título de liberalidad por el donatario, que es lo que constituye el imprescindible ‘animus donandi’ exigido como necesario en esta clase de contratos. Cosa distinta es la motivación que haya podido inducir a donante y donatario a realizar el negocio jurídico, motivo que puede estar relacionado con la donación con cargas, llamada también donación modal, en la que se le impone al donatario la obligación de realizar algo o cumplir una contraprestación correlativa a la ventaja adquirida, y sin que por esto se pueda entender cambiada la naturaleza del negocio al que se añade esta carga”.
Analizada la donación modal, constan otros supuestos típicos con cierta polémica de gratuidad a los efectos de atribuciones de ganancialidad que nos competen, como son las liberalidades con causa onerosa y las remuneratorias. En su análisis, la referida STS 157/2002 igualmente destaca “sobre todo, la doctrina sentada en Sentencia de 23 de octubre de 1995: ‘no es posible excluir, en puridad técnica, de la donación tanto remuneratoria como la de con causa onerosa, al ánimo de liberalidad que como elemento común priva en el concepto genérico del artículo 618 CC, cuando define la donación como un acto de liberalidad, por el cual, una persona dispone gratuitamente de una cosa, en favor de otra que la acepta; y ello es así, porque el artículo 619 [CC] viene también a configurar como donación las otras dos modalidades, la llamada remuneratoria y la de causa onerosa, pues en rigor, aunque una y otra no respondan prístinamente, como la donación pura, a esa transferencia de una persona a otra, cuya causa responde en exclusiva a un ánimo de favorecer con una ventaja a quien como beneficiado no le unen con el beneficiante otros lazos salvo los internos del recóndito mundo de los sentimientos o de mera afectividad, o, por razones altruistas, no hay que olvidar que asimismo en la donación llamada remuneratoria, esa causa subsumible en la preexistencia de unos méritos del predonatario por servicios prestados al luego donante, en todo caso, también se gestan en una presuposición causal anidada en la propia intencionalidad del donante, sin transcendencia o relevancia jurídica al exterior, de tal forma que sea exigible la observancia de esa mera intencionalidad o sensación anímica con el nudo de su sujeción formal y por ello, el propio donante cuando la instituye como tal donación remuneratoria jurídicamente no está obligado a hacerlo, sino que, se reitera, puede que con tal ‘donatum’ en el fondo está también impregnado de dicha finalidad de liberalidad o de favorecimiento; razón igualmente aplicable a las llamadas donaciones con causa onerosa, sobre todo, porque, según la propia referencia del segundo supuesto de ese artículo 619, el gravamen que se impone es inferior al valor de lo donado, luego en la parte de exceso debe estar también presente ese ánimo de liberalidad en cierto modo desdibujado pero existente al fin’”.
A la vista del supuesto de partida, concluye que “se trataba de una donación onerosa o, incluso, admitiendo la eventualidad de que el donatario, el actor, se subrogase en el pago del préstamo hipotecario que pesaba sobre la finca donada y, sin que existan pruebas en contrario, –se cuestiona por la primera sentencia– al hablar de donación onerosa, el importe de ese gravamen, desde luego, sería inferior al del valor del bien donado”, “debiendo, por ello, al ser el negocio transmisivo precedente un título gratuito, no era posible el pacto conyugal de cambiar la naturaleza del bien discutido, habida cuenta lo dispuesto en el repetido artículo 1355 [CC]”.
Ello no despeja, como es lógico, la enorme penumbra que arrojan hipótesis como el negotium mixtum cum donatione y otras circunstancias que la versátil realidad propone y que deberán ser interpretadas ad casum para ofrecer la mejor respuesta jurídica con arreglo al canon de justicia exigible.